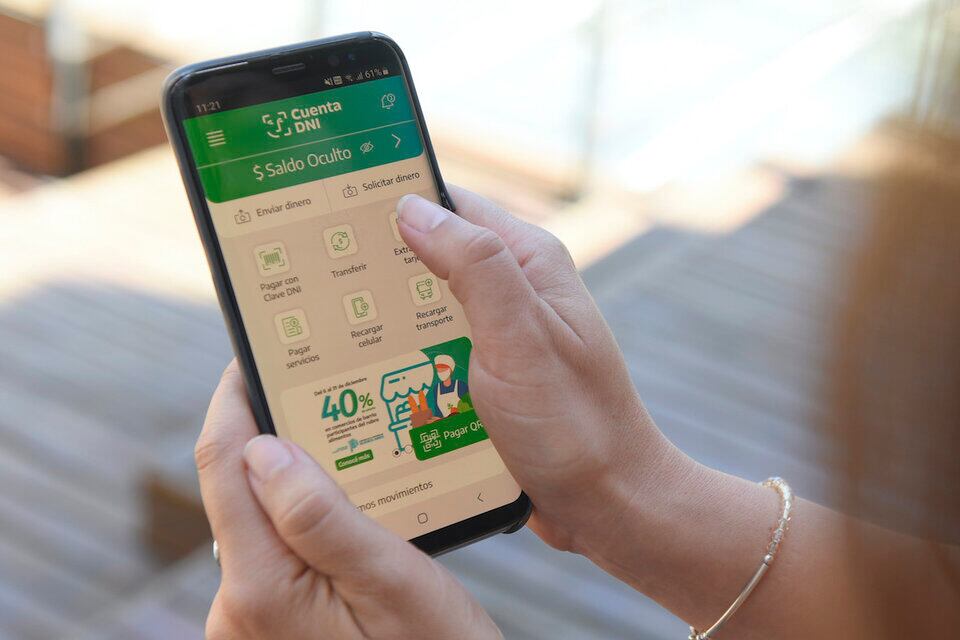Volvió a la competencia oficial con "Perfect Days", rodada en Japón
Festival de Cannes 2023: el regreso de Wim Wenders
Su nueva película es una carta de amor a Tokio, una road-movie por la capital japonesa en la que el director alemán se reencuentra con sus mejores raíces. A su vez, la Quincena de los Cineastas dio a conocer a un talento vietnamita: Thien An Pham.