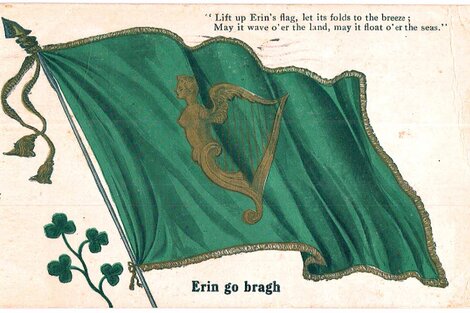En el pago viejo de Capilla del Señor hay dos estaciones de trenes, una a la criolla y otra a la inglesa, hay dos miradores, uno a la criolla y otro a la francesa, y hay un solo cementerio. El que le entre entre cipreses y murallones se va a encontrar con el silencio que esos lugares parecen generar. Y se va encontrar que en las tumbas más viejas, las más rotas y con aire más romano, hay una punta de nombres irlandeses. Nacidos allá, muertos acá, hasta hay un Kiernan excéntrico que vino de Chile.
Al que le extrañe le falta un mapa, el del país que crearon los irlandeses adentro de este país, uno que arranca de Pilar al norte hasta los grandes ríos, al oeste hasta donde la tierra se pone seca en serio, al sur pasando algo el río Salado, la vieja divisa provincial, y hasta se asoma algunas leguas al sur de Santa Fe. Irlandeses hay en todos lados, se sabe, hasta en las ciudades, pero esta fue su provincia de inmigrantes. La capital supo ser Mercedes, que todavía tiene la iglesia más grande dedicada a San Patricio al sur de Manhattan, un metro más alta que la catedral local, guapeada de inmigrantes que se quisieron hacer notar. Ahí sigue también el colegio dedicado al santo, que creó solito una clase media entera, y los vitrales espectaculares de la iglesia.
Pero si Mercedes es la capital, varios pueblos y ciudades del norte bonaerense guardan también sus tumbas con inscripciones que hablan de Mullingar, de Westmeath y de Longford, y sus toponimias de entrecasa como la ferretería Murphy de Suipacha. Tampoco se asombran los paisanos de este norte de que el que les bautiza a los hijos y les entierra a los padres farfulle un castellano esdrújulo, seguro que es un palotino de los que siguen llegando de Irlanda, pobres ellos. Hasta hay quien le haya tomado el gusto al whiskey, de tanto compartir mesa.
Los irlandeses que crearon este país dentro del país fueron gente golpeada y también egoísta, a la manera de ciertos inmigrantes. Los irlandeses que llegaron antes, casi en el primer barco español, eran refugiados de la larga guerra de los ingleses contra los cuatro reinos viejos de la isla, que terminaría y mal con Cromwell en la segunda mitad del siglo 17. Los primeros irlandeses americanos fueron soldados, frailes, buscavidas diversos, marineros. Luego vinieron familias de alcurnia refugiados por acá, como los O’Higgins, y los que sufrieron el trauma del alzamiento de 1798 y terminaron peleando con nosotros para crear repúblicas. Brown, O’Brien y tantos, tantos otros sangraron en las guerras de Independencia.
Pero luego vinieron los inmigrantes económicos, expulsados por el hambre y la miseria, indiferentes a lo que no fuera ganarse la vida o hacerse rico. No es una fase muy romántica pero sí obediente al contrato implícito del inmigrante a la Argentina: sea lo que sea que hiciste o pensaste en tu país, olvidátelo. Por algo casi no hay nombres irlandeses en la polìtica argentina hasta el gordo Cooke.
Como toda regla, esta tuvo su excepción, la de un inmigrante que parecía nacido para ser la excepción. Llamarse Flanagan Rose es pregnante, es una suerte de Juan Cruz celta. Este Rose había nacido en Cork en 1820 pero de pibe se lo llevaron a Dublín, donde su padre sastre pensaba encontrar más clientes. Flanagan fue a la escuela y tuvo sus letras, se hizo lector, pero no le dió para ir a la universidad, en esa época privada y vedada a los católicos.
El joven Flanagan terminó bohemio y frecuentaba los pubs nacionalistas en la tensa década del cuarenta, cuando el Royal Irish Constabulary, la policía colonial, empezó a apretar. El muchacho fue detenido y recibió una advertencia que se puede resumir en “cortala”. Al tiempo cruzó de Dublín a Portsmouth y se embarcó a Baltimore.
Poco le duró Estados Unidos, donde los irlandeses eran tratados más que mal, por brutos y católicos, y para 1846 Flanagan aparece en la crónica de un casamiento en Buenos Aires. Ahora es “caballero” y anda cómodo en la naciente provincia irlandesa del norte bonaerense, donde todavía en tiempos de Rosas ya explotaba el nuevo negocio de la lana. Como al criollo le mostrabas la oveja y te daba vuelta la cara, hubo que traer expertos, vascos e irlandeses.
El caballero Rose sería un hombre de buen porte, de melena rubiona, grandote y jovial, como nos llega su descripción, pero no era muy afecto al laburo y no tenía idea de cómo hacerse rico. Iba de estancia en estancia, trabajando por un tiempo, se quedaba en algún pueblo donde hubiera conchabo, era bueno de rienda y por unos años piloteó las flamantes diligencias norteamericanas importadas por Timoteo Gordillo, un puesto de importancia y lustre.
Pero también le gustaba el trago, hacer amigos, las chinas y las cartas. Era jovial, hasta que se le subía el trago y sacaba el cuchillo, hábito criollo que había adoptado enseguida. Los archivos policiales de La Plata guardan hojas de sus arrestos, siempre por desorden, ebriedad en público y peleas de mayor o menor gravedad. Contaban que era bueno para el facón y debía cuatro muertes, pero nunca lo acusaron siquiera. Se ve que disfrutaba de los privilegios de ser blanco, un gringo simpático, buen cantor, al que le perdonaban muchas.
El final de esta historia es inesperado con semejante personaje. Llega en 1874 y en Capilla del Señor, donde se abrían los campos buenos de la familia Cooligan. Rose estaba conchabado como peón cuando arrancan las elecciones de ese año, que fueron de lo más violento que la Argentina puede ofrecer. Alsinistas y mitristas se daban para guardar, sin darse cuenta que le hacían espacio a Avellaneda, y se agarraban a balazos donde se cruzaran.
En un domingo caluroso llegó el momento del registro de votantes, como se hacía en esa época en que había que incribirse para poder votar voluntariamente. La chicana de la época era escoltar a tus votantes a la municipalidad para registrarlos e impedir que se anotaran los contreras, una variante del fraude patriótico que perfeccionaría Roca. En Capilla los mitristas eran mayoría, con lo que llegaron primero a la municipalidad, entraron a los suyos y le mostraron las armas a los alsinistas.
Flanagan Rose había bajado al pueblo a tomarse algo y estaba con un vermú y unas sardinas en un boliche al lado de la iglesia que sigue ahí muy remodelado, cuando sonó el primer tiro. Rose salió a ver qué pasaba y se encontró a varios vecinos cubriéndose atrás de sus caballos. El irlandés preguntó quién le tiraba a quién y le explicaron. Miró y vió que seis mitristas tiraban desde la muncipalidad y apenas tres alsinistas se parapetaban tras el murete del atrio de la iglesia y contestaban el fuego como podían. Desde la torre, el párroco gritaba pidiendo un alto el fuego. Apenas le entendían, se llamaba William Greennan y también era irlandés.
Y entonces Flanagan Rose se ganó su nota al pie en nuestra historia. En tres zancadas estaba entre los alsinistas, tirando a todo lo que le daba el revolver, sacado, desmelenado. No se parapetó, no hizo rodilla en pie, no se cubrió. Parado, alto, con el brazo estirado, tiraba como si estuviera solo. Y antes de que le pegaran los tres tiros que lo mataron, lo escucharon gritar algo.
Sólo el cura Greennan lo entendió, porque lo último que dijo Rose fue en inglés: ¡Viva Irlanda!
Nadie supo muy bien qué hacer con el gesto. Flanagan Rose está enterrado entre irlandeses en el cementerio de Capilla, pero nadie lo puede encontrar. No le pusieron una lápida.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/sergio-kiernan.png?itok=NcRptsXz)