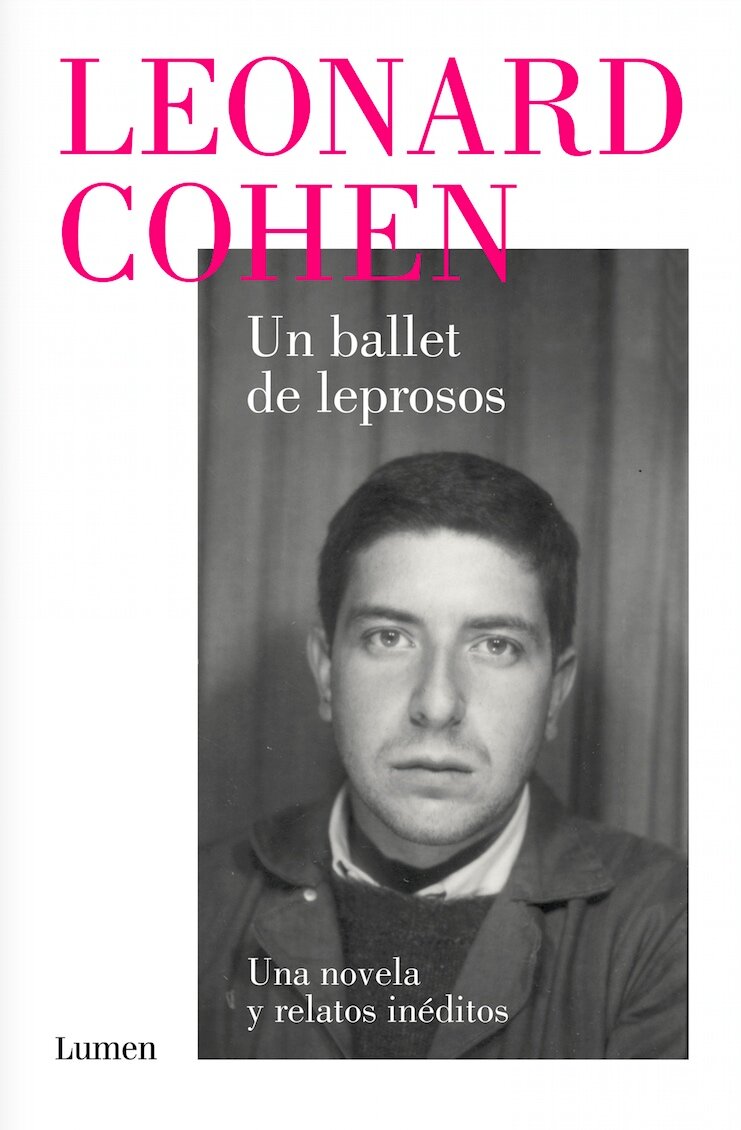
¿Qué David?
La lluvia se heló a eso de las ocho. Los coches patinaban en toda Mountain Street. Yo iba calle abajo hacia el Ritz Carlton al concierto de mi prima. Vi a una anciana de rodillas ante la entrada de una casa.
—¿Por qué no han echado sal en las calles? —chilló—. No, no puede ayudarme.
Lo cierto es que no me gusta tocar a las ancianas.
—Creo que puedo ayudarla, señora.
Alargué el brazo y me caí a su lado.
—Nadie puede ayudarme —dijo en tono triunfal.
La única anciana que me ha gustado jamás fue la reina Mary. Me arrastré hasta un sendero de barro helado. Me las arreglé para ponerme en pie y tiré de ella hacia mí. La entrada a su piso estaba a apenas unas puertas de allí.
—Es usted un joven muy amable. Esta es la segunda vez que me caigo en mi vida. —Supe que mentía, pero no me molesté en llevarle la contraria. Se quedó mirándome—. Ahora voy a hacerle yo un favor a usted. Arréglese un poco. La ropa. El pelo. Le irá mucho mejor en el mundo. Buenas noches.
—Buenas noches, señora.
El concierto de mi prima fue un desastre. Se sentó al piano y, después de un largo silencio, quedó claro que había olvidado cómo empezaba la pieza. Salió y volvió con la partitura y un gesto de auténtico terror. Estropeó todo lo que tocaba. Sus de dos parecían hechos de goma. Aunque es muy guapa. Hablé con su padre en el intermedio.
—Muy bien, una vez ha empezado.
—Querrás decir que ha sido espantoso —dijo alegremente—. Viene de familia. Yo no pude hablar en público hasta cumplir los cuarenta. Sudaba tanto que los zapatos chapoteaban cuando bajaba del escenario. Tiene solo quince años y tiempo de sobra.
—Quince. No pensé que fuese tan mayor.
—No te iría mal un corte de pelo.
—Sí, señor.
La segunda parte del programa era un número de un sordo mudo coreano de unos treinta años que tocaba el xilófono. Su jetaba las baquetas como armas y nos miraba con odio. Me habría gustado que hubiese podido saltar al público a romper cráneos, pero terminó su interpretación de una canción popu lar coreana. El odio no abandonó sus ojos cuando su profesor dio un discurso y contó sus planes de enseñar a todos los sordo mudos de Oriente a tocar el xilófono e introducirlos en el maravilloso mundo de la música. En la recepción para los artistas, vi al sordomudo cuando estaba lejos de su profesor. Le metí un porro de marihuana en el bolsillo de la chaqueta.
—Humo, humo —le susurré, dándome unos golpecitos en los labios con dos dedos.
Mi prima estaba bastante contenta de que el coreano la hubiese eclipsado. Estaba casi escondida detrás de una cortina.
—Muy bien, una vez empezaste. —Ella estaba demasiado avergonzada para hablar—. Muy bien, de verdad. —Intentó decir algo—. Me ha gustado, me ha gustado mucho —insistí.
—Maldito seas —me espetó—. Maldito seas y maldito sea mi padre y ¿cómo te atreves a venir a mi recital con tu espantoso pelo bohemio?
A la mañana siguiente, la telefoneé. Dejé el auricular en la cama y le toqué una pieza de Bach a la guitarra.
—Así es como tiene que sonar —dije.
—Dios mío, te odio.
—Te llamaré mañana. Tengo mucho que enseñarte.
—No.
Planeé un día de meditación y oración. Por la tarde, me di un buen baño. Me encantaba mi cuarto de baño. Leí el periódico del sábado anterior. Me alegré de que todas las desdichas estuviesen a salvo en el pasado. Los viejos terremotos y los crímenes marchitos no me afectaban lo más mínimo. Una cosa está clara: sé cómo relajarme en la bañera. El teléfono me obligó a salir. Gloria Rosez. Dijo que había ahorrado lo bastante para comprar una botella de coñac. ¿Quería ir a bebérmela con ella?
—Me has hecho salir de la bañera, Gloria.
—Lo siento.
—Y nunca vuelvo a meterme en una bañera después de salir.
—Te he dicho que lo siento.
—Muy bien, Gloria. Adiós.
—¿Y qué me dices de la botella de Hennessy? —preguntó en voz baja.
—Tengo el día ocupado.
Pasé una o dos horas extraordinarias haciendo la cama. Había pagado mucho dinero por esa cama. Un día me voy a comprar otra almohada. Ahora mismo tengo dos, y ninguna es de espuma, gracias. Tuve mucho cuidado con el edredón. Un edredón debería cubrir las sábanas y las mantas, igual que la ropa debería cubrir a una mujer guapa, resaltando sus formas verdaderas, sin deformar nada, pero sorprendiendo y deleitando al retirarlo. Me puse la trenca y abrí la única ventana de la habitación. Había un despertador en el alféizar. Reparé en que había estado asomado a la ventana desde las 4.35 hasta las 6.15. No vi nada raro ni inapropiado. Mi placer era intenso. Pronto hizo mucho frío en la habitación. Desaparecieron todos los olores humanos. Cerré la ventana y me tiré unos cuantos pedos para restaurar el ambiente casero. Luego cuidé de mis plantas de marihuana. En realidad eran solo brotes. Los regué, los puse un buen rato bajo la lámpara, pronuncié las oraciones habituales. Preparé un porro enorme con la cosecha del año anterior. A eso de la medianoche, sonó el teléfono.
—Soy Gloria. Mi madre se ha suicidado.
—Muy imaginativa, Gloria. Pero no puedes venir.
—Escúchame.
—Te estoy escuchando. He interrumpido mi vida para escucharte.
—¿Y acaso no es posible que pasara? Esas cosas suceden. Es lo que nadie entiende. Todos los días pasan cosas así.
—Es cierto. Ven. Date prisa.
Se había soltado el pelo en mi honor. Le leí mis partes favoritas del periódico del sábado y nos reímos mucho. Tengo que decir que Gloria fuma demasiado. No me gusta tener que preocuparme por revolcarme sobre un cenicero. Encontró una colilla pegada en su muslo.
Justo antes de marcharse, dijo: —Ahí de pie, te pareces a David.
—¿Qué David?
—El rey David. Tu pelo.
La besé ciento cincuenta veces, mi maestra de esa noche. Locos, locos por toda la ciudad, ¿qué sabe ninguno de vosotros de pelo, por qué toleráis tanto dolor? Ya casi era por la mañana, así que telefoneé a mi prima.
—Más vale que vengas cuanto antes.
—¡No pienso ir!
—No me encuentro bien. No puedo mover la parte izquierda del cuerpo.
—¿De verdad?
—Tengo miedo.
—Ahora mismo voy.
Hice la cama, vacié los ceniceros, escondí mi pequeña plantación de marihuana. Tenía un plan para ese día. Cuando se fuese mi prima, ocurriese lo que ocurriese, le enviaría una tarjeta de San Valentín, una muy grande y recargada, a la anciana que se había roto las medias y se había hecho sangre en las rodillas con el hielo.

Un niño raro con un martillo
Josh dejó con cuidado el cuchillo y el tenedor al lado del plato. —Mamá —preguntó—, mamá, ¿a ti te gusta la primavera? Quiero decir, ¿te gusta?
La señora Eliezer notó los cálidos ojos fijos en ella y se inclinó para coger la mano de su hijo.
—Sí, liebele, me gusta la primavera, me gusta mucho.
—A mí también, mamá, pero es triste.
—¿Triste?
—Sí, porque las hojas del año anterior han muerto, y nadie se acuerda de ellas. Todo el mundo se alegra tanto por los bro tes nuevos que se olvida de las hojas del año anterior.
—Es cierto, Josh, pero tú sí que te acuerdas. A lo mejor con eso es suficiente.
—Sí, mamá, supongo que es suficiente. Sí, es suficiente.
—Ahora termina de cenar.
Antes de levantarse de la mesa, preguntó:
—¿Puedo llevarme un poco de vinagre a mi cuarto, mamá?
—¿Vinagre? Pero ¿para qué, hijo mío?
—Me gustaría tener un poco en mi habitación. ¿Puedo, mamá?
—Llévatelo en una copita. Ten cuidado de no derramarlo.
“Mi hijo es un niño raro —pensó ella cuando lo oyó subir las escaleras—. Trece años y tan menudo, apenas come. Y tan callado. Y siempre solo, siempre solo. Y ahora se pasa las noches tallando madera”. Había empezado tres semanas antes, cuando llevó esos maderos grandes a casa.
—¿Qué vas a hacer con esa madera, Josh? —le había preguntado ella.
—Llevármela a mi cuarto, ¿puedo, mamá?
—Pues claro, pero ¿para qué la quieres, mine liebele?
—La voy a cepillar y pulir hasta que brille como el cristal. Luego la pintaré con...
—Está bien, liebele —había respondido ella.
Y ahora la primavera, las hojas y el vinagre. Es duro, muy duro no conocer a tu hijo, no entender a tu hijo. No está bien que un niño crezca tan solo. Ach, ojalá su padre estuviese todavía aquí. Él sabría qué hacer. Y el niño es muy valiente, tiene el bar mitzvá la semana que viene y ni siquiera está nervioso. El día anterior había hablado con él.
—La señora Katz me ha contado que su Israel está tan nervioso por su bar mitzvá que apenas puede dormir. ¿Tú también tienes miedo, mi kasavitza?
—A veces, mamá, pero en general no. Me sé mi parte y, además, aún falta mucho.
—Pero si es el próximo sabbat.
—Bueno, para eso falta mucho, mamá. Tú siempre dices: “Nunca se sabe lo que nos deparará el mañana”.
—Ay, tu padre habría estado muy orgulloso de verte en la sinagoga, recitando la Torá. Todos estamos muy orgullosos de ti.
—Gracias, mamá —había respondido él.
Con un suspiro, la señora Eliezer se levantó de la mesa y empezó a fregar los platos.
—Ach, ya los lavaré mañana. Necesito un poco de aire fresco —dijo, casi en voz alta. En el patio trasero, los olores de la vida verde y nueva se mezclaron con sus pensamientos. Una luna cansada pendía sobre los árboles nacientes y la miró, apenas consciente de la belleza que la rodeaba—. Lo que sabe la luna —añadió en yidis, recordando lo que decía su madre—, lo que sabe la luna solo lo saben los niños. Solo los niños conocen las estrellas y saben de qué están hechas las nubes. Solo los niños pueden mirar una vela y decir que está cantando una canción. Solo los niños pueden ver unos pájaros y gritar: “¡Mira, todas las palomas tienen las patas rojas!”. Y solo los niños pueden llorar por las hojas muertas del año pasado y entristecerse por la primavera. Solo los niños. Solo los niños.
La señora Eliezer se sentó en una silla de jardín y se tapó la cara con las manos. Se sentía vieja y muy cansada. Balanceándo se atrás y adelante, tarareó: “Oif ’n Pripichick, brent a firerle...”
Las lejanas campanas de la ciudad dieron las nueve; clonc, clonc, clonc: se oían los martillazos en la casa.
—¿Qué estará haciendo ahora mi niño con su martillo?, ¿qué estará haciendo ahora mi niño con su martillo? —tarareó con la misma melodía. Enseguida se quedó dormida.
Se estremeció. No entendía cómo había podido dormir tanto tiempo. Las cuatro. Se detuvo en la puerta de Josh antes de decidirse a entrar. La puerta parecía atascada cuando la empujó para abrirla. Fue a su cama y con un destello de espanto vio que no estaba en ella. Buscó desquiciada la lámpara de la mesilla. Entonces vio a Josh. Estaba colgado por una mano de una enorme cruz de madera que había clavado a la puerta. En la otra mano sostenía el martillo. Había muerto desangrado.



