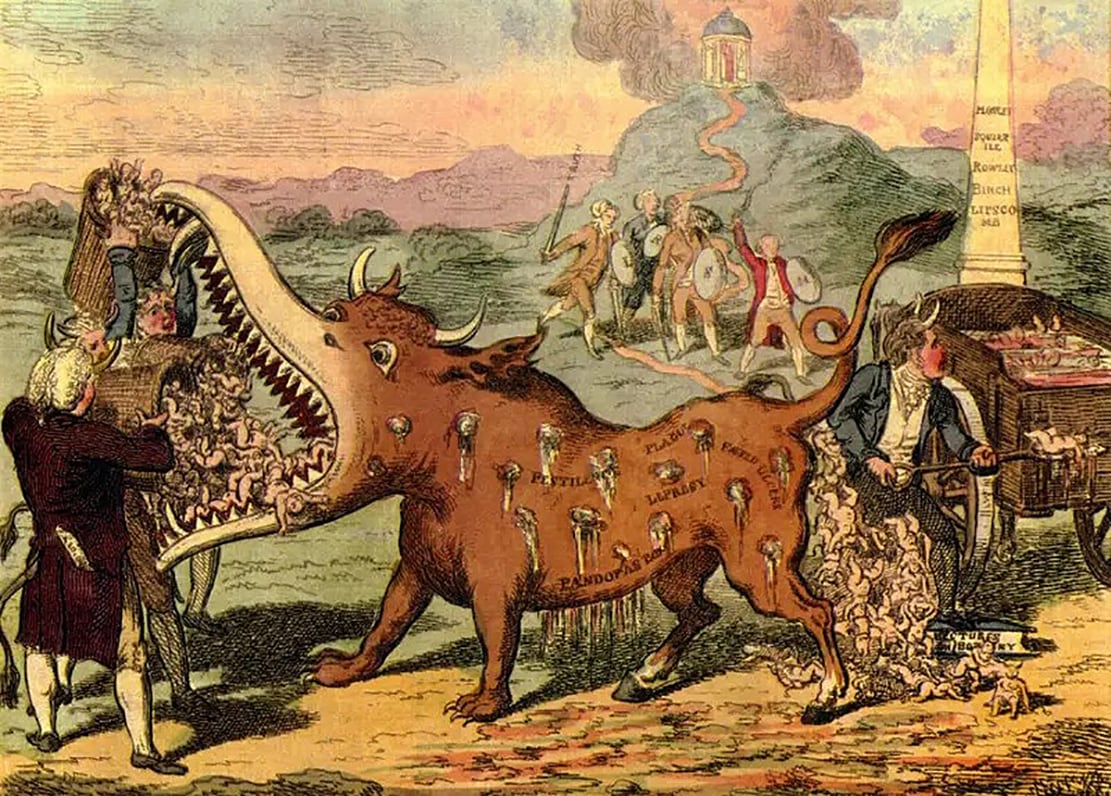El escritor español publicó "El último día de la vida anterior"
Andrés Barba y su "novela fantasmagórica sin fantasmas"
El autor está radicado en Posadas, Misiones, desde hace dos años y salió de un período de crisis gracias a este "pequeño libro" de trama envolvente.