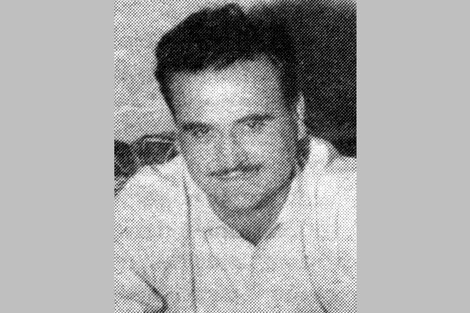Se ha dicho con razón que todas las pasiones humanas habitan en Dostoievski. Los demonios, su ficción más perturbadora, postula la existencia de un torbellino de pulsiones que arrebatan a las personas -los militantes populistas de su época son sus personajes- y las conducen al heroísmo, acaso al sacrificio y la muerte. Solo así se ven consumados sus más profundos anhelos de redención. Alguna vez Nicolás Casullo me dijo que todo el debate sobre la violencia de los años sesenta está contenido entero en ese libro, en la trama ominosa que envuelve a “esos argentinos irresponsables”, como los llamara Borges, que al leerlo en su adolescencia suiza hace un siglo “sintió que había regresado a la patria”: la estepa era, al fin, la pampa, habitada por los demonios de la llanura.
La realización del deseo de irrumpir en el escenario histórico y proceder al expurgo de los pecados -es decir, de despojar al mundo de las injusticias terrenas- supone el sacrificio final, al que el militante arriba impelido por potencias anímicas que cree gobernar. Ese sacrificio admite -y a veces propugna- la acción más extrema, que es la de quitar vidas. Incluida, en última instancia, la propia. “Incluso los corazones más puros y las personas más inocentes pueden verse atraídos a cometer la ofensa más monstruosa”, razonaba el propio Dostoievski. Otro de sus milagros filosóficos, una oscura alegoría acerca del dinero y su poder sobre las almas, es su novela El jugador. Escrita en apenas 26 días en estado de trance hipnótico para saldar una deuda, es acaso la más descarnada descripción de la turbia pasión destructiva que aflige al adicto al juego.
Francisco Salamone, el arquitecto del modernismo pampeano, es un personaje surgido de ese texto. Si se observa el recurrente diseño de las plazas en cuyo centro una extraña estructura circular eleva un eje central con forma de aguja -puede vérsela en Laprida, en Azul o en Alberti, por caso- es evidente que Salamone ha graficado ruletas de casino. Pero donde más cabalmente ha expresado el sufrimiento apasionado del ludópata es en la entrada del cementerio de Saldungaray, a escasos diez kilómetros de Sierra de la Ventana. Desde la cima del Tres Picos, el cerro más alto de la provincia, se puede divisar lo que parece una enorme rueda de carreta con el rostro de un Cristo sufriente; la rueda del destino es la entrada al reposo final, ungida por el sacrificio de aquel que viene a salvarnos. Salamone, que se esfumó de escena, como Dostoievski, que alguna vez tuvo que huir para salvar el pellejo, habló allí el lenguaje de las piedras para conjurar su dolor.
Podemos imaginar el asombro del niño Ángel Bengochea, que estaba llamado a convertirse en el primer guerrillero de la historia argentina, cuando se inauguró esa extraña obra monumental en medio de un paraje, por entonces, y aún hoy, escasamente poblado. Saldungaray, fundada por un vasco homónimo medio siglo antes, era -es- un pueblo surgido en torno a la estación de tren que conduce a Sierra de la Ventana, que desconoce haber sido la cuna de este otro personaje dostoievskiano. Carismático, impetuoso y tenaz, como buen vasco, de Bengochea podemos adivinar su carácter recio y decidido a partir de unos pocos hechos que protagonizara al irse a vivir, hacia 1940, a Bahía Blanca. Atrás quedaban el pueblito y la rústica soledad desafiante de las sierras, ahora iba a sumergirse de lleno en el mundo de las pasiones humanas. Según testimonio de su amigo Ángel Palumbo, su primera actividad relevante, con apenas 14 años, fue una campaña de desagravio a Rivadavia, a quien veía no solo como emblema de laicismo sino, forzando un poco la cosa, como un adalid de la reforma agraria, debido a la Ley de Enfiteusis que obligaba a un uso más racional de la tierra. Era, así, un antecesor de la gesta emancipatoria que estaba dispuesto a encarnar. En 1929 un concurso había premiado un proyecto de monumento instalado en la plaza central de la ciudad, pero la oposición de la Iglesia impidió su inauguración. Durante años estuvo cubierto con unas lonas que se iban deteriorando; al igual que el Vasco, los representantes de la curia advertían claramente el carácter laico del gobierno de Rivadavia -corría la dictadura eclesial del 43-, que juzgaban intolerable. Pero sobre todo lo repudiaban porque el autor del enorme grupo escultórico, Luis Rovatti, había colocado de cara a la catedral a una pareja de niños desnudos. En esa coyuntura el joven Angel Bengochea, sintió el llamado de la política.
Una tarde de 1945, a la salida del Colegio Nacional, con su amigo y tocayo Palumbo fueron hasta el local del Partido Socialista y se afiliaron. Antes del mes ya habían fundado la Juventud Socialista y, asumiéndose vagamente troskistas, desconocieron sin más la dirección de Pablo Lejarraga, diputado nacional y uno de los grandes dirigentes que dio el PS local. Entretanto, militaban en el barrio Noroeste, fundaban una biblioteca, y, para darse visibilidad, organizaron un acto de desagravio en la Biblioteca Rivadavia, a escasos cincuenta metros del monumento (hasta hace unos años una placa colocada en el primer piso llevaba el nombre del Vasco). Sucedido el peronismo, Julio César Avanza, Ministro de Educación de Mercante, acabó por inaugurarlo en 1946. Pero para entonces, ya egresados, el grupo de militantes de la Juventud Socialista encabezado por Bengochea se había trasladado a La Plata. En la pensión donde paraban, el Vasco conoce a Milcíades Peña, el gran historiador troskista, a Horacio Lagar, futuro fundador del PRT-ERP, y ranchea con Otto Vargas, futuro fundador del PCR, a quien conocía de Bahía, y con Palumbo, que se transformaría en un intelectual marxista -cuya biblioteca heredé junto con su testimonio-, que sería determinante en la formación de ambos. Por esos años, mientras se anotaba en Derecho, conoce a su pareja, Mirta Henaul, con quien tendrá una hija. La vertiginosidad del período nos lo muestra ingresando al GOM, Grupo Obrero Marxista, que conducía Nahuel Moreno, figura nodal del troskismo argentino.
Hacia el 48, en pleno auge del peronismo, habiendo protagonizado ya algunas “expropiaciones” -básicamente, asaltos a estaciones de servicio- el Vasco forma parte del Comité Central del Partido Obrero Revolucionario, una de las metamorfosis del grupo. Por entonces practicaban el “entrismo”: había que proletarizarse, mimetizarse con los obreros, fatalmente peronistas, para que, cuando llegase el momento de la maduración de su conciencia a través de la lucha de clases, pudieran dirigirlos hacia la revolución. Para el 53 el Vasco ya es el jefe: pronuncia el discurso inaugural del IV Congreso del POR. Su mutación fue también personal: transformado en obrero fabril, milita en el Anglo y luego en Duperial. Ante el debilitamiento del peronismo, su partido adquiere una nueva metamorfosis: pasa a llamarse por un rato Partido Socialista de la Revolución Nacional. Con el golpe del 55 cambia nuevamente de nombre y toma el del periódico: Palabra Obrera, que Bengochea ya dirige. Centrado en el trabajo gremial, milita en Beriso y participa activamente de la llamada Resistencia Peronista. Conoce cárcel y clandestinidad; en fin, la rutina militante que lo forja en la desilusión de la vía pacífica y de las formas tradicionales de la política burguesa. Debido a su amistad con John William Cooke y Alicia Eguren, que propician la vía insurgente desde dentro del peronismo, participa de la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre, momento donde eclosionan las perspectivas armadas de la nueva generación.
Es el 59, el viaje hacia la utopía caribeña está en el horizonte. La revolución cubana, con un argentino como protagonista, es un punto de quiebre. Los tiempos se aceleran; para el 62 ya está en la isla participando del armado de la estrategia del Che como preparación para su propia gesta heroica, que hoy sabemos final. Un 25 de mayo, durante un asado para festejar el día patrio, confraterniza con Gustavo Rearte, Mario Santucho, Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Juan García Elorrio, y el propio Masetti; es decir, buena parte de la vanguardia político militar que intentaría la revolución en el país. Pero Bengochea es vasco. Y es de Saldungaray. Y no está de acuerdo con la línea del Che: guerrilla tucumana, campesina, que baja de la sierra a la ciudad. Para él el desarrollo capitalista argentino, fabril, obrero, y la experiencia peronista, sobre todo sindical, vuelcan el peso de la política insurgente hacia las ciudades. Se le paró de manos. Fue el único que se atrevió a discutirle. Naturalmente, primó la opinión de Guevara, que, después de todo, había hecho una revolución. (Antes de volver hubo otro hecho que da cuenta de su espíritu autónomo: con dos costillas rotas debido a la dureza del entrenamiento militar, al ser informado de las críticas terribles que la línea oficial de Fidel dirigía a los troskistas, escapó del hospital donde estaba internado y tomó la voz públicamente para defender el internacionalismo proletario). Ahora había que volver. Pero lo que parecía ser el principio era, en realidad, el comienzo del fin.
Su retorno se produjo por Brasil, hacia mediados del 63; lo esperaba un fuerte debate con Nahuel Moreno sobre las vías de la revolución, que ahora asumían “formas cubanas”. Para no comprometer a Palabra Obrera, publicó su renuncia en el periódico y se dedicó a la preparación de la lucha armada. Dio, nuevamente, con un nuevo nombre: Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional, que iniciaría el foco tucumano. Era, ya, un partido militar. Pero todo se vio truncado el 21 de julio de 1964. Mientras realizaban la mudanza de un arsenal clandestino que habían ido almacenando en el edificio de calle Posadas 1168, pleno barrio de Recoleta, detonaron explosivos que demolieron la construcción, muriendo varios vecinos y el mismo Vasco junto a los cuatro compañeros que lo acompañaban. La épica había derivado en tragedia; los demonios habían cobrado, al fin, su tributo sacrificial.