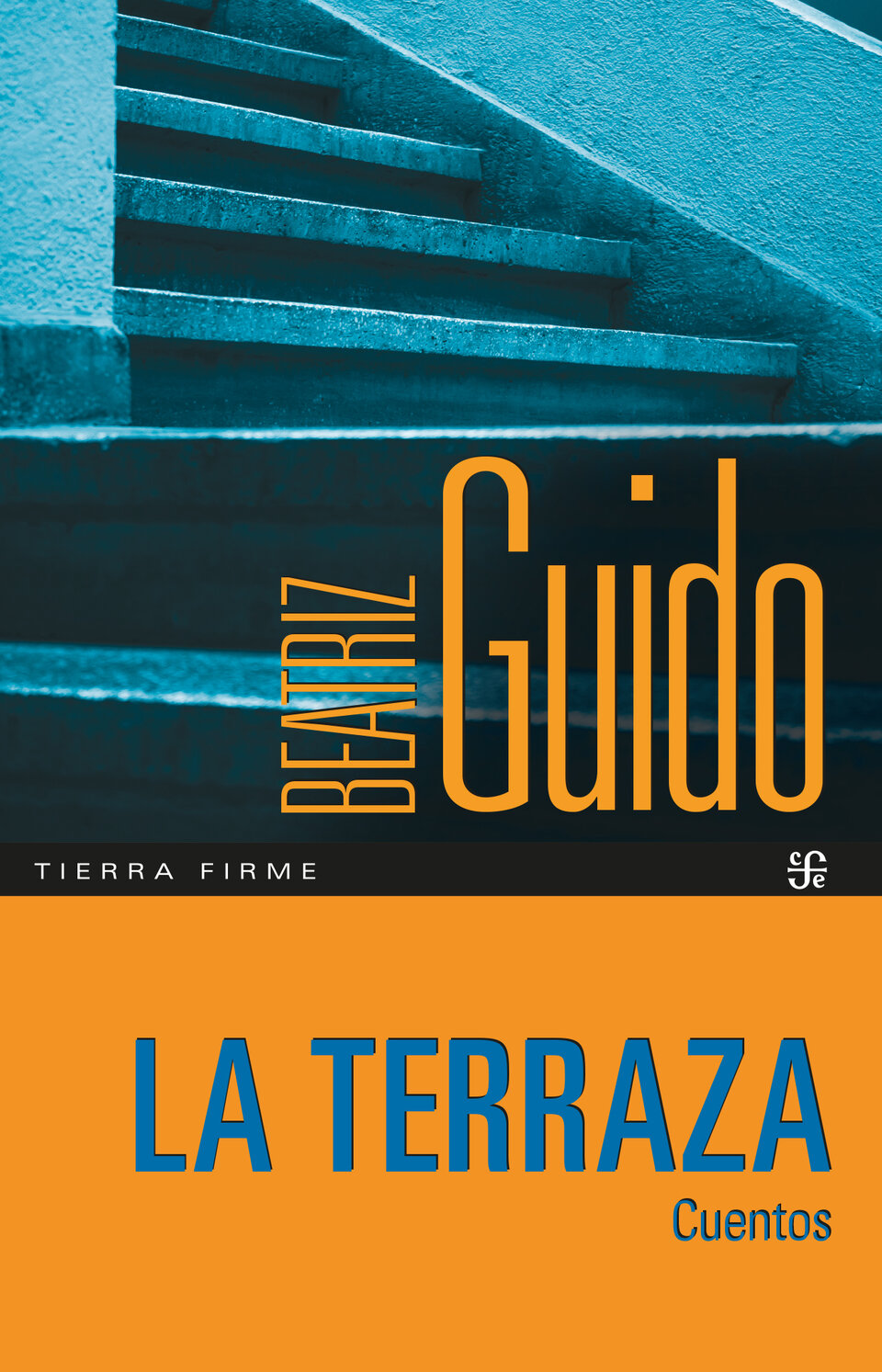Una tensión constante que atraviesa la literatura argentina se da entre cierta idea de “artepurismo” frente a una noción de compromiso político vuelto procedimiento. Es fácil decir que este complejo ir y venir, esta indecisión entre un lado u otro atraviesa todas las literaturas nacionales, o la literatura en sí, como si se tratase de una esencia, pero también es cierto que estamos leyendo ese problema desde nuestra experiencia literaria, marcada desde su mismo origen por un planteo político hecho literatura, como pasa con Esteban Echeverría y el doble comienzo de la literatura nacional, “La cautiva” y “El matadero”; como pasó, a mitad del siglo XX, con la aparición de Operación masacre y la idea de que era posible cumplir con el programa experimental de las vanguardias a partir de una escritura que hacía convivir literatura y orientación política a modo de intervención. Con estos antecedentes, ¿cómo no buscar en cada escritor o escritora su relación con la política y de qué manera ingresa en su escritura esa referencia? El ejemplo más evidente de este tipo de acercamiento crítico es la manera en la cual se ha leído, se lee, a Beatriz Guido. Lo más evidente de este modo de leer está ya en el corazón de su entrada al mundo literario, cuando se la colocó como parte de la llamada Generación del 55: esto es, un grupo de escritores, entre los que se encontraban David Viñas, Antonio di Benedetto y, en algún punto, el propio Walsh, entre otros nacidos en los 20, los cuales empezaban a resonar en el primer lustro del 50 con sus primeros libros y que eran, por sobre todo, autores marcados por el desarrollo y caída del peronismo histórico. Esa huella marca las tensiones de la crítica entre la política y la literatura, sin dudas, al leer siempre los cortes epocales de la literatura por sucesos no específicamente literarios. Y a su vez, ¿cómo no hacerlo? La salida de una nueva antología de cuentos de Beatriz Guido, La terraza, compilados y prologados por la académica Valeria Castelló-Joubert, es una excusa ideal para volver a la obra de una de las escritoras más importantes y con mayor cantidad de ventas en nuestro país que, fruto de las modas, las perspectivas críticas y los vaivenes políticos, hoy engrosa la lista de esos escritores olvidados que hay que redescubrir.
Nacida en 1922, en Rosario, Beatriz era hija de Ángel Guido, arquitecto responsable del Monumento a la Bandera, un probado intelectual que buscaba la fusión de lo europeo con el destino americano, y la actriz uruguaya Bertha Eirin. Perteneciente a una elite económica y cultural, desde pequeña estuvo rodeada de figuras como Gabriela Mistral, Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones, pero también de otro tipo de presencias. Como su padre, Beatriz Guido practicó desde muy temprano el espiritismo, y diversos libros, como la biografía que publicó en 1991 Elsa Osorio en la colección de Planeta “Mujeres Argentinas” (dirigida por Félix Luna), prueban que era una médium muy segura de su capacidad. Esa cercanía con la muerte o con la presencia de los muertos y las prácticas mortuorias queda plasmada en su obra: en La terraza pueden encontrarse varios relatos que empiezan o tienen algo que ver con un ataúd desfilando por la calle, como “El coche fúnebre entró en la casa de enfrente”, en donde unos niños observan la llegada de tal vehículo y sospechan la muerte de alguien que no luego no estará tan “muerto”. Algo así, quizás invertido, puede hallarse en “El secuestrador”, y bien podemos decir que la presencia de un ataúd que da vueltas frente al ojo público, recordando al caudillo político Mariano Braceras, es una de las imágenes más potentes que cierra una de las novelas más famosas de Guido, Fin de fiesta, texto que retrata desde un punto de vista más juvenil que infantil, pero sin dudas aún no adulto, los vaivenes del ejercicio del poder en el conurbano (y, por qué no, toda la Argentina) a lo largo de la Década Infame, la cual termina con el ascenso del peronismo.
El tono realista de esta novela, del ciclo que con ella inaugura, es más un tono que un procedimiento fuerte: esto es, Guido no adscribía a un realismo meramente representativo, sino que todo el tiempo colaba en sus textos no sólo la mirada enrarecida y que vuelve a todo extraño de sus personajes, sino que también depositaba en los hechos mismos narrados lo oculto, lo inusual, lo que escapa a los protocolos de una literatura meramente agarrada a lo (que se cree) real. “El conflicto entre dos senderos por tomar en su escritura, que se le presentan como paralelos, o divergentes, es provisoriamente resuelto en el momento de encaminarse hacia uno u otro con cada obra en particular”, señala Castelló-Joubert en la introducción a La terraza en torno a cómo se distribuye esa pátina realista, y cómo funciona, en esos dos caminos narrativos que Guido supo encarar. “A un lado, las novelas que, aun ficcionales, son susceptibles de ser leídas como un documento; al otro lado, el resto de su obra narrativa, en la cual el motivo político permanece a la sordina, porque el primer plano corresponde al mundo del deseo y la oscuridad”. Guido es y no es una escritora realista, en definitiva, porque, como toda buena escritora, siempre es difícil clasificar, de una manera precisa (y etiquetable, sobre todo, para el actual mercado editorial), lo que hace.
UN MUNDO EXTRAÑO
Pero, en rigor de verdad, Guido no fue ajena al mercado. Esto es, sus novelas tuvieron una muy alta circulación y venta, convirtiéndose en un best seller que, por eso mismo, marcó cierto lugar de polémica con respecto a otros tipos de proyectos de escritura. Junto con Silvina Bullrich y Martha Lynch, en una suerte de lugar común bastante mencionado, aunque no del todo explorado por las editoriales y las reediciones, formó parte de un conjunto de escritoras con un gran número de tiradas de sus obras. Así también resultó un blanco fácil para oponérsele, sobre todo, por una perspectiva antiperonista que quedaba en evidencia en novelas como El incendio y las vísperas (1964). Sin embargo, frente a la novelística que se vuelca más al rigor de la historia y los hechos, los cuentos parecen atravesar esos temas de una manera menos explícita, enfocándose en una serie de temáticas que la acercan al fantástico (muy en un modelo cortazariano) o incluso llega a incluir elementos propios del gótico.
En “La huelga”, por ejemplo, encontramos varios elementos que marcan su cuentística. Para empezar, un narrador con un punto de vista particular acerca del mundo en el que vive introduce ya una rareza que termina siendo determinante para la conclusión: en un ingenio, un grupo de hijos de trabajadores deciden iniciar una huelga con un pretexto bastante banal (la reincorporación de un empleado echado por causar daños estando borracho mientras realizaba sus deberes) sólo con el objetivo de replicar el espíritu combativo de los escritores soviéticos, de ídolos de la literatura y la revolución como Maiakovski. Por fuera de esa excusa, no se quejan de nada, está claro: sus sueldos son justos, tienen jubilación asegurada y la patronal, concentrada en el señor Moronell, actúa de modo paternalista en lo que se refiere al vínculo con los trabajadores. Ese punto de vista da pie a presentar a la lucha obrera y su vertiente literaria como un ejercicio retórico más, claro, retratado con cierta distancia irónica, una crítica sutil desde el punto de vista de alguien que defiende un modelo de literatura distinto al de la literatura de compromiso sartreana, la cual atravesaría, precisamente, a la camada de escritores de la que formaba parte. Al final, los revolucionarios se van del lugar, cansados de tanta tranquilidad: estaban viviendo, según ellos, en “un pueblo demasiado feliz para nuestra angustia humana”.
Inclusive, su vínculo con el cine, manifiesto, sobre todo, por su labor como guionista de varias películas de quien fuera (en los hechos, no en los papeles) su segundo marido, Leopoldo Torre Nilsson, marca también una tensión en sus relatos. ¿Qué tipo de cine puede interesarle a Guido? Aquel en el que el argumento pase por los secretos, sobre todo, de alcoba, en donde la mirada extraña tenga que ver con una perspectiva contraria al mundo adulto, en donde la inocencia se enfrente a la necesidad de perder la candidez para poder ingresar al verdadero mundo. El precio que se paga en algunos de estos cuentos, sin dudas, es uno vinculado al sexo. “Cine mudo” nos muestra al padre y la madre de la voz narradora entreverados en la rutina de alcoba de un matrimonio. Lentamente, esa mirada prácticamente voyeur de la niñez empieza a encontrar actos extraños, amenazas que se ven, pero no se escuchan, y el ojo que espía termina atestiguando todo, inclusive, un desenlace fatal, sin realmente entender nada. Se ve, pero no se entiende: ahí reside también la fuerza de lo extraño en estos relatos. Muchas veces, ese acto de mirar se ha pensado como una suerte de complicidad de clase de Guido, como si las muchas figuras que espían representaran la mirada de Guido con respecto a una clase acomodada en decadencia. Pero no se ve que esa lógica puede servir también la puerta de entrada de lo siniestro en la trama de lo cotidiano: el “realismo” de Guido tiende a lo fantástico precisamente porque transforma la inocencia de sus narradores en el portal por donde ingresa eso que resulta raro, imposible de interpretar del todo, y que produce más espanto que comprensión.
La ubicación social de Guido, así como la manera en la que literariamente trató ciertos temas políticos, como el propio peronismo, la puso en el ojo crítico como una escritora profesional en el peor sentido del término: vendía mucho, sabía lo que hacía y no adscribía a una teoría social fuerte para poder cumplir con su obra. Pero porque, precisamente, le interesaba menos esa perspectiva social determinante que una reflexión concentrada en lo que realmente le interesaba hacer, que era escribir. Beatriz Guido mostró siempre, hasta su muerte en 1988, en Madrid, un modo de pensar la escritura en un sentido técnico, hasta el punto de sacar en 1977 un libro por demás particular llamado ¿Quién le teme a mis temas?, en donde organiza su producción hasta el momento con correspondencia, críticas y reseñas según un índice de los asuntos recurrentes en sus textos: “Los niños”, “Las muertes”, “Las fantasías”, “No fornicar”, etc. Ese tipo de relación autoconsciente con la escritura marcaba su verdadero punto de interés: el artificio, ante todo, por sobre la prosa de la realidad. Castelló-Joubert, en el comienzo de La terraza, excelente libro para volver a la escritura de esta autora tan importante en la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX, recupera una entrevista que Vicente Battista le hizo en 1964 para El Escarabajo de Oro, la revista dirigida por Abelardo Castillo en la que ella también colaboraba. Allí, Guido se posiciona pensando, inclusive, su rol por fuera del corte de género, en una suerte de ambigüedad que siempre le resultó productiva, según sus propias declaraciones. Contundente, Beatriz Guido sintetizó todo lo que pensaba acerca de la relación de la literatura con la realidad en una frase: “Es necesario decidirse: escritor o político. Y yo soy un escritor, nada más”.