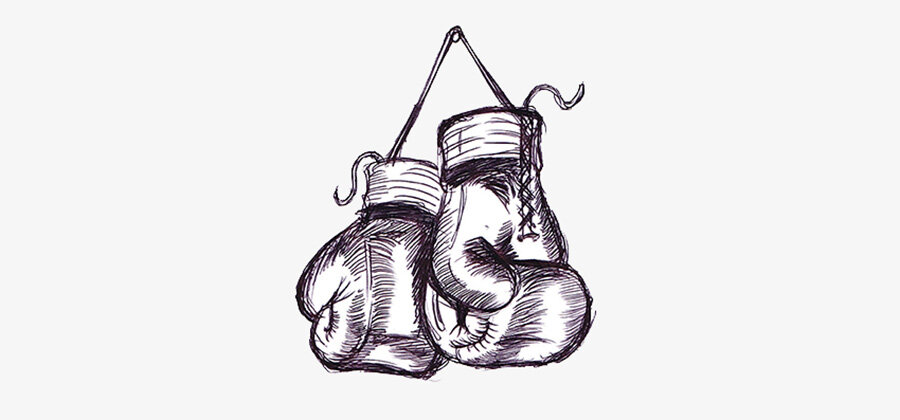Mientras las relaciones carnales entre el kirchnerismo y el chavismo estaban al rojo vivo, en Argentina y Venezuela ya empezaba a hablarse de una coincidencia fatídica entre los dos países. ¿La incipiente amenaza de la “derecha recalcitrante”? No, los fanáticos del boxeo hablaban del triste destino fatal que unía a Carlos Monzón con Edwin Valero Vivas. Los dos campeonazos arriba del ring. Los dos mataron a sus esposas. Los dos murieron cuando los mandaron a la cárcel. Los dos, al cabo, emparentados por la vil tragedia, esa señora de negro que persigue boxeadores y que los agarra antes de tiempo, mucho antes que a cualquier otro mortal. Se cumplen diez años de un epitafio: el día que Edwin Valero Vivas le pegó a su madre, a su hermana y a su esposa. Ese sería el principio del fin.
Ocurrió en septiembre de 2007, Valero golpeó a su mamá, doña Elsa, a una de sus hermanas y a su esposa Jeniffer Viera, en La Palmita, Mérida. Por entonces, retratan los medios venezolanos, solía andar a los tiros por su barrio, por las calles de Bolero Alto. Le gustaban las armas. Y en una discusión familiar, la ligaron las mujeres de la familia. Terminó en una denuncia policial. El hecho, ocultado para la prensa, pasaría al descubierto en 2010, ya con el desenlace conocido. Y cuando nada podía hacerse para salvar esas dos vidas, la de Valero y la de su esposa. “Estaba paranoico por no dormir y por la droga en exceso, era un enfermo y por ser una estrella, lo trataron como un normal”, apunta Ramón Cotúa, el primer mánager de Valero. Un blindaje mediático del que también había gozado Carlos Monzón.
El mismo Monzón describió su particular accionar en la primera indagatoria después de la muerte de Alicia Muñiz: “Le tiré un sopapo y después le apreté un poco el cuello. El sopapo no le pudo haber afectado, porque yo le pegué a todas mis mujeres, menos a una, y no les había pasado nada”, declaró el lunes 15 de febrero del 88, al juez García Collins (diario Clarín del 18 de febrero, página 31). Monzón, que cumplió su condena de 11 años, encarcelado en Batán, Junín y Las Flores, se mató en una salida transitoria, en el 95, en un accidente automovilístico, tal vez sin saber que tenía dos armas de destrucción masiva en sus manos. Fue portada de todos los diarios y revistas de la época. Su deceso mereció una histórica tapa negra de la revista El Gráfico.
El crimen que cometió Valero Vivas recorrió todos los medios. Fue en 2010. Estaba en un Hotel de Valencia, pronto a partir rumbo a Cuba, para rehabilitarse de las drogas. Era doble campeón mundial superpluma de la AMB y del CMB (Monzón reinó con esos organismos, también, pero en el peso medio). A las 5.30, apuñaló a Jennifer, su esposa y madre de dos hijos. Enseguida, fue encerrado. A la una y media de la madrugada siguiente, apareció ahorcado en la celda 4 de la Comandancia de Carabobo. ¿Se mató o lo mataron? El misterio sigue para la familia de Valero, que apunta situaciones confusas. Una de ellas: Valero entró a la cárcel con un jogging oscuro. Pero lo encontraron ahorcado con un jean, que no era suyo. Su mánager negó habérselo dado.
El perfil de Valero impacta por la crudeza de su infancia. A los 9 años, ya había probado el alcohol. A los 11, las drogas. Así lo reveló el informe psiquiátrico de la Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Venezuela, y Mario, un viejo amigo del boxeador. No había forma para Valero de escaparle a la violencia de otra manera que no fuera con más violencia. Pasaba hambre Valero, sentía el mismo dolor de panza que alguna vez había sentido Monzón, que de pibe padeció raquitismo, enfermedad que le traería insoportables dolores en sus nudillos, y que lo obligaría a pensar en el retiro en enero del 1973 –por sugerencia de Amilcar Brusa– a menos de tres años de su consagración ante Benvenutti, según revela Hugo De Marinis en el libro “7 mil años a puñetazos” (1974).
Para ganarse la vida, el niño Valero trabajaba con su bicicleta de lado a lado. Vendía verduras, los sábados y los domingos. Pero Bolero Alto estaba picante. Y necesitaba defender sus cosas de los malandras. “Necesito aprender a boxear porque no quiero que me roben la bolsa de ajos”, le dijo a Oscar Ortega, según recopila el comunicador Rosangel Quiroz, en su tesis “A Valero lo mató la vida” (2004). Arrancó a boxear a los 12 años. Arrancó es una forma de decir. Porque Valero peleaba desde que tuvo uso de razón.
Por si acaso, Muhammad Ali también había llegado al boxeo por un robo: le habían quitado su bicicleta. Tanto Monzón como Valero eran parcos, pero dos animales cuando se subían al ring. La comparación es caprichosa, antipática, odiosa. Y salvo la tragedia, y algún récord, los une poco y nada. Pero la memoria tiene estas cosas. Valero era el Monzón venezolano, con el perdón de la expresión. Fue más de lo que quiso.
Los retazos llamativos brotan como la humedad en las paredes de una vieja casa. Por ejemplo, ninguno de los dos fue del agrado de los especialistas antes del éxito. En 2006, año en el que atraparía el título, Valero ni siquiera aparecía entre los mejores 20 deportistas de su país, según la óptica de la prensa deportiva venezolana. Cuando Monzón viajó a Roma, para pelear ante Benvenutti, lo hizo en silencio. Iba de punto. Hasta el enviado especial del diario santafesino “El Litoral”, Pedro Roteta, había sido tajante con el pronóstico de la pelea: “No hay que llamarse a engaños y pensar que Monzón tiene grandes posibilidades”, escribió el 6 de noviembre del 77.
Cada uno en su dimensión, se sobrepuso a un sin fin de obstáculos.
Monzón fue una leyenda deportiva, inmortalizada en el salón de la fama del boxeo de Los Angeles. Para los especialistas, tal es el caso de Eduardo Lamazón, “es el mejor boxeador argentino de la historia”. Valero, en cambio, tenía una carrera ascendente y aspiraba a pelear con el mejor boxeador libra por libra, el filipino Manny Pacquiao. Murió antes. Su leyenda, más bien, la hizo en el gimnasio. Un día volteó a Oscar De la Hoya en una sesión, cuando oficiaba de sparring. La historia está viralizada en las redes. Y fue confirmada a Enganche por Jeff Deg, amigo de Valero y fisioterapeuta de Pacquiao, y por Clemente Medina, testigo presencial del hecho. “Lo tiró de un bombazo, pero no lo noqueó”, aclara este último.
Sus puños ardían. Monzón tenía el récord de las 14 defensas. Y Valero una respetable marca jamás igualada: ganó todas sus (27) peleas por nocaut. José Sulaimán, el dirigente más influyente de todos, lo definió así: “Es el noqueador más grande de los 200 años de historia del boxeo”. En el libro “El Último Combate”, Alexis Rosas recoge testimonios que explican esta ferocidad. “Salía a noquear porque tenía miedo de sufrir secuelas en su cabeza”. Valero se había accidentado feo el 5 de febrero de 2011. Se fracturó el cráneo. Y estuvo tres meses internado. Y un año sin pelear. “Manejaba una moto robada”, dice Cotúa, el primer apoderado de Valero. Esas secuelas físicas le costaron caro. Se le cayó un contrato millonario con la Golden Boy Promotions. Y Estados Unidos lo vetó. El doctor de la Comisión de Nueva York, Barry Jordan le negó el permiso para boxear, un neurólogo que lleva más de 20 años analizando cerebros de boxeadores. Y estalló la polémica, porque el mexicano Marco A. Barrera, tenía una placa de titanio en la cabeza, y sí había obtenido el permiso.
Al parecer, Valero era el accidente. Estaba prohibido en Estados Unidos, decían por lo bajo en el mundo del boxeo. Lo recuerda Jesús Milano, periodista deportivo venezolano: “Se decía que no le daban la visa de trabajo para competir en el país más poderoso del mundo porque subía a pelear con la cara del Comandante Chávez en el pantalón”. Tanta era su fidelidad, que se tatuó en el pecho la bandera de Venezuela, con la leyenda “Venezuela de verdad” y el rostro del líder bolivariano bien cerca del corazón. Un detalle: el tatuaje tiene derecho de autor. El dueño de la obra de arte es un tatuador de Las Vegas. Se enteró de ello Ignacio Castillo Cotín, un director de cine que grabó El Inca, la –censurada– película sobre la vida del boxeador. Y no le quedó otra que dibujar el tattoo del lado izquierdo del pecho del actor Alexander Leterni, que personificó a Valero, y así evitar una demanda.
Valero hablaba suave y pausado. Su prédica era la de un pastor evangélico. Pero en el ring, soltaba todos sus demonios. Sus manos clamaban broncas, sueños y boxeo. Era arrasador y arrasado. Un histórico cronista venezolano de boxeo, que prefiere preservar su identidad, cuenta que en sus mejores épocas, después de las peleas afuera, el campeón se encerraba a “matarse” con dos o tres mujeres en un cuarto de hotel. “Era un salvaje”, dice.
Tuvo reiterados episodios de violencia familiar, hasta que lo abrumó el final, con las drogas y el alcohol. Su entorno lo dejó de lado. Y ya no era más “el mono de Chávez”; mote que le achacaron los opositores al régimen por sus apariciones en las cadenas nacionales del ex presidente de Venezuela.
A tantos años de estas tragedias, a los dos los une el femicidio y una frase: mucho olvido y nada de perdón. “En Venezuela ya nadie se acuerda de Valero”, dice el colega venezolano Geraldo Meneses. En Santa Fe, en cambio, los grupos feministas quieren borrar cualquier rastro de Monzón de la provincia. Y propusieron quitar la estatua que está enclavada frente al “Quincho de Chiquito”. Con el paso del tiempo surgen testimonios que ayudan a pensar. Para el psiquiatra venezolano, Carlos Larrañaga: “El boxeo constituyó para Edwin un espacio de contención para su emocionalidad, pero al mismo tiempo un arraigo definitivo a la violencia”. Y agrega así una visión más, a la hegemonizante que reza que el boxeo es una vía de escape. Ni Valero ni Monzón, con todo el éxito a cuestas, lograron escaparle al destino.