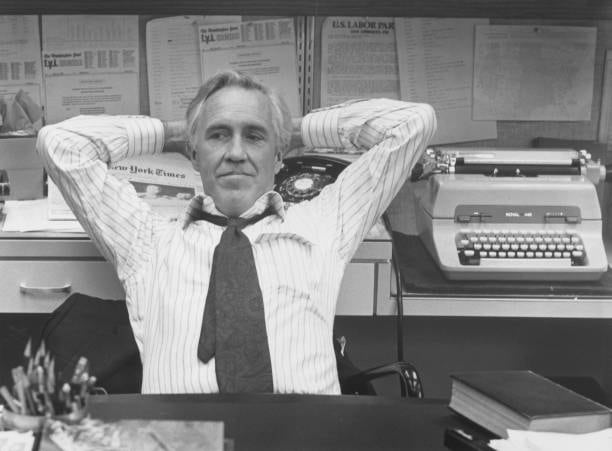Atómica
Mujer maravilla
Protagonizada por una hiperestilizada Charlize Theron, la inminente Atómica se alimenta de los relatos pulp de espionaje de los sesenta y el cine de acción de Hong Kong para reconstruir la última misión imposible de su protagonista, indomable agente secreta. Con una banda de sonido ejemplar, que incluye desde New Order hasta Nena y sus 99 globos rojos, la película de David Leitch es más que nada un vehículo noir para el lucimiento de la actriz sudafricana de extraordinarios 42 años.