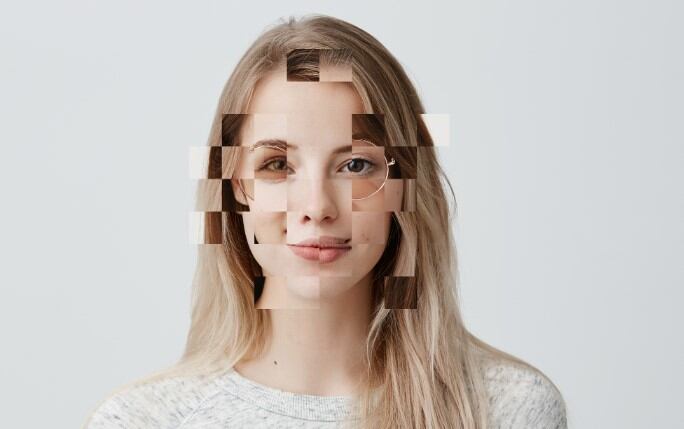Jerry Lewis (1926-2017) fue un inventor de formas cinematográficas
El último adiós al rey de la comedia
Dueño, en su fugaz esplendor, de una autonomía artística equivalente a la de los grandes comediantes del período mudo, Lewis fue un “cineasta total” en sus propias, justas palabras, en la medida en que lo mejor de su obra lo tuvo como productor, guionista, director y protagonista.