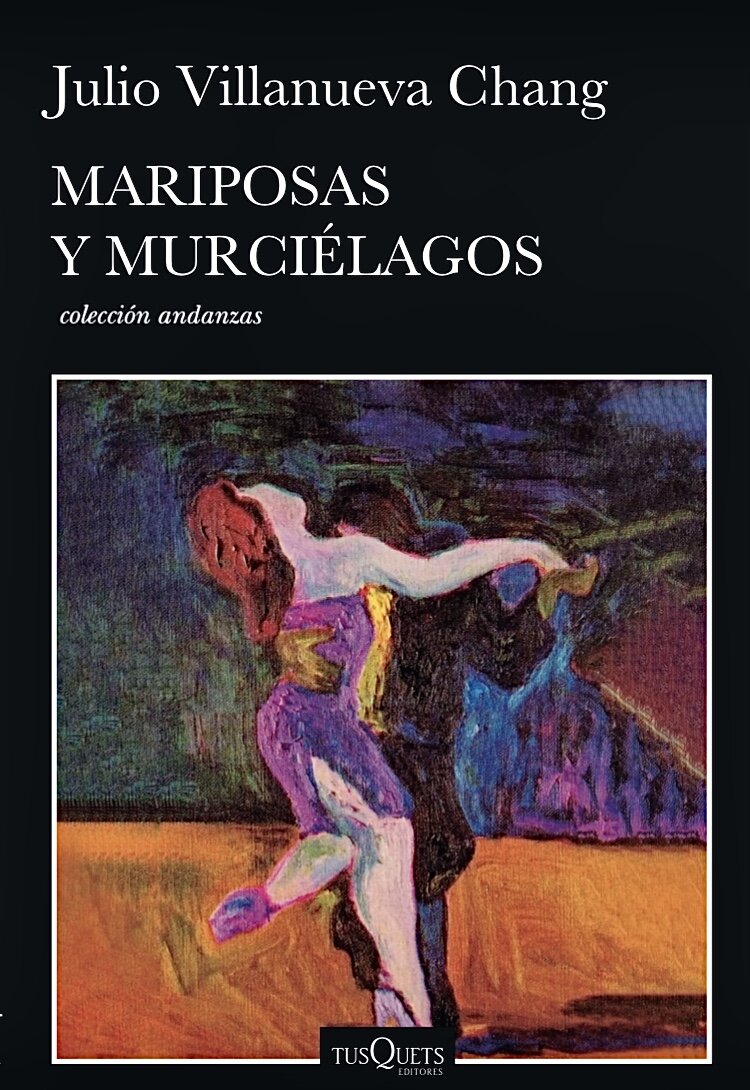La mujer que lo interrumpió con una presa de pollo entre los dedos no sabía que de su Volkswagen ya habían descendido tres cadáveres: el primero, un atropellado anónimo y ajeno que jamás volvió a ponerse de pie; el segundo, la esposa de un vecino que se había hecho un aborto; el tercero, un hombre asaltado con un tajo a la altura del corazón. Las tres veces, el taxista Jesús Moreano iba de regreso a su casa, en Comas, después de doce horas de haber conducido su destartalado escarabajo azul, y ninguno había cruzado vivo el umbral del hospital. Pero esa noche de octubre de 1991, Moreano había estacionado su taxi en la puerta de la pollería de su primo, cuando doña Julia Paredes, dueña de la tienda donde funcionaba este negocio, se sentó en su mesa rogándole, por favor, señor, usted es la quinta persona a la que le suplico. Un médico acababa de salir de su casa, en el segundo piso de la pollería, después de desahuciar a su madre.
La última voluntad de la señora Leonarda Martínez era morir en Corongo, desde donde sus hijos la habían traído a Lima para salvarla de una extraña enfermedad. Habían preguntado a los vecinos si les hacían un taxi hasta Corongo, en el extremo norte de Áncash, por el Callejón de Conchucos, aquicito nomás. Pero ningún hijo de vecino quería convertirse en cochero de carroza, y aunque el apellido Moreano parecía originario de morir, el primer nombre de Jesús garantizaba la eternidad de la moribunda. Y al taxista le encantaba la geografía, pero no era para tanto: está muy lejos, señora, son veinticuatro horas de viaje, a más de quinientos kilómetros de Lima. Sin embargo, el corazón de Jesús latió más de la cuenta cuando descendieron a la pollería los demás hijos de Leonarda, y el coro de lágrimas fue esta vez insoportable. El llanto siempre es desafinado y alguien tenía que detenerlo.
Esa noche, Moreano se moría de sueño. La anciana podía morirse en el camino y, si viajaba en un autobús interprovincial, el conductor de turno, respetuoso de la ley y del medio ambiente, iba a decir en la esquina bajan. Esperar a que muriese en Lima era ser premiados con los perpetuos trámites que exige viajar con un cadáver. Al taxista le ofrecieron cuatrocientos soles, cuando los gastos del transporte iban a ser solo una cuarta parte de ese dinero. Entonces Jesús Moreano renunció a las papas fritas, a la cama que lo esperaba después de doce horas sobre ruedas, subió las escaleras de la pollería y de lejos percibió el ronquido moribundo de doña Leonarda. Estaba viva pero en sueños. Nadie dudaba de que estos sucedían en Corongo.
A las cuatro de la mañana del día siguiente, al escarabajo de Moreano subió el octavo pasajero. Para la familia Paredes Martínez, tres adultos y tres niños, existía solo una palabra: Corongo. Para la anciana, la vida era un solo de ronquidos. El rastro de la lluvia caía por las ventanas del Volkswagen. El desafío había despejado las dudas de Moreano, y el cielo a la vista estaba limpio por viajar cerca del mar. Hasta que el taxista tuvo que detener el Volkswagen a las cinco de la madrugada: doña Leonarda había dejado de roncar. Los tres hijos y uno de los nietos empezaron a llorar y la brisa del mar empañó aún más las ventanas del auto. Moreano se enteró de que le estaba haciendo taxi a un cadáver. La ola creciente de Sendero Luminoso en Lima había redoblado los controles policiales, y, en la paranoia, un escarabajo con una humanidad apretujada era una sospecha rodante. En el momento más inesperado los iban a detener. Pero había que completar la última voluntad de doña Leonarda: a una anciana enferma en el asiento trasero no la despertarían así nomás. De modo que, luego de recibir el pésame del chofer, le cubrieron el rostro con su propio sombrero y las trenzas, como si el sol fuera un testigo inoportuno curioseando por la ventana.
Después de burlar cada puesto militar, era inevitable la risa de los sobrevivientes. Era la misma risa de los velorios, carcajadas en defensa propia, pero con el cadáver en un taxi. La abuela iba recostada en el asiento de atrás, rodeada por dos de sus hijas y junto a ellas se arrimaban un par de nietos. Adelante, a la diestra del taxista, se sentaba un hijo de doña Leonarda y el mayor de sus nietos. Cuando llegó a Chimbote, Jesús Moreano tuvo que llamar por teléfono para decir la verdad: había avisado a su novia que se iba a Huacho y volvía, y al día siguiente ella lo iba a esperar donde siempre. Desde Chimbote le dieron la noticia a un yerno de la finada para que fuera preparando las exequias en Corongo. Solo compraban bebidas y frutas al paso. Había que irse y pronto.
Hasta que en un paraje llamado La Pampa, Moreano empezó a sentir el paso del tiempo por la nariz. El olor inconfundible de la muerte contra el que no sirven los pañuelos usados para el llanto. El taxista había corrido hasta noventa kilómetros por hora en el desierto de la costa, pero en el ascenso celestial a Corongo su escarabajo volador solo admitía la mitad. Habían burlado una decena de controles policiales en la carretera Panamericana y cinco controles militares en la carretera de Chimbote a su destino. Iba a ser la medianoche del 9 de octubre de 1991 y restaba una hora para gritar tierra. Moreano iba a quedarse dormido como un muerto. Una hora más tarde, lo primero que vio fueron cien hombres y mujeres en la puerta de una casa enlutada.
Moreano abrió la puerta de su taxi como quien destapa un ataúd. Sintió que salir a la calle era como entrar en una refrigeradora, y vio a tres señores evacuar el cadáver de la anciana con la familiaridad con que se abraza a una vieja amiga. Sus ahijados y sobrinos no sabían cómo darle las gracias al taxista. Si no hubiera sido por usted, le dijo una mujer, no hubiera regresado la mamacha Leonarda. Un taxista era el último héroe de Corongo, pero la única gloria que le importaba a Moreano era tumbarse en una cama. No había cerrado sus ojos en dos días, aunque no tardó en darse cuenta de que, tras veintiún horas de viaje, iba a ser el extraño invitado de honor en el velorio y el entierro. Al fin y al cabo, a pesar del maíz, las papas y el charqui que le regalaron para regresar a Lima, Jesús Moreano sabía que lo más difícil iba a ser convencer a su novia de que Corongo quedaba lejos. Hoy han pasado muchos años desde aquella historia macabra. Moreano persiste en comer pollo a la brasa y en hacer taxi en un Volkswagen amarillo, donde jura que aún no se le ha muerto nadie.
Esta crónica forma parte del libro Mariposas y murciélagos, editado por Tusquets en Perú y Colombia. Es una antología de historias publicadas originalmente en el diario peruano El Comercio por el que luego sería el director de la revista Etiqueta Negra. Taxista hasta la muerte apareció el 9 de septiembre de 1999.