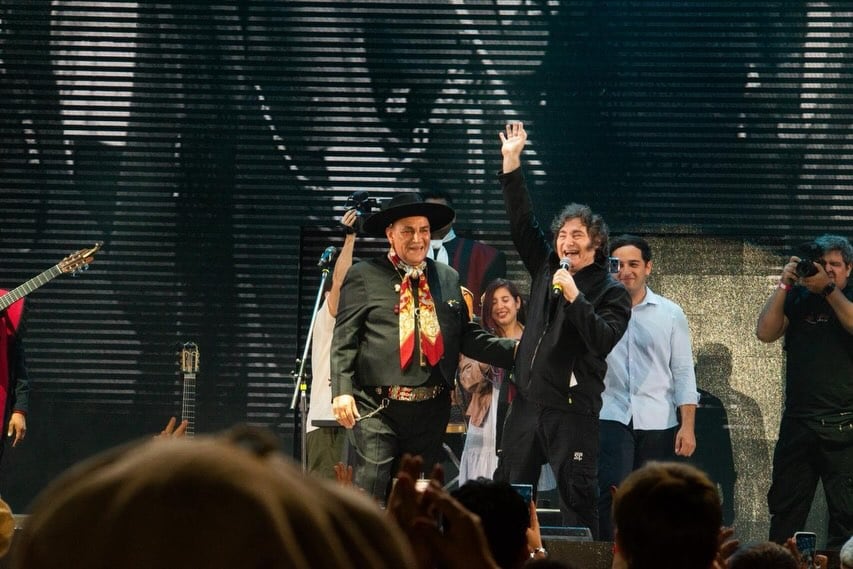Se reedita por primera vez "La otra mejilla" de Oscar Hermes Villordo
El Nunca Más de la literatura gay
Con la publicación de La otra mejilla (1986), la editorial cordobesa Caballo Negro completa la reedición de la trilogía homoérotica de Oscar Hermes Villordo, uno de los referentes más importantes de la cultura LGTBIQ del siglo XX. Escrita entre La brasa en la mano (1983) y El Ahijado (1990), la novela se erige en verdadera crónica de la transición democrática en el que conviven los levantes callejeros y los desbordes eróticos con las razias, las persecuciones policiales y los crímenes de odio