
Últimamente he pasado bastante tiempo escuchando discos en directo de Television y pensando en mi madre. No es una asociación que se produzca con demasiada frecuencia –de hecho, no recuerdo que se produjera nunca con anterioridad–, pero después de leer el libro de Carl Wilson seguramente se entienda que las yuxtaposiciones impredecibles, e incluso indeseables, son algo inevitable.
Conocí a Wilson en 2009. Me entrevistó en un teatro de Toronto con motivo de mi novela Juliet, desnuda, y cuando acabamos mencionó que había escrito un libro sobre Céline Dion. Me interesó de inmediato, pues sabía que seguramente hablaba de algunas de las cosas que, durante la última década, he pasado mucho tiempo tratando de comprender: ¿quién decide si una obra de arte es “buena”? ¿En qué se basan fans y críticos para tomar esas decisiones? ¿Podemos fiarnos de ellos? Juliet, desnuda es en parte una novela que intenta abordar estas cuestiones, pero en ella decidí inventarme a un músico cuya obra cuenta con el favor de los habituales: los críticos de rock y los freaks de Internet. El proyecto de Wilson era más ambicioso. ¿Cuántos de los que amamos la música –la música de verdad, de Dylan, Neil Young, Miles Davis, la Velvet Underground y, sí, Television– nos dignaríamos a dedicar más que un comentario desdeñoso a Céline Dion? Wilson, en cambio, se declaraba dispuesto a desmontar sus gustos y a sí mismo por su causa, y a reflexionar sobre ella “con una mentalidad abierta”. ¡Caramba!
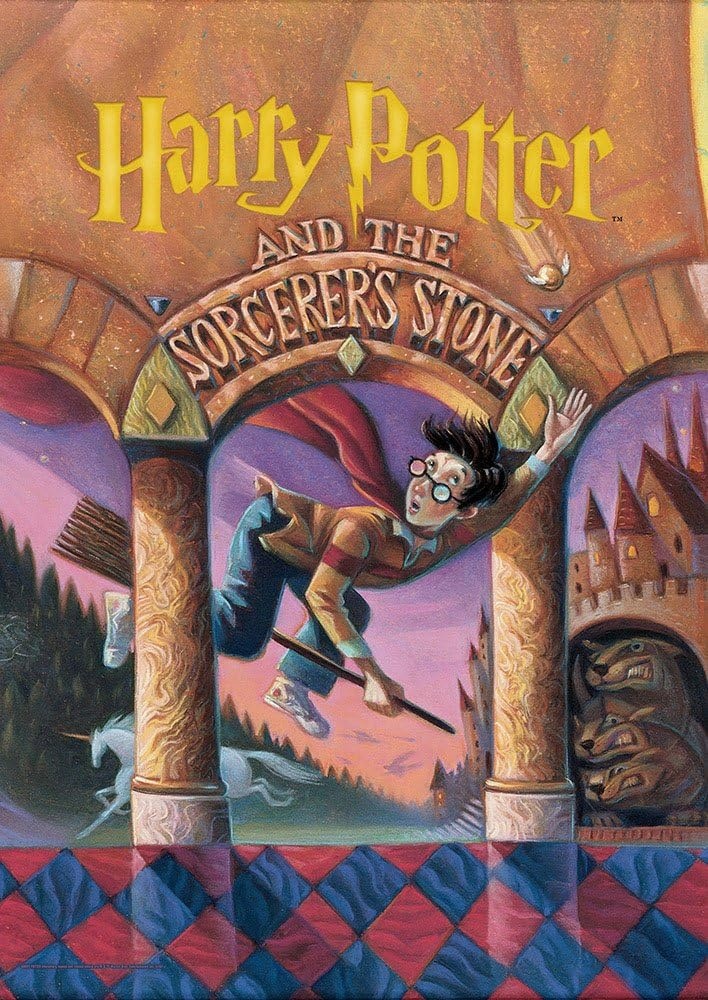
Una de las cosas que me incomoda cada vez más de la crítica artística –de mi consumo, experiencia y contribución a la misma– es lo sumamente difícil que resulta toparse con mentalidades abiertas. Lo que abunda, en cambio, son ideas preconcebidas totalmente arbitrarias sobre lo que es el buen gusto crítico que se utilizan como arma arrojadiza contra los no ilustrados. Y cuando empiezas a sospechar que los no ilustrados son personas que viven fuera de las grandes ciudades, que no han tenido acceso a una educación artística de nivel universitario, que han superado la edad de la jubilación y que no leen periódicos liberales serios, el malestar es una reacción completamente justificada. Wilson se horroriza (con razón) porque un periodista anónimo del Independent on Sunday tilda a los fans de Dion de “abuelas, hombres con esmoquin, niños obesos, vendedores de teléfonos móviles y habituales de los centros comerciales”. Ese tipo de misantropía despiadada es inevitable si uno lee a menudo reflexiones sobre las formas artísticas más arcaicas y sofisticadas: no es solo El código Da Vinci el que se lleva un revolcón, sino también sus lectores (“el vulgar rebaño”, según el crítico John Sutherland). Como es bien sabido, Harold Bloom regañó a los miles de millones de niños que han leído Harry Potter (simplemente estaban “equivocados”). El crítico de arte de The Guardian escribió que Jack Vettriano, el pintor más popular de Gran Bretaña, “ni siquiera era un artista” (una afirmación que debió de llevar a Vettriano a preguntarse a qué dedica entonces su jornada laboral). “Se da la circunstancia de que es popular entre la ‘gente ordinaria’ que compra reproducciones”. Jones concluyó, en tono sombrío, que Vettriano era “el artista que nos merecemos”, convirtiendo como si nada un encaprichamiento inofensivo del público en una apelación al suicidio nacional masivo.
La popularidad de Céline Dion, lo mismo que la predilección por Dan Brown, J. K. Rowling y Jack Vettriano, provoca desconcierto y consternación entre quienes tienen la suerte de poseer lo que ellos mismos consideran un buen gusto educado. Pero la bilis vertida sobre Dion parece especialmente inmerecida teniendo en cuenta que se dedica a hacer música pop. ¿No habíamos quedado en que la gracia del pop –un término que emplearé aquí para referirme a cualquier tipo de música que no sea música clásica– era justamente su espíritu democrático? ¿No era eso lo más emocionante, que era una música que podía hacer cualquiera (o, cuando menos, cualquiera que llevara un peinado a la moda) y que podía ir dirigida a cualquiera, también a los obesos y a los que no tienen amigos, e incluso a los habituales de los centros comerciales y a los que escriben blogs sobre música? En mi caso, por lo menos, su naturaleza inclusiva y accesible fue una de las cosas que más me gustaron desde el principio.

Muchas de las afirmaciones referidas a las virtudes de la gran literatura ponen un énfasis incomprensible en la capacidad que esta tiene de convertirnos en mejores seres humanos. (No es así, por cierto. Sin ni siquiera darse cuenta, novelistas, críticos literarios y profesores de literatura se han encargado de demostrarlo.) Eso es lo que justifica los malhumorados ataques contra la plebe: si leyeran lo que tienen que leer, nuestra decadente sociedad todavía podría salvarse. Al fin y al cabo, los atracadores no leen a Virgina Woolf; si lo hicieran, esta ejercería en ellos una influencia que los empujaría a hacer algo constructivo con sus vidas. Pero ¿alguien ha intentado alguna vez justificar seriamente que escuchar, pongamos, el primer disco de los Ramones nos vuelve moralmente mejores? Parte de la gracia de los Ramones está en que su música tiene más probabilidades de provocar disturbios que de impedirlos. Pero, entonces, ¿por qué los críticos de rock insisten en que el rebaño vulgar deje de escuchar a Céline y se ponga a escuchar a Joey y a Dee Dee? ¿Qué les importa a ellos? ¿Qué tiene de malo Céline? ¿Qué mal nos puede hacer?
Llevo toda la vida escuchando música pop. Todavía sigo escuchándola. Escucho música nueva y música vieja, música que conozco y música que no. Y tomarse en serio cualquier forma de cultura popular cuando tienes treinta, cuarenta, cincuenta años, significa experimentar (¡todavía!) condescendencia y desdén. Ahora voy a pasar diez segundos o así en Internet, buscando una cita intelectual que ilustre lo que quiero decir. Esta misma, del crítico de música clásica Norman Lebrecht, me servirá: “Lo peor es que los consumidores de música crossover no son ni jóvenes ni impresionables. La mayoría, según los estudios realizados, son de mediana edad, fugitivos de la música rock pendenciera y malhablada, que no logran hacer una transición madura a las obras maestras de la civilización occidental. La razón por la que no pue den está sujeta a conjetura. A lo mejor el rock les ha arruinado el oído de tal forma que ya no perciben las sutilezas tonales”. Sí, ese soy yo. Como la mayor parte de la población mundial, soy incapaz de hacer esa transición madura.

Cuando el crítico y académico inglés John Carey publicó su magnífico ¿Para qué sirve el arte?, una serie de ensayos que diseccionan con fría lógica las afirmaciones caprichosas, irremediablemente enrevesadas y ocasionalmente hilarantes del Gran Arte y sus defensores, me sentí aliviado, reivindicado y comprendido: resultaba que lo de la “transición madura” era un invento y que las grandes obras de arte de la civilización occidental existían solo en el ojo del espectador. “A la pregunta: ‘¿Esto es una obra de arte?’ hoy solo se puede responder: ‘Sí, si tú crees que lo es; y no, si crees que no’. Y si eso parece sumirnos en el abismo del relativismo, solo puedo decir que en realidad el abismo del relativismo es donde siempre hemos estado, si es que se trata de un abismo”.
Me gustó el libro de Carey porque atizaba a mucha gente a la que me moría de ganas de que atizaran. Sin embargo, hasta que leí el libro de Wilson no comprendí que Carey también me atizaba a mí. Resultaba que mis gustos, prejuicios, creencias, preferencias y aversiones eran tan absolutamente indefendibles como los de los partidarios de la alta cultura. ¿Me dedicaba a juzgar a la gente a causa de sus gustos incomprensibles? Ya lo creo. Pero como soy fundamentalmente un populista (contrario a cualquier tipo de pretensión y partidario de la accesibilidad, la simplicidad y la diversión), creía poseer una base de lo más sólida. Unos minutos después de empezar a leer Música de mierda, noté como esa base empezaba a tambalearse, y antes incluso de terminarlo ya se había desplomado bajo mis pies. Efectivamente, me estaba sumiendo en el abismo. El aparato teórico que me permitía juzgar la música pop era tan inflexible, arbitrario y jerárquico como el del crítico de alta cultura más arrogante.
Y eso me lleva de vuelta a mi madre y a Television. Love Goes To Buildings On Fire, el fantástico libro de Will Hermes sobre la música en la Nueva York de mediados de los setenta, me devolvió al disco en directo de Television, The Blow-Up. Escuchando los solos largos y abruptos de “Little Johnny Jewel”, y con Música de mierda en mente, empecé a pensar en los factores autobiográficos que hacían que aquella música me resultara al mismo tiempo electrizante y comprensible. Al fin y al cabo, en otros oídos (en los de mi madre, por ejemplo) las frases repetidas y el súbito frenesí de notas que sale de la guitarra de Tom Verlaine podrían sonar como una cortina de ruido –el efecto que a veces produce en mí un solo de John Coltrane–, y en cambio existen una serie de motivos por los que yo puedo seguir a Verlaine como si me estuviera contando una historia.

Yo tenía diecinueve años en 1976, por ejemplo, el año en que Television publicó su primer disco, y estudiaba filología en la universidad. Eso significa que tenía la edad perfecta para toda la música nueva que de pronto había empezado a aparecer y, más importante aún, que tenía siempre el tiempo libre necesario para escucharla, ya fuera en mi cuarto o en directo. Estaba familiarizado con Paul Verlaine y, por tanto, estaba predispuesto a interesarme por alguien que había decidido adoptar su apellido. Yo había nacido a finales de la década de 1950 y, por lo tanto, había vivido totalmente inmerso en la historia del rock ‘n’ roll; había pasado seis años siguiendo la pista a los solos de Hendrix, Duane Allman y Jimmy Page. (Solo que la guitarra y la banda de Verlaine me pertenecían de manera particular, del mismo modo que los Allman y los Hendrix pertenecían a los hermanos mayores de mis amigos.) En 1976 yo me creía todo lo que decía New Musical Express, y Nick Kent acababa de publicar una larga y entusiasta reseña del primer disco de Television, Marquee Moon, que todos mis amigos y yo mismo devoramos. En mi mente, la ciudad de Nueva York era el lugar más apasionante del mundo. Había un millón de razones por las que Television iba a gustarme eternamente, y por las que hoy me sigue gustando.
El libro Psychology of the Arts, de Hans y Shulamith Kreitler, una obra aparentemente exhaustiva a la que hace referencia John Carey, concluye que la explicación sobre por qué las personas respondemos de forma distinta ante una misma obra de arte tendría que “abarcar una serie de variables inconmensurables, que incluirían no solo rasgos personales perceptuales, cognitivos, emocionales y demás, sino también información biográfica, experiencias personales específicas, encuentros anteriores con el arte y asociaciones individuales”. En otras palabras: no hace falta ni que lo intentes.
“Marquee Moon es un disco para todos, con independencia de los credos y las peculiaridades musicales de cada uno”, escribió Kent en su reseña del NME, pero naturalmente eso no es cierto. No es para mi madre. Incluso es posible que no sea para ti. Me pregunto a quién creyó Kent que incluía en aquel “todos”.
En mi mundo ideal, la gente estaría leyendo, escuchando música y viendo películas todo el tiempo, encantada siempre con lo que estuviera consumiendo; juzgar a esas personas o sus gustos, tanto si se decantan por Céline Dion como por una sinfonía de Schubert, dañará su relación con la cultura de forma profundamente innecesaria. El libro de Carl Wilson, inteligente, estimulante y humano, es absolutamente relevante, porque, si la gente escucha lo que dice, mi mundo ideal estará un poquito más cerca.



