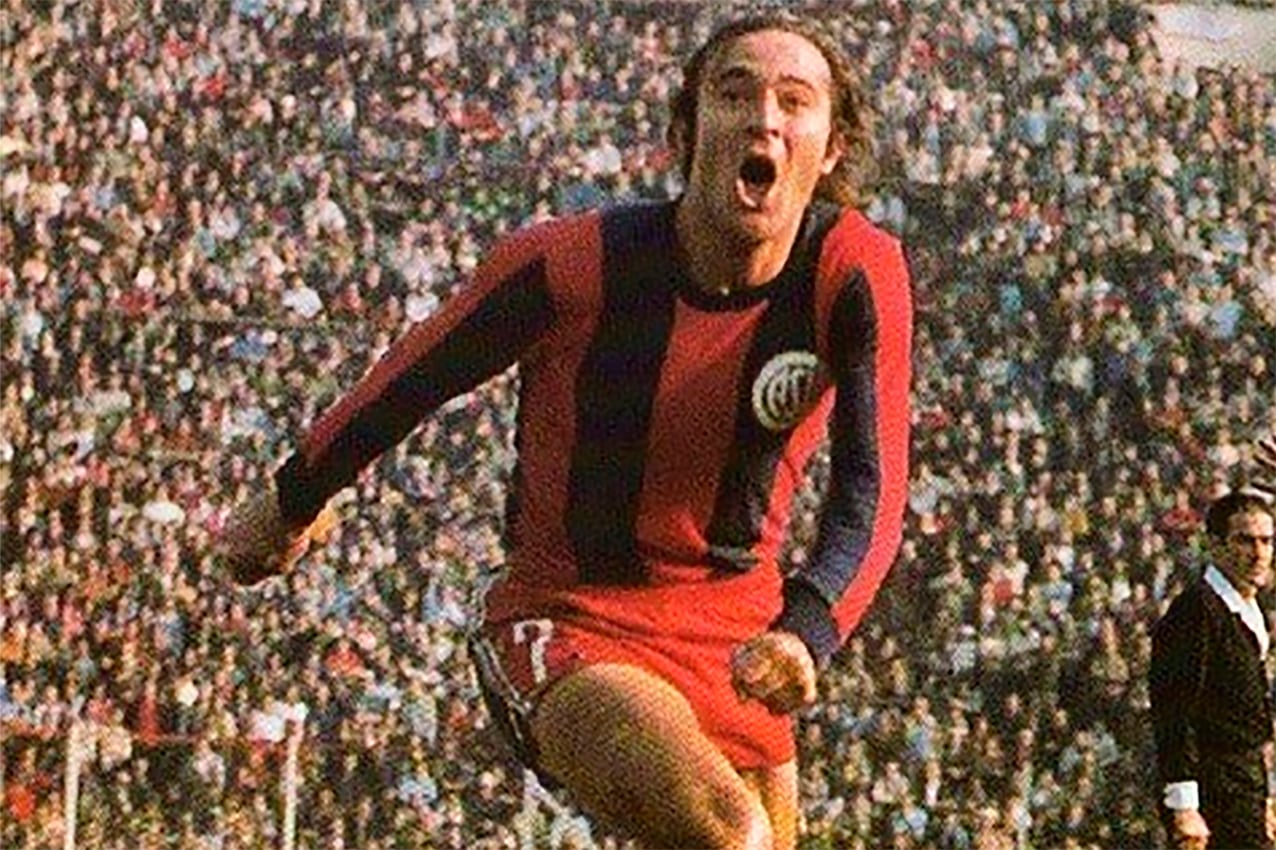Se trata de relatos desoladores con impronta californiana
Los cuentos de Otessa Moshfegh
La autora de Eileen y Mi año de descanso y relajación presenta sus textos cortos de ficción en Nostalgia de otro mundo. Los protagonistas, diversos pero todos atrapados en vidas angustiantes y en lugares que los destruyen.