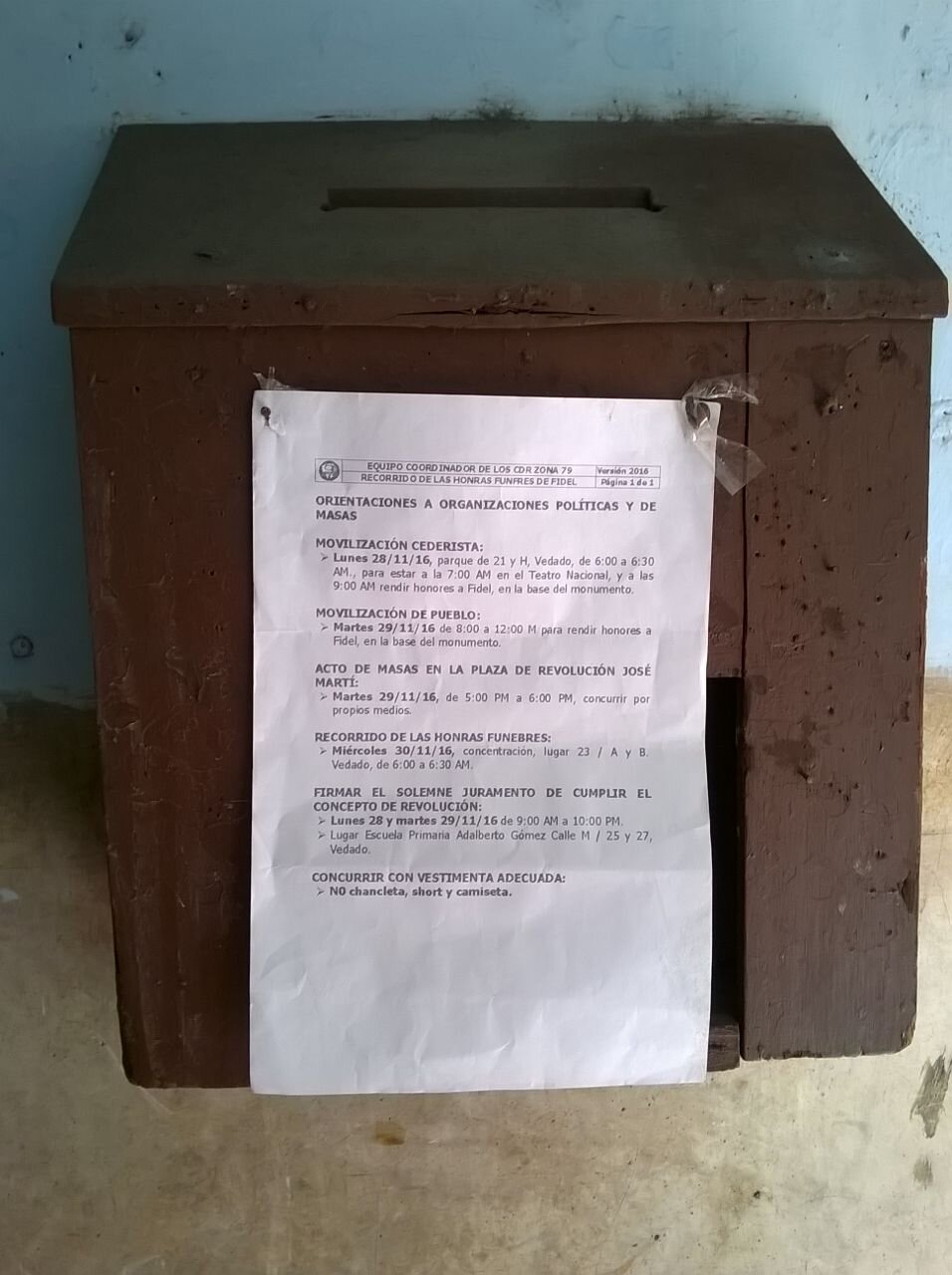Es rara La Habana el día del gran acto popular de homenaje a Fidel. Comenzará a las nueve de la noche, hora de la Argentina, y por segundo día consecutivo hoy miles de cubanos pasaron junto a una foto del líder muerto.
Muchos lloraban. Incluso los chicos de las escuelas, que en Cuba siempre asombran por sus uniformes prolijitos y coloridos y, en el caso de las nenas, por trenzas que delatan madres jugando a las muñecas todas las mañanas.
Ahora, cuando las nubes empiezan a esconder el sol en la Plaza de la Revolución, desde donde Fidel habló tantas veces y ya no, columnas de trabajadores, campesinos y estudiantes vienen llenando desde el mediodía cada metro cuadrado de una de las plazas de cemento y sin árboles más famosas del mundo.
Están serios. Incómodos. ¿Raros?
Una parte de lo raro es lo que falta de La Habana. Faltan, o están callados, los que cantan con su guitarrita en el malecón de día y de noche. Pero más bien de noche. Faltan, o están sobrios, los que darían su vida por un ron. Los que ya la dieron. Las distintas etapas de la fraternidad etílica que, como dicen los chilenos, terminan con declaraciones de amor eterno entre hombres hetero. Los chistes. Y la música.
“Oye, extraño la cervecita”, le dice un moreno a otro en la Avenida Italia y San Rafael. Hay un remolino de cubanos porque es uno de los puntos en los que funciona el wifi público. Pronunciar uifi, por favor, como los cubanos.
“Yo también, pero no se puede”, responde el moreno dos.
--¿Disposición del gobierno? --pregunta el caucásico enviado especial de Página/12.
--Nooo --alarga el moreno uno--. Es que no se puede.
Es decir, quiso decir, no se debe.
“Aquí falta la música”, comenta una señora de unos cincuenta y tantos frente al Hotel Inglaterra, casi al comienzo de La Habana vieja.
“Estamos de luto”, agrega. Después de unas horas en La Habana es tonto preguntarle si es una queja. Ya se sabe que no. El sentimiento dominante es la tristeza. “Teníamos la certeza ilusoria de que Fidel nunca se iba a morir”, dice Yola con un oxímoron de síntesis impecable. Y después de la tristeza, mucho después, viene cierto asombro. Es el asombro de los cubanos consigo mismos. No se adaptaron todavía a que ese señor que intentó tomar un cuartel en Santiago de Cuba (el Moncada, en 1953) y que después estuvo siempre presente en sus vidas, incluso en las vidas de quienes festejaron su muerte en Miami, ese señor esté comenzando ahora mismo a convertirse en un recuerdo.
También el propio luto los asombra. Es como que no se hallan sin música, sin ron, sin cerveza, sin bailar en la calle, sin los músicos de son que sin duda, y pregúntenle a Compay Segundo, son una de las claves de una vejez con sonrisas.
Los cubanos pasaron por la dictadura de Fulgencio Batista, por la revolución de 1959, por la hostilidad de los Estados Unidos, por los ’60 iniciáticos y los ’70 más inflexibles, por los ’80 estables, por los ’90 insufribles gracias a la caída soviética y las dificultades de la vida cotidiana. Pasaron por la agresión militar de Playa Girón y por el embargo. Por la isla cerrada y por el turismo. Por Miami presente a 144 kilómetros y por Miami invisible. Pero en los últimos 63 años hay algo que no pasó. Nunca se murió Fidel.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/MartinGranovsky.png?itok=gqcgdwsA)