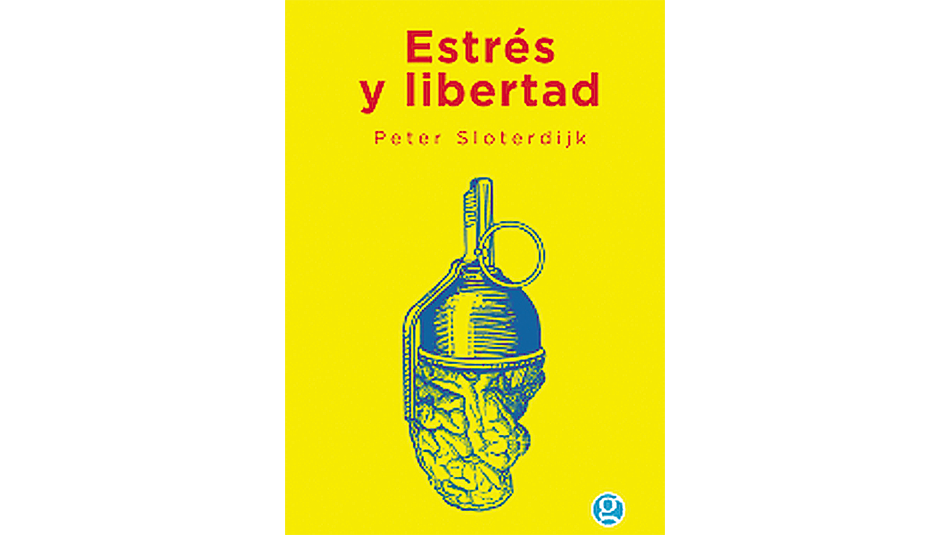¿Cómo se mantiene unido este tumultuoso torbellino de egos al que llamamos sospechosamente sociedad? Tonificada por una necesidad de autoconservación que requiere del grupo un rendimiento cada vez más exigente, la sociedad se afianza en torno de su propio estrés. Para Peter Sloterdijk, es lo mejor que sabe hacer la masa: mantenerse unida en su cotidiano exaltarse. Un temblor que es síntoma de su vitalidad.
En el marco de una teoría mayor sobre los estados de ánimo, que identifica al aburrimiento, la depresión, el nerviosismo y el estrés como algunos rasgos centrales de la subjetividad contemporánea, la comunidad se amalgama en torno de una agenda de contenidos que tienden a tensionar sus sentidos hasta saturarlos. Para sobrevivir y perpetuarse, la sociedad se tensa como un arco en torno del imperativo de lo real y reclama su síntesis comunitaria afianzada en la preocupación. La destrucción de esta alianza de estresados implicaría una improbable aunque deseable huida de los individuos hacia la despreocupación.
A través de dos escenas que son presentadas de manera teatral y casi alegórica, el autor ofrece una genealogía en donde el concepto de libertad se encuentra asociado de forma originaria al estrés; en un polo a su exceso y en el otro a su ausencia. En primer término, en el corazón de la idea que tenemos de libertad, se encuentra sedimentada la memoria antigua de la tiranía, que responde al sufrimiento de nuestros antepasados. La revuelta de Lucrecia, en Roma, en el año 509 a. C., funda la esencia antitiránica de la libertad, su interposición comunitaria frente al autoritarismo, que en un momento dado cruza un límite y convierte a la masa estresada en una masa revolucionaria. Un revolucionario es alguien cuyo estrés ha sobrepasado un límite ante el cual incluso es mejor perder la vida antes que soportarlo. “La libertad política entra en suelo europeo en un arrebato de ira compartido por miles de personas”, advierte el autor.
La segunda escena corresponde a un momento epifánico en la vida de Jean-Jacques Rosseau, cuando escribe sus Ensoñaciones de un paseante solitario. Entre septiembre y octubre de 1765, asediado por la persecución política, el filósofo francés se retira a una isla casi deshabitada en un remoto lago de Suiza. Allí, echado de espaldas en un bote, sin remos ni timón, se hunde en una meditación abstracta, sin objetivos, libre de preocupaciones. Ajeno a cualquier distracción, inmerso en un torbellino de ideas que lo sobrecoge, en un acercamiento a la existencia en estado de pureza y cordialidad, Rousseau, más famoso por su “contrato social”, funda de manera originaria la libertad del individuo moderno como sinónimo de despreocupación, como subjetividad libre de todo estrés. En su acepción moderna, libertad es inutilidad y desvinculación total con el rendimiento. El hombre libre descubre que es el hombre más inútil.
La subjetividad radical descubierta por Rousseau en el lago desencadenó inmediatamente su persecución, una lucha entre realistas y románticos, siendo los primeros, agremiados en lo que el autor llama el “Club de los Realistas”, quienes llevan la voz cantante desde hace al menos doscientos años. La historia moderna de las ideas es entonces la historia del combate frente al descubrimiento de Rousseau y las posibilidades de su contagio. El complot de los realistas, los positivistas, consiste en socavar cualquier intento de irradiación subjetiva que promueva una descarga total del estrés. Los “agentes de la reacción antisubjetivista” se pertrechan con sus agendas de productividad y ocupación dispuestos a erradicar el peligro que representa cualquier heredero legítimo de Rousseau. Libran su combate contra la inutilidad del sujeto ensoñado.
La modernidad engendra así, en un mismo nido, el veneno y su antídoto. Si Rousseau recrea la subjetividad libre en una meditación inútil y placentera como potencia de liberación, la reacción realista, también moderna, le ofrece a este precursor de Bartleby “una función en el mundo del rendimiento”. Kant - y después la derecha hegeliana- “saca al soñador del barco y lo incorpora a los servicios públicos”. Posteriormente, llegará la liquidación final: las corrientes estructurales que durante el siglo XX se empeñaron en diluir la potencia primigenia de lo humano en los mecanismos emparejadores del funcionamiento social. La reacción del realismo solamente es comprensible si se tienen en cuenta los riesgos que implica para el lazo social las subjetividades ensoñadas, inútiles, liberadas de todo estrés. “Esta es la novela de la modernidad, que tiene miedo ante su descubrimiento más importante”, apunta Sloterdijk. Después de todo, antes de llegar al lago, Rousseau se venía escapando de una turba furibunda que lo corría a piedrazos.
La libertad humana y moderna es entonces la constatación de una gracia tan poderosa que solamente puede ser concebida a través de un enjaulamiento organizado sistemáticamente en torno al rendimiento, la distracción y el confort. Una campaña de negación del sujeto que supuestamente lo exalta solo si es un engranaje útil y vanidoso en el concierto mundial de la productividad.
Frente a un mundo que a sus anchas parece nervioso y dislocado, Sloterdijk exhuma el mito agrícola de la libertad enraizada en la vida sin artificios, donde el único ornamento no es un atributo exterior sino la potencia dormida en el corazón de cada ser humano. Una elegancia orgullosa que se desmarca de todo lo accesorio y se despliega hacia el interior del individuo en abierta negación frente al peso del mundo. ¿La reducción de las necesidades al mínimo, el aislamiento del mundo, es el camino más recto hacia la felicidad? El autor denuncia que, bajo el imperio del rendimiento y la optimización, la invención moderna de la libertad se transforma paradójicamente en un recurso de opresión. La conclusión es que “la liberalidad es demasiado importante para dejarla en manos de los liberales”, y que “la cuestión de lo real y su reforma es demasiado importante como para confiarla únicamente a los conservadores”.