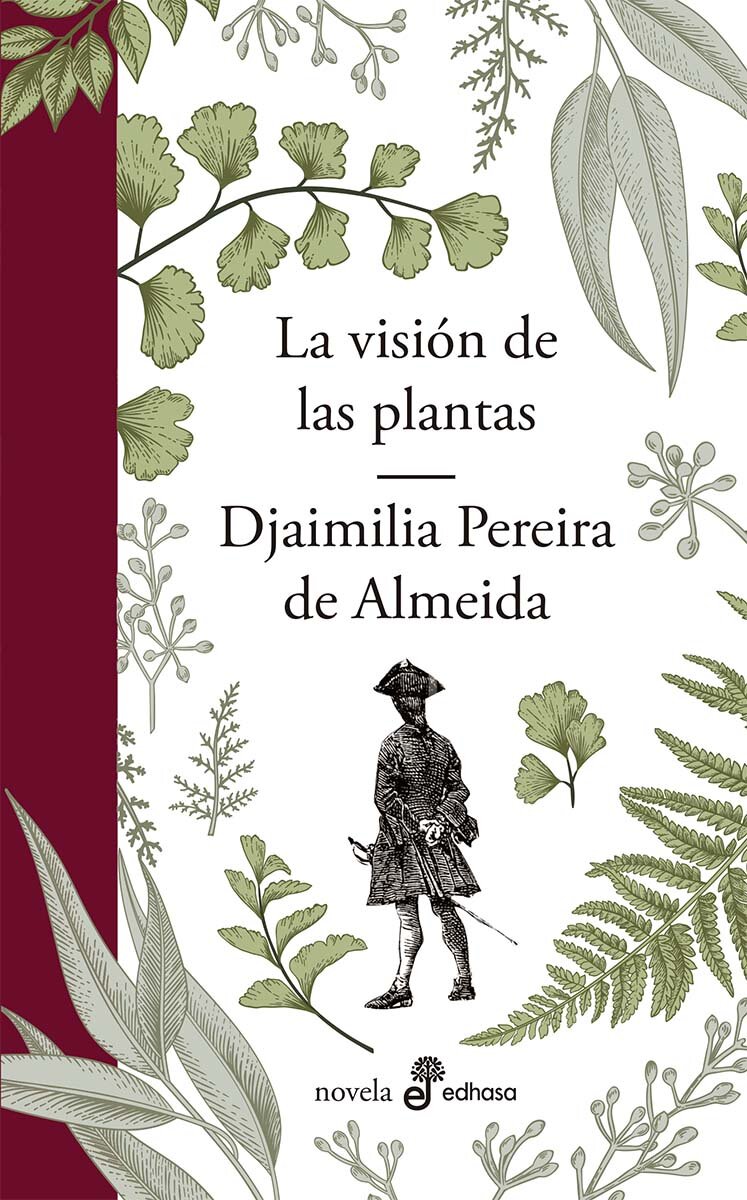Esta novela de la escritora portuguesa Djaimilia Pereira de Almeida no es para cualquiera. Cada libro busca un público y este quiere lectores capaces de apreciar un lenguaje muy poético, elidido y fragmentario. Cuenta la vejez del pirata Celestino, momento en el que el hombre está cerca de la locura y la muerte y contempla su vida anterior, la de los barcos y las muertes. La historia –más descriptiva que narrativa— nace en el largo epígrafe de Raul Brandao que describe al protagonista como un hombre “que habiendo comenzado su vida como pirata terminó como un santo, cultivando con esmero un jardín que aún no recuerdo sin envidia”. Esa frase presenta por primera vez un contraste importante y lo repite varias veces. Cuenta incluso un hecho horroroso que después reaparece constantemente –la muerte de unos esclavos rebeldes envenenados con cal en la bodega del barco “negrero” del capitán- pero afirma que Celestino cuidaba las flores de su jardín “seguramente con la conciencia tranquila”. No explica esa conclusión.
La novela vuelve a esa contradicción horrorosa, como si desarrollara y al mismo tiempo refutara el texto de Brandao. El resultado es la construcción de una figura entre humana y legendaria, un jardinero monstruoso al que se ve a través de varios puntos de vista: el del anciano mismo; el de algunos personajes del pueblo en el que vive y el de las plantas que cuida, ellas también, bellas y monstruosas. Hay pocas anécdotas y todas se repiten, se refutan y debaten entre sí. Como corresponde a la literatura contemporánea, los lectores no tenemos forma de distinguir verdad de mentira, leyenda de “realidad”. Lo único que surge con seguridad absoluta es la cercanía de la muerte y un pesimismo general muy claro sobre los seres humanos. En cuanto a lo demás, el libro navega intencionalmente a ciegas, llevándonos decididamente hacia la nada.
La oposición profunda entre la figura del pirata sanguinario y la del jardinero santo, entre el barco pirata y esclavista del pasado y el jardín hermoso del presente produce remolinos peligrosos. Por otra parte, el capitán se jacta muchas veces de sus “hazañas”: abandonó a una niña holandesa vendada y atada en el bosque; le cortó los pies a una mujer; quemó aldeas. En el “presente”, cuida a sus flores con dedicación infinita y ofrece historias y moras a los chicos del pueblo. Los dos tiempos son uno solo en realidad: por eso, el jardín también se transforma en pesadilla como cuando Celestino sueña que una planta le sale por la boca, invade la casa y sube hacia el techo buscando el cielo.
Las plantas parecen un refugio pero no lo son. Hay momentos en que el pirata las adora y otros, en que siente que ellas no lo escuchan, no le agradecen, no lo reconocen; que son naturaleza tan pura e indiferente como el tiempo, al que él se enfrenta en una lucha perdida desde el comienzo. Ese amor/terror entre capitán y jardín se describe en un lenguaje metafórico bastante alejado de la narración tradicional, palabras capaces de producir miedo, belleza, angustia, asombro y sobre todo atmósferas enrarecidas.
Una de las herramientas de la autora para contar la vida anterior del personaje, su brutalidad es la enumeración de sus actos. Varias veces, Celestino dice: “Vengan a mí, niños, a mí que corté cabezas y duermo el sueño de los justos. ¿Quieren saber qué maté? Maté…”, y ahí arranca la lista de humanos, animales y casas que destruyó a su paso. Pero afirma sin avergonzarse que, a la hora de dormir, “la mano de mi madre entraba en mi interior con una taza de leche tibia, muy dulce, y me llevaba hasta el sueño”. Primero la crueldad, después la falta de conciencia.
Su relación con el pueblo en el que vive en tierra firme está marcada por los chismes, que producen una curiosidad morbosa a su alrededor. Se dice que “vendió el alma al diablo” y que se está volviendo loco; tal vez, aquí, diablo y locura sean lo mismo. La autora usa el fluir de la conciencia para mostrar la mente perdida del protagonista en algunos capítulos escritos en primera persona que ofrecen una serie de imágenes poderosas, separadas por grandes espacios en blanco, en las que se combinan tiempos, personas, plantas y animales. ¿Recuerdos que Celestino quiere expulsar de su cabeza como trata de expulsar al pasado cuando, hacia el final, se corta la barba y la entierra? Tal vez, pero olvidar es imposible. Y la redención también. En algún momento, el hombre siente que su vida habría sido distinta si hubiera podido desatar la venda de la niña que abandonó para que él y ella se miraran a los ojos. Pero “no hubo manera… Y como no podía ver los ojos que él mismo había tapado, la veía sin saber nada de ella y sin poder curarse”. Porque ese es el problema central: ese matar sin ver al otro ser humano, y por lo tanto, sin verse, sin entenderse. Esa es la afirmación del libro sobre la humanidad, o, en todo caso, sobre la parte de la humanidad capaz de atrocidades como las que recuerda el capitán: una mirada dura, que no ofrece ninguna salida. En La visión de las plantas no hay perdón. No hay refugio. Por eso, el padre Alfredo, sacerdote del pueblo, ofrece varias veces confesión al capitán y el capitán se niega.
Pereira de Almeida apoya este retrato en varios recursos. Uno es el uso de esquemas paralelos. Por ejemplo, cuenta varias veces dos historias simultáneas en montaje. En un momento, narra la transformación de un árbol en un mueble para la madre de Celestino y también la vida de Celestino en su primer viaje por mar. Esas dos historias describen a dos voces la relación extraña entre nosotros y las plantas, nosotros y el planeta. Otro es la aparición de testigos de la vejez de Celestino, sobre todo los chicos que lo espían desde el cerco del jardín, fascinados por lo que se dice de él como una representación (infantil) del público lector. El capitán es consciente de esa presencia y les pide que no tengan miedo; les ofrece moras del jardín y recuerdos sangrientos. ¿Son invención esos recuerdos? Ni los chicos ni los lectores lo saben.
No, La visión de las plantas no es un libro para cualquiera. Su autora está pintando el retrato terrible de un viejo pirata y nos deja frente a esa representación sin guía, casi sin conclusiones excepto su pesimismo. Es como si, a la manera de la primera Susan Sontag, ella también estuviera en contra de cualquier interpretación. Y eso es un problema para muchos de los que leen porque el significado es parte del lenguaje y sigue ahí a pesar de todo, igual que el deseo de encontrarlo, como la savia invisible y la necesidad de agua y luz en las plantas.