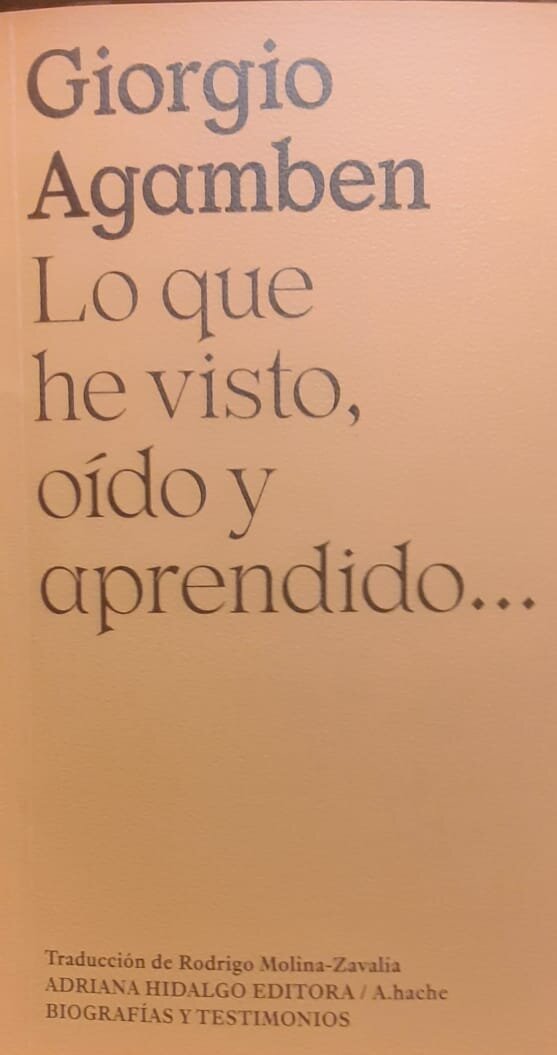Algunos años después de su Autorretrato en el estudio, Giorgio Agamben publica Lo que he visto, oído y aprendido. En el primero prevalece la narración de una suerte de autobiografía en la que se enlazan lo que fue asimilando e incorporando a su bagaje cultural, con emociones y afectos surgidos en distintos momentos de su vida. No hay una organización cronológica sino más bien una sucesión de escenas y escenarios dispuestos según las evocaciones, las cuales muestran la impronta que fueron dejando en él tanto filósofos y artistas con quienes tuvo un trato personal, como aquellos que incorporó en sus lecturas. Esto ligado a esos lugares donde habitó –“el estudio” o más bien los estudios, ubicados en distintos sitios y en dispares momentos, muchos de los cuales recurren, vuelve a ellos porque van unidos a lo que rememora, sean personas como concretos objetos cargados de significación y reminiscencias. A esos hábitats muy específicos, con rasgos de archivo, se suma el recuento de recorridos, visitas a localidades cuyas singularidades le impactan, así como búsquedas que incluyen algunas materiales, valga mencionar la realizada en pos de escritos de quien declaradamente es para Agamben una referencia central: Walter Benjamin. Sin embargo, no se trata de erigir a ninguno de sus interlocutores –directos o leídos- en la figura del maestro, sino más bien de captar las derivas de sus investigaciones y pasiones. “Amar, creer en alguien o en algo, no significa aceptar dogmas o doctrinas como verdaderos. Es más bien mantenernos fieles a la emoción que sentíamos cuando de niños mirábamos al cielo estrellado. Y es sin duda en este sentido en el que he creído en las personas y en las cosas que he ido evocando una por una, he tratado de no olvidarlas, de respetar la palabra tácitamente dada”, dice casi al final de Autorretrato y culmina: “En la hierba –en Dios- están todos aquellos a los que amé. Por la hierba y en la hierba y como la hierba he vivido y viviré”.
Esta mención al Autorretrato es prácticamente ineludible cuando se accede su reciente y asombrosa publicación. Si se ha comentado que Lo que he visto, oído y aprendido no se parece a ninguno de los libros de Agamben, sin embargo es posible sostener que lo que sí permanece respecto del anterior es su estilo, su atención a un núcleo verbal capaz de dar sentido al discurso (filosófico en particular) y que existen reconocibles huellas -inclusive él mismo las nombra- cuando habla de varios de sus escritos en el Autorretrato, donde evidencia su manera de reflexionar y de pensar la palabra teniendo en cuenta la tradición poética, al punto de considerar esto como una condición excluyente: “Un filósofo que no se plantea un problema poético no es un filósofo. Ello no significa sin embargo que la escritura filosófica deba ser poética sino que sobre todo debe contener las huellas de una escritura poética que se desvanece, debe exhibir de algún modo el retiro de la poesía”.
Todo esto que antecede no deja de vincularse con el efecto que, al abordarlo, suscita el último libro, cierto tono común con el Autorretrato notoriamente en cuanto a la atención que se pone en alguien o en algo y en lo que desencadenan a partir de una percepción o de un recuerdo que, en su vividez, presentifica el pensamiento y el sentimiento. Los textos en prosa, breves, y variados, semejan a su manera (es decir a la manera en que Agamben piensa la relación entre el filósofo y el poeta), composiciones de fragmentos con lejanas resonancias poéticas. El punto de partida, el “motivo”, por así llamarlo, puede comenzar nombrando un lugar geográfico ((Scicli, Le Thor, París y un largo etcétera), una iglesia, agua, retratos, leyendas, nombres propios cerca y lejos en el tiempo (valgan como ejemplo Dante, los filósofos indios, los Evangelios), la infancia, los espejos, el tiempo y no menos importante su propia subjetividad en actitud de reflexión, en definitiva, de todo un habitado mundo en el que él se incluye (no es una mirada panorámica y “desde arriba”) y del que va extrayendo algún tipo de sabiduría, ya que, menos que de un saber puntual sobre un asunto, se trata de un plus de aprehensión de aquello que bien se define como los perpetuos interrogantes, esos que preservan el misterio y dejan vislumbrar la cualidad de lo inconcluso, las preguntas permanentes que animan toda auténtica indagación. Así, por ejemplo, en el siguiente fragmento: “De la convivencia: que la existencia de otro es un enigma que no puede resolverse, sino únicamente compartirse. A ese enigma compartido los seres humanos lo llaman amor”.
En contraste con tal interpretación de un tema sobre el que hay bibliotecas enteras puede contraponer el placer de la sensación simple: “Qué me ha enseñado el agua: la delicia, cuando en determinado momento perdemos pie y el cuerpo se abandona al nado casi sin quererlo”. Y junto con ello, la constante mención de lo que “aprendió” sea de gente referida sólo con el nombre de pila (Giovanni, Elsa) junto a los de, por mencionar algunos otros, Kafka, Epicuro, José Bergamín, Averroes, varios de los cuales se hallan en su Autorretrato, quizá por esto también y no sólo porque van fluyendo en las páginas de ambos libros, hay un aire de familia que se percibe en y entre ambos textos, un intersticio tal vez por donde continúa la indetenible relación entre filosofía y poesía, implícita en puntuales imágenes, en ritmos apaciguados como acompasando el decir, en los similares inicios de muchos fragmentos, y también de manera explícita, casi como una utopía: “La filosofía consiste en el intento de un poeta –tan arduo que casi nadie lo consigue- de hacer coincidir la inspiración con la justicia.”
Hay algo más en este libro capaz de provocar expectativa, la segunda parte titulada “Lo que no he visto, oído ni aprendido”. Apenas cinco páginas en otra grafía casi como el negativo de todo lo que fue retratando antes para, ahora dirigirse resueltamente a un tiempo irrecuperable, objetiva y subjetivamente: su propia infancia y en ella, a algo que escribió y que nunca recuperó. Ese texto se convertiría, no paradójicamente, en un centro (“dichosa e invivible laguna”) que no dejó de sondear y, en sus palabras, “envolver”, con cuanto fue meditando y escribiendo a lo largo de los años.
De un modo altamente sutil, Agamben expresa un universo que incluye –al igual que en Autorretrato- a Dios, a lo propio de cada ser y a la vez al común de todos, entre lo manifiesto o representado y lo secreto; entre lo dicho y lo aludido en los sonidos del silencio.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2019-07/susana-cella.png?itok=QEbCLZfK)