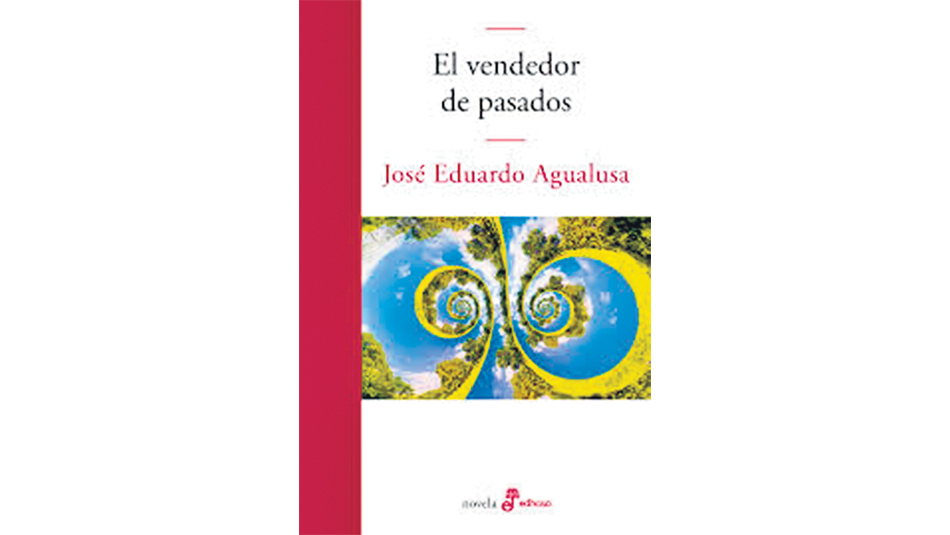El pasado mes de junio, José Eduardo Agualusa ganó el Premio Literario Internacional de Dublín por su novela Teoría general del olvido. Al momento de recibir el premio se subió al estrado para hablar de los regímenes totalitarios, del miedo que transforma a las ciudades y su gente hasta quitarles toda capacidad de expresión y singularidad. En la dictadura, dice, “el miedo hace que la gente tenga miedo de existir demasiado. Entonces existe diminutamente, disimuladamente, invisiblemente. Vengo de un país, Angola, que sufrió una larga y cruenta guerra civil. He seguido esa guerra como ciudadano y como periodista. Aprendí un poco sobre las guerras. Y aprendí, por ejemplo, que para crear una histeria favorable, los fabricantes de guerras civiles empiezan por desnacionalizar al enemigo. Después, pasan a cuestionar su humanidad. En primer lugar, el enemigo es un extranjero y luego un monstruo. A un monstruo, que encima es extranjero, se lo puede matar. Se lo debe matar. La gran literatura trabaja casi siempre en sentido inverso. Nos da a ver la humanidad de los demás, incluso de los que consideramos extranjeros. Incluso de aquellos que nos parecen monstruos”.
De alguna manera su discurso completo durante el acto de premiación, puede leerse tanto como una declaración de principios sobre el poder subversivo de la ficción como también en clave de ars poética: un texto que ilumina la respuesta a la pregunta de por qué escribir.
Agualusa vuelve a ser traducido este año en Argentina por segunda vez con El vendedor de pasados, la novela que le valió el Independent Foreign Fiction Price en 2007 y que como gran parte de su prolífica obra (ya lleva más de 25 libros publicados y traducidos a 25 idiomas entre cuentos, novelas, poesía y periodismo) se detiene a revisar, desde una ficción marcada por lo que ya podría denominarse el realismo mágico africano, la historia política reciente de Angola, las representaciones sociales y discursivas de la otredad, en un país en donde la guerra civil, hija directa de las guerras de descolonización, terminaron en dividir en mil pedazos una identidad nacional históricamente en vías de construcción.
“Dele a sus hijos un pasado mejor”, reza la tarjeta de presentación de Félix Ventura, el albino que convive en una casona heredada de sus ancestros colonizadores, junto a una ama de llaves que recuerda a la esclavitud libre de los personajes sureños de Faulkner en Yoknapatawpha. Félix también convive con una lagartija, la verdadera narradora de la historia.
Félix fabrica pasados a medida para clientes con necesidad de papeles suntuosos en un país que al alcanzar su independencia y gracias a las contradicciones de la revolución, precisa convertir a torturadores en diplomáticos, a empresarios en políticos y a mercenarios en gente respetable de sangre noble. Sin embargo habrá también quienes busquen olvidar las penas del pasado o evitar nuevas persecuciones, en una vuelta al pago que develará fatalmente la verdadera identidad de los protagonistas del conflicto. Félix construye memoria escribiendo biografías ficticias mientras la lagartija se pregunta por la naturaleza de lo real y de la mentira, estableciendo un doble paralelo entre ficción/ realidad, sueño/ vigilia.
Durante el sueño ella conversa con los personajes que entran o viven dentro de la casa, y de esos diálogos surgen como revelaciones, muchas veces las respuestas más certeras a los interrogantes más metafísicos.
“Hay verdad, aunque no haya verosimilitud, en todo lo que un hombre sueña. Un guayabo en flor, por ejemplo, perdido entre las páginas de una buena novela, puede alegrar con su perfume ficticio varios salones concretos. Indíqueme ahora una profesión, una única que no tenga que apelar nunca a la mentira, y en la cual un hombre que solo diga la verdad sea efectivamente apreciado.”
Agualusa construye un narrador a la medida de sus temas, y entonces la lagartija discurre con un pensamiento y una prosa netamente borgeanas, siendo tal vez el único personaje que establece una identidad indiscutida (en su vida pasada tuvo forma de hombre dentro de una biblioteca) desde el principio de la novela. En ese sentido, El vendedor de pasados trabaja desde la metatextualidad, al proponer un diálogo directo con la obra de Borges al mismo tiempo que lo hace con el propio texto que se construye en la novela.
Lo interesante no es sólo que Agualusa logra una novela de una profundidad oceánica en tan solo 180 páginas sino que además vuelve un tema, en apariencia intrínsicamente literario, sobre la actualidad política no sólo de Angola sino de muchos de los países del hemisferio sur que sufren o han sufrido los traumas de una dictadura.
La escritura en sí misma cobra un lugar preponderante en la narrativa de Agualusa. Escribir un pasado es un privilegio por partida doble, ya que en una nación cuya principal herramienta de construcción y propagación de ficciones y tradiciones narrativas es la oralidad, quien pueda hacer uso de la escritura estaría detentando una de las formas más legitimadas del poder simbólico. Y desde esa perspectiva cobra un nuevo sentido el hecho de que en esta novela el escritor de pasados falsos sea albino y su narrador principal, una reencarnación de Borges. La escritura y los escenarios geográficos, se vuelven personajes en sí mismos sobre los que se construyen identidades especulativas que la lectura vendría a descifrar. Sin embargo, en las novelas de Agualusa todos los personajes tienen voz, voces siempre distintas marcadas por regionalismos y trtadiciones muchas veces opuestas y de ahí la riqueza no solo del estilo sino también de las perspectivas que aportan. Tal vez en ese punto radique una de las mayores virtudes de las historias de este autor, y es que a pesar de erigirse sobre campos verdes destrozados por la guerra, sobre ciudades tan hermosas como terribles, a pesar de ahondar en la naturaleza violenta de la condición humana, la literatura de Agualusa tiene el don de la esperanza, una forma de contar la contradicción deshaciendo al monstruo en el espejo del otro, el mismo.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2021-09/luciana-de-mello.png?itok=0z7MpRxG)