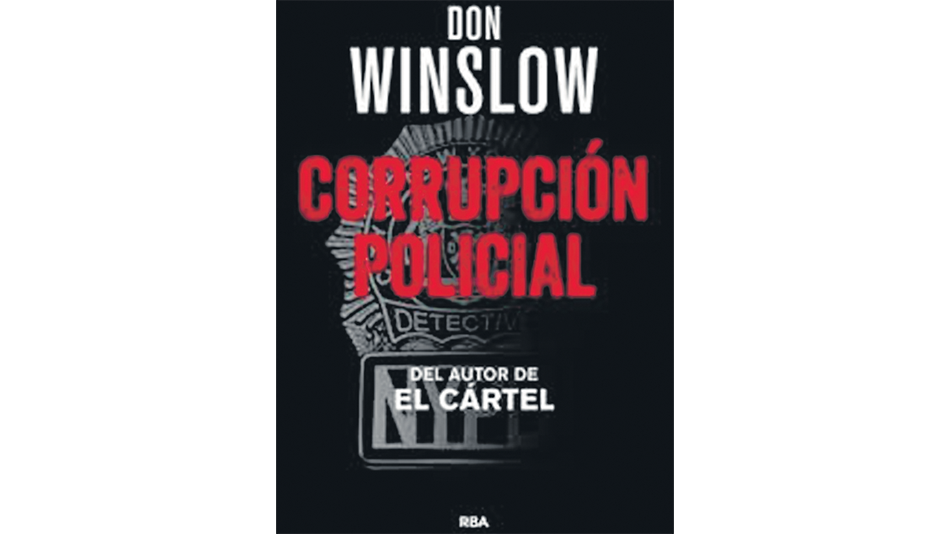En 1841, Balzac comenzó a publicar Un asunto tenebroso: una pionera novela policial que es también un antecedente de los courtroom dramas, las series y películas de juicios y abogados y las novelas de John Grisham. Más allá de su herencia en los géneros del presente, Balzac examina en esa novela el momento de choque entre un modo premoderno de justicia y un juicio basado en normas, códigos y procedimientos. Los nobles buenos e impolutos de Balzac (conservador en sus valoraciones pero no en su mirada implacable) se enfrentan a la maquinaria estatal, a las trampas de los abogados, a los procesos amañados, y pierden la batalla: no sólo contra el imperio napoleónico, sino contra el futuro. Podría suponerse que la tensión entre esas dos justicias, la tensión entre el ancien régime y la modernidad, está saldada. La última novela de Don Winslow, Corrupción policial, nos muestra que subsiste, y en el escenario menos pensado: la hiper moderna Nueva York del presente, recorrida por celulares y redes, con el recuerdo de la caída de las torres gemelas todavía vivo y el marco de la epidemia de muertes por sobredosis de heroína y opiáceos que ha pasado de las primeras planas de los diarios a las páginas del libro.
La novela es la explicación de un oxímoron: comienza en un calabozo en el que está encerrado Denny Malone, héroe de la policía, hijo de un héroe de la policía, veterano sargento de una unidad de elite que opera en la zona de Harlem. “El último hombre de la Tierra al que uno imaginaría confinado en el Centro Correccional Metropolitano”. Sobre todo porque, además, Malone conoce los secretos de una red de intereses que une a traficantes de drogas y armas –de la vieja guardia del Harlem negro y la nueva camada dominicana– mafiosos italianos clásicos, contratistas, jefes policiales y políticos. Malone, el héroe, es un policía corrupto. Lo interesante, lo sorprendente, es que Malone es al mismo tiempo un héroe y un corrupto.
La explicación se relaciona con las dos justicias de Balzac. Malone es un policía, que debe lidiar con los procedimientos y las reglas, que debe resignarse a dejar libre a un delincuente si no tiene pruebas para que el fiscal lo acuse, que no puede ser brutal a gusto sin lidiar con Asuntos Internos y con una opinión pública muy atenta a los conflictos raciales que son una suerte de amenaza que recorre la novela como un fantasma siempre a punto de salir a la luz. Al mismo tiempo, Malone es una encarnación de la Justicia en su faceta más ancestral y primitiva.
En un episodio brutal –la violencia en la novela es siempre brutal y seca, sin regodeos gore pero sin disimulos– visita la casa de un nene maltratado. La visita es en el día en que reparten, con sus compañeros de unidad, pavos para la cena navideña entre los pobres y marginales de las viviendas sociales de Harlem. No sólo reparten pavos: reparten seguridad, certezas y orden por fuera de toda legalidad formal. El nene ha sido golpeado por el enésimo novio de su madre. Malone le quiebra la muñeca al abusador y lo manda al hospital caminando descalzo, y le prohíbe volver a ver a su familia.
No es casual que el equipo de Malone, sus amigos, sus hermanos, esté formado por un irlandés –el propio Malone–, un italiano, un negro de Harlem y un universitario judío. Ni rastros de la modernidad blanca y protestante que representa “el sistema”. La novela parece en este punto la ilustración de un extraordinario artículo que escribió Borges en 1946. “El argentino, a diferencia de los americanos del Norte y de casi todos los europeos, no se identifica con el Estado”, escribió en “Nuestro pobre individualismo”. Y notó que para nosotros “la amistad es una pasión y la policía una maffia”. Ese orden de cosas, nos dice Winslow, parece repetirse en la relación de esas tribus -marginales respecto de la racionalidad europea y anglosajona- con el orden legal en Nueva York (y Nueva York es, para Malone, el mundo). Malone es más que un servidor público: es un rey. Debe enfrentarse a sus barones como si estuviera por discutir la Carta Magna, debe enfrentarse a reyes rivales: traficantes que, paradojicamente, parecen más adaptados al presente.
Un rey no es una mera autoridad arbitraria. Está, sin dudas, más allá de las reglas que mandan a sus súbditos: por eso Malone y su equipo pueden negociar con delincuentes, cobrar comisiones -un modo de “multar traficantes”-, robar cargamentos de droga o plantar y borrar pruebas. Pero, como dice la frase hecha, “nobleza obliga”. No son esclavos de la ley, pero sí de su código de conducta y de sus responsabilidades ante la comunidad, ante su familia, ante sus amigos, ante la fuerza. Si no tienen eso, no son nada.
Don Winslow ha escrito diecinueve novelas. En las más famosas (El poder del perro y El cartel, que promete concluir en una trilogía próximamente), narra con detalle el crecimiento de los carteles mexicanos. Su formación como periodista está presente también en Corrupción policial, un relato lleno de detalles investigados y de efectos de realidad que van más allá de la obsesiva enumeración de calles y de las descripciones del presente de una ciudad que, por lo visto, conserva un considerable submundo de crimen y sufrimiento.
Winslow está a favor del control de armas, la reducción de penas para delitos no violentos y la legalización de las drogas; está en contra de las deportaciones masivas de imigrantes y de Trump. Sin embargo, como es un novelista y no un reformador social o un ideólogo, exhibe en su relato una compleja ambigüedad moral. Sus policías son violentos, corruptos y muchas veces racistas, pero también son trabajadores obsesivos y justos. “Tengo una gran admiración por la policía de Nueva York –ha declarado–. Creo que la mayoría de los policías tratan de hacer un buen trabajo. ¿Hay corrupción sistémica? Seguro. Pero a menudo el público tiene sobre la policía expectativas contradictorias e imposibles.”