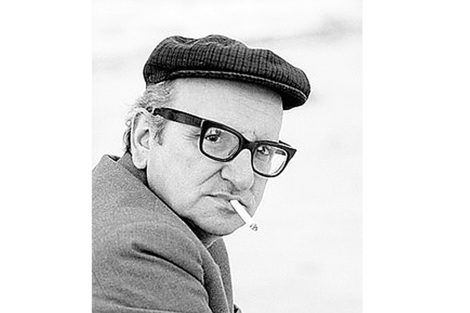En las primeras páginas de Crónica de mi familia el lector quizá se sorprenda percibiendo cierto perfume vagamente conocido a medida que avanza en la lectura, algo que impregna el aire de remembranzas. Pensará que ya lo leyó en el primer Italo Calvino o en un cuento del propio Pratolini, o en Pavese, o evocará la atmósfera de algunos relatos de Giorgio Bassani, o de las viejas películas del neorrealismo italiano. Más temprano que tarde caerá en la cuenta de que se trata de recuerdos de la propia vida, y no necesariamente porque la genealogía de alguno de nosotros comprenda un acumulado tal de desgracias, una madre muerta cuando teníamos cinco años y nuestro hermanito apenas días de nacido, o que este sea separado de la familia y que el padre esté ausente por una guerra. Lo que conecta recuerdos, restos vívidos, hace a la esencia de toda infancia real e imaginaria, a esa desmesura con que los niños miran, reinventan y alucinan el mundo de los mayores. Crónica de mi familia es esa clase de relatos que confirman las peores pesadillas de cuando somos chicos, y eso se percibe desde las primeras páginas.
Las primeras escenas, las visitas a la villa donde el hermano recién nacido es cuidado por un ama de leche y protegido por el mayordomo del Barón,un rico inglés que encuentra su lugar en el mundo en las colinas de Florencia; los paseos por las colinas, las idas y vueltas del hijo mayor y su abuela para estar en contacto con ese pequeño Tadzio que se va volviendo arrogante y malcriado, suenan tan disparatadas y literarias que parecen atentar contra la absoluta pretensión de verdad que el escritor (por entonces Pratolini ya había publicado El barrio y Las amigas, en 1942 y 1943 respectivamente) quería darle a la obra. Y sin embargo, todo era la pura verdad. Verdad de la vida y de la memoria. Vasco Pratolini (integrante de la resistencia partisana) escribía en carne viva estas páginas en 1944, cuando se hermano, a los 27 años, agonizaba y se moría, y los aliados entraban en Roma y se terminaba la guerra para Italia. Con su libro, pretendía entablar “un soliloquio del autor con su hermano muerto”. Y lo hace hablándole a su hermano, Ferruccio, en una segunda persona extremadamente evocativa, sugerente: “Día a día se construía en torno a ti esa cárcel de afectos y hábitos dentro de la cual –cuando, con los años, cambiaron unos y otros– quedarías prisionero. Te evadiste de ella con la muerte, si es que la muerte es liberación, y no separación definitiva”. “Tu infancia transcurrió como en un acuario: sin lastimaduras en las rodillas, sin juguetes destrozados, sin la cara sucia de barro, sin secretos, sin amigos, en el gran silencio de la villa. Tenías prohibido quedarte al sol, no abrigarte si soplaba viento, alzar la voz, correr, comer fruta a deshoras”.
En la segunda parte, la historia avanza más allá de esa entrada insólita dedicada a la infancia, hacia el momento en que los dos hermanos, separados por cinco años, se reencuentran en 1935, a los 17 años del menor y los 22 del narrador, en una sala de billares donde el mayor observa cómo ha cambiado el niño consentido, cómo parece endurecido, cómo ha crecido. Pero cuando el otro quiere acercarse lo rechaza, hasta lo niega como hermano. Ferruccio insiste, y finalmente empezará la verdadera y conmovedora historia de los hermanos como un intento de reparación mutua por los años no vividos en familia, los recuerdos escamoteados de la madre y sobre todo, la alegría por recuperar, más que un hermano, a un amigo, a un hombre.
A fines de 1944 se produce el reencuentro final. Hay una inversión entre salud y enfermedad: el narrador estuvo enfermo de los pulmones y debió recluirse en un sanatorio; ya recuperado, quien enferma es Ferruccio. Este se ha convertido en un hombre frágil, alguien a quien le cuesta enormemente sostener la lucha por la vida, y también le cuesta encontrar el amor y tener un trabajo. “Tus cartas eran iguales a ti:tímidas, esquivas, temerosas de toda confidencia, y sin embargo ardientes de afecto y de generosidad. En ellas reconocía las cosas que me unían a la vida: una de las cosas esenciales que me unían a la vida”, hilvana Pratolini. Y, finalmente, es el hermanito quien enferma de una rara enfermedad y tiene una larga agonía en un hospital de Roma, episodios que ocupan la tercera y desgarradora parte del libro, y que son, en definitiva los que lo llevarán a Vasco Pratolini a escribir desde el vamos la crónica de esa familia que se desorganizó y finalmente se rearmaría a partir de la ausencia del padre, la influencia de dos guerras, la aparición de figuras sustitutas como el “padre” de Ferruccio y la abuela, el fantasma de la madre y de las versiones huidizas de su muerte y en última y gran instancia, la historia paralela de dos hermanos que separados fueron uno solo, mirándose en el espejo de la perplejidad del otro.
Vasco Pratolini escribió varios libros que pudieran adscribirse al realismo social, en esa vertiente conocida famosamente como “neorrealismo”, y a su literatura finalmente le cayó el rayo del olvido en la medida en que la cultura y el arte se fueron internando en los años 60. Pero Crónica de mi familia se queda a salvo de todo anacronismo literario (si es que esta es una vara válida para medir el valor de una obra) porque tiene de su lado la potencia inextinguible de la juventud, la rabia y la ternura mezcladas en una fórmula casi tan invencible como la de la cocacola. Y, claro: tiene también de su parte el nervio central de la vida, lo incontestable de la verdad que tan bien supo resumir Pratolini en la primera frase de la nota al lector donde no debe caerse en el error de leer un ataque a la literatura: “Este libro no es una obra de ficción”.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/claudio-zeiger.png?itok=Ms00BzgV)