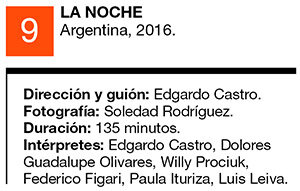Tour de force: esta expresión es apropiada para definir a La noche, debut como director del actor Edgardo Castro. Tomada del francés, la frase es traducida por la Real Academia como “acción difícil cuya realización exige gran esfuerzo y habilidad” y también como “demostración de fuerza, poder o destreza”. Ambas acepciones le calzan perfecto a este trabajo en el que Castro realiza un registro detallado de la vida de Martín y Guada, sus dos protagonistas, siguiéndolos en el frenesí de sus desbordes nocturnos (que son muchos, variados y riesgosos), pero también en la rutina de lo cotidiano. Aunque la expresión suele utilizarse para definir la obra de un artista, en especial las narrativas o dramáticas, esta vez también sirve para describir la experiencia del espectador. Para ello es necesario tomarse una licencia respecto de la traducción correcta de la frase, para permitirse el abuso de lo literal. Porque La noche ciertamente puede ser para los espectadores un paseo forzado por esa versión moderna de Sodoma y Gomorra en que se convierten las grandes ciudades como Buenos Aires cuando cae el sol.
Es que Martín, interpretado por el propio Castro con un compromiso físico y emocional absoluto, ha elegido para sí el camino del exceso y en su recorrida por la vida nocturna parece no tener límite alguno. Con inteligencia, Castro plantea la estructura del relato como un crescendo en el que siempre encuentra una forma para ir unos escalones más abajo en su descenso. El film comienza con Martín ordenando un poco su casa y preparándose para salir. En la escena siguiente se encuentra con un taxi boy y con él pasará la noche en un hotelito más parecido a una pensión familiar que a un albergue transitorio. Por un lado La noche es un retrato de autodestrucción que no se permite el lujo de la elipsis, y Castro no se priva de registrar completa y en detalle la sesión de sexo oral que los dos hombres tienen antes de quedarse abrazados sobre la cama. La película transpira una realidad que nunca cede a la tentación de la fantasía tranquilizadora de la belleza quirúrgica del canon publicitario. Entonces su taxi boy es un chico con tonada de provincia, más parecido a cualquiera de los que a la mañana temprano van al trabajo en tren, subte o colectivo, que a Channing Tatum o Mark Wahlberg.
A pesar de su crudeza, en esta primera parada del recorrido de Martín también se puede reconocer al espectro cálido de la ternura, elemento que Castro interpone cada tanto en el camino de la sordidez. Aunque esa ternura aparece a lo largo de todo el relato, nunca llega a ser un alivio, sino más bien un rellano en el que se puede parar a tomar un poco de aire antes de que el próximo empujón vuelva a hacer que Martín siga rodando escaleras abajo. Una boite en la que un stripper musculoso y una travesti vieja realizan una performance sexual; baños diminutos en los que se toma merca de parado y amontonado con otros que se chupan ahí nomás, sin disimulo; un telo grasoso en el que Martín y su amiga Guada, una travesti que trabaja de puta, comparten la cama con otro tipo al que acaban de conocer; la casa de un amigo en donde se enfiestan con una mujer también desconocida; más merca, más alcohol, más coger en cualquier parte y con el primero que se cruce, hasta que el cuerpo aguante. Que no es mucho. Castro tampoco elude el retrato de las madrugadas en las que Martín vuelve a casa a los tumbos, hasta quedar inconsciente en la escalera.
Aunque todo lo anterior (y más) ocupa la porción mayoritaria de La noche, Castro también se detiene en el vínculo de Martín y Guada, que parece ser para ambos el único punto de contacto genuino y profundo con el mundo. Si la compulsión y el desenfreno son obstáculos que ahogan el deseo verdadero, esos encuentros entre los protagonistas (que no van más allá de un paseo de compras por el Once o de sentarse a comer pizza al mediodía) representan la puesta en acto de ese mismo deseo silenciado. En esos intervalos vuelve a habitar aquella ternura y siguiendo su huella se llega hasta la coda, breve, poderosa y final, que permite releer a La noche ya no como descenso infernal, sino como lo opuesto. Un recorrido a través de un laberinto en el que el director guía a sus personajes hasta que por fin encuentran la salida. Recién ahí, en una inédita muestra de pudor, Castro apaga la cámara y les permite quedarse solos, ojalá que para siempre.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/juan-pablo-cinelli.png?itok=Zbek5M3h)