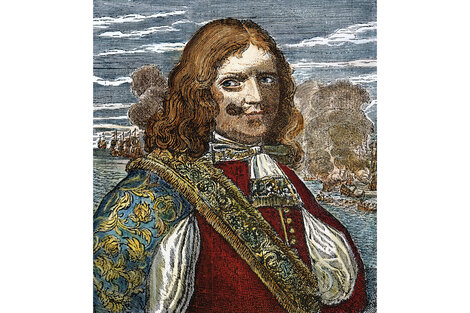Dos cosas hay que nuestro ego subestima o insiste en negar: una es que somos cavernícolas con teléfonos inteligentes. Nuestras predisposiciones más primitivas, y otras no tanto, condicionan nuestra conducta. Sobre todo cuando se trata de conductas sociales (como elecciones presidenciales), las cuales están cruzadas por sentimientos básicos como el miedo y el deseo. La otra es que la historia no ha cambiado tanto como la imaginamos. Juzgamos apariencias, como las diferencias entre una carreta y un automóvil sin conductor; no el fondo de la historia. Juzgamos períodos como el feudalismo, el capitalismo, la esclavitud y las democracias liberales como especies animales diferentes, cuando unas son la continuación de las otras por distintos medios. No volveré sobre algo que ya exploramos en Moscas en la telaraña, pero veamos otras de estas continuidades subterráneas.
El capitalismo terminó con el feudalismo legal pero no con el feudalismo económico, que es el que realmente importa. Los señores feudales vieron con recelo el creciente poder de los reyes, antecedentes de los Estados modernos, y no dudaron en responder. Descargaron su poder descentralizado limitando el poder centralizado del Estado, excepto en el monopolio de la fuerza militar y de la represión policial. Los señores feudales se convirtieron en las poderosas corporaciones, como la East India Company y todas las compañías privadas que extendieron este poder allende los mares, convirtiéndose en una nueva y poderosa forma de imperialismo. Todo en nombre de la libertad, es decir, de la libertad de unos pocos para mandar a unos muchos sin las restricciones de ningún gobierno que pudiese limitar la libertad de empresa.
Los señores feudales se convirtieron en los liberales. No sólo secuestraron el poder de los capitales de las naciones imperiales, sino también banderas populares como la libertad y la democracia. Las mismas banderas que sostuvieron los esclavistas en América, es decir, las familias más ricas hasta que duró la esclavitud legal. Luego de la Guerra Civil, los esclavistas se convirtieron en las corporaciones más poderosas de Estados Unidos y continuaron luchando por la democracia y la libertad―de empresa.
Los piratas fueron variaciones de estos liberales feudales. Por siglos, fueron empresas privadas más democráticas que los mismos imperios a los que servían y más democráticas que las empresas privadas de hoy. El capitán pata de palo no podía abusar de su poder, por obvias razones, y sus decisiones requerían ciertos consensos del resto.
Veamos brevemente algo que, como la nariz, resulta invisible por su proximidad a los ojos: las palabras, esos seres con una larga y profunda memoria.
En Norteamérica, los piratas de tierra se llamaron filibusters, nombre que les venía de free-booters―con libertad de saqueo. Eran saqueadores privados, apoyados por los gobiernos más rapaces. No eran muy distintos a aquellos piratas de mar que no sólo fueron tolerados, como fue el caso de los piratas ingleses que ayudaron a pagar deudas de la monarquía británica, sino que muchas veces fueron piratas legalizados por sus gobiernos.
En castellano se los llamó bucanereos. Los ingleses buccaneers tenían más poder de coacción que cualquier gobierno colonial en los trópicos. Con el incremento de su poder, se trasformaron en los corsarios, piratas de monta que lograron que las coronas los legalizaran como empresas privadas al servicio del saqueo. Los piratas con patente de corso no solo eran empresas privadas con sus propias fuerzas de defensa, sino también pequeñas democracias con el poder y la vocación de tomar bienes ajenos, de eliminar la competencia y con una íntima relación con sus enemigos, los gobiernos centrales. Capitalistas, en una palabra.
Como en la actualidad, sus robos convirtieron a sus puertos principales en Bahamas y Jamaica en las islas más prósperas del Caribe.
Como en la actualidad, piratas como Henry Morgan invirtieron sus capitales excedentes en diversos negocios, como las prósperas plantaciones a fuerza de mano de obra esclava.
Como en la actualidad, pero con variaciones de época, algunos lograron convertirse en parlamentarios (Francis Drake) o fueron nombrados caballeros por los reyes de la democrática Inglaterra (Henry Morgan), título, influencia y dinero que heredaría su simiente. En ocasiones, se convirtieron en veneradas estatuas de bronce.
Como en la actualidad, las corporaciones privadas tenían patentes de corso para acosar a otras empresas menores y forzar a los Estados a apoyar su lucha por la democracia y la libertad. La patente no es otra que las múltiples legalizaciones que logran extorsionando a los gobiernos, casi siempre dentro del marco de las layes que ellos mismos lograban que los representantes del pueblo votasen a su favor y para luchar contra la corrupción―ilegal.
La palabra pirata hunde sus raíces en el griego. Hoy es empresario o, más exactamente, el emprendedor, entrepreneur. La línea que dividía al emprendedor del pirata, el bueno del malo, era y continúa siendo, muy fina. Tres siglos antes del concepto de plusvalía, en Inglaterra significaba “one who takes another’s work without permission”―aquel que se apropia del trabajo ajeno sin permiso.
En el Imperio británico, en el francés y en el holandés, los corsarios se llamaron piratas. Si hacían lo mismo que los piratas pero habían sido legalizados, se llamaban privateers. Los privateers surgieron en el siglo XVII, el siglo de la West, de la East India Company y otras compañías privadas que saquearon Asia, África y América con dinero de los accionistas en las capitales imperiales de Europa. Privateer era una persona o un grupo empresarial de carácter privado. Eran piratas legalizados, con poder de extorsión. En lenguaje contemporáneo, eran paramilitares munidos de armas de guerra, como cañones y acorazados, protegidos por los gobiernos imperiales a cambio de una parte del botín y de colaborar con el acoso geopolítico contra otros imperios enemigos y contra sus propias colonias indefensas.
Como también lo vimos en Moscas en la telaraña, el imperialismo europeo de la Era Moderna comenzó con la privatización de las tierras comunes europeas y continuó con las megaempresas privadas a finales del siglo XVI, masacrando a cientos de millones de seres humanos, destruyendo y saqueando países prósperos, como India, Bangladesh y China, interrumpiendo sus propias revoluciones industriales y convirtiendo al epicentro anglosajón en ejemplo de civilización, desarrollo, libertad, democracia y derechos humanos.
Luego, por un par de siglos, el imperialismo pasó en gran parte a manos de los gobiernos, como fue el caso de Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Estados Unidos (en este último caso, se suele olvidar que, en su primer siglo de existencia, fue imperialismo territorial, tan brutal y criminal como cualquier otro). Pero las colonias políticas de ultramar no eran económicas ni convenientes para la propaganda legitimadora, por lo que se volvió al origen de la privatización: ¿para qué hacer del Congo o de Bolivia colonias territoriales si se podía alcanzar el mismo objetivo obligándolas a privatizar sus recursos más valiosos? ¿Quiénes son los compradores de cada una de las privatizaciones forzadas (por elecciones con electores hackeados o por renovadas deudas) sino los mismos corsarios de siempre, con sus generosas y multimillonarias inversiones?
Eso que los corsarios llaman libertad―carajo.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2018-08/jorge-majfud-2.png?itok=48sZUgfX)