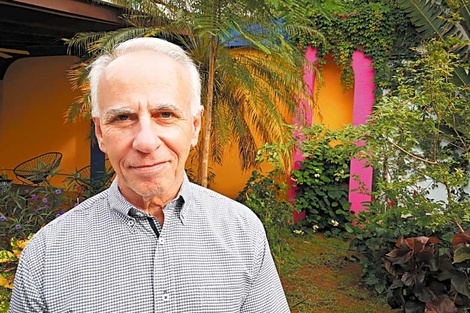El cuento por su autor
Dormir es una actividad muy extraña: pasar varias horas por día desmayado, que el tiempo transcurra rápido como un suspiro y que, mientras dormimos, nos contemos cuentos a nosotros mismos. (Soñar es una práctica literaria, aunque en realidad, más que cuentos, los sueños son películas.) Otra característica de los sueños es que mientras transcurren creemos totalmente en ellos; no porque sean relatos verosímiles, sino porque anulamos por completo nuestra capacidad crítica.
Otro rasgo que me resulta extraño es que nuestra voluntad no influye para nada en la producción de los sueños. Algunos sostienen que son realizaciones de deseos, sería agradable poner en escena nuestros deseos favoritos; pero no tenemos ese poder.
Hay sueños horribles, como las pesadillas y los terrores nocturnos. Es difícil dilucidar la realización de deseos en estos sueños, a menos que aceptemos que albergamos malos deseos contra nosotros mismos.
Mi interés por las pesadillas creció cuando leí la conferencia sobre la pesadilla de Borges. Me asombró saltar de la idea sartreana de que el infierno son los otros a la de que el infierno está dentro de nosotros.
ES TODO TAN RARO
Una noche tuve una pesadilla en la que peleaba con alguien y me lanzaba sobre él, como Superman. Volé de la cama y me estrellé contra el piso. Caí sobre la boca, me partí el labio y se me aflojó un diente. Eran las 5:30 de la madrugada, había manchas de sangre sobre el parqué y las sábanas. Cuando me miré en el espejo del baño sentí ganas de llorar. No entendía qué me había pasado. Estaba espantado. El labio roto parecía una hamburguesa cruda, la sangre escurría por mi barbilla y manchaba la camiseta con la que dormía.
No lloré. Me vestí y fui a la guardia de una clínica. Me atendió un médico joven que me interrogó someramente. Me indicó una tomografía y me explicó que tendría que quedarme 24 horas en observación, por el peligro de que un hematoma cerebral progresara con el curso del tiempo. Pensé en la perspectiva de pasar un día entero sobre una dura cama de hospital y me acordé de todo lo que tenía que hacer a la tarde. El médico me derivó a una cirujana que parecía aún más joven. Me aterraba la perspectiva de que me suturaran el labio, estaba seguro de que sería muy doloroso. Traté de negociar. Le pregunté si me lo podía arreglar con la gotita. La cirujana sonrío y negó con la cabeza. No hubo arreglo. Sentí una irresistible tentación de escapar de allí, me detuvo la vergüenza y, por supuesto, el labio roto. Acostado en la camilla, le pregunté si me iba a inyectar la anestesia dentro de los labios de la herida. Parecía un juego de palabras: los labios de la herida de mi labio herido, pero sólo hablaba en jerga médica para revelar que yo también era del gremio y buscar cierta complicidad. Suspiró con fastidio y dijo: siempre lo hacemos así. Tenía razón, a nadie le gusta que le digan cómo hacer su trabajo. Me dio tres puntos de sutura en el labio y no sentí nada de dolor. Casi le beso las manos, no lo hice porque temí que lo interpretara como un atrevimiento más que como un gesto de gratitud.
Bajé al subsuelo de la clínica, al sector de diagnóstico por imágenes, y me hicieron una tomografía craneal. Volví a la guardia. Esta vez me atendió un médico mayor, le calculé cuarenta y cinco años. Se entretuvo mirando la tomografía en la pantalla de su computadora y al fin me dijo que había salido bien. Agregó que no hacía falta que me quedara en observación. Usted se golpeó la boca, no la cabeza. Era exactamente lo que quería escuchar. Sacó un recetario del bolsillo y anotó los días y horas en los que concurría a la clínica. Venga a verme, me dijo con una sonrisa simpática. Me fui con la sospecha de que sólo me había perdonado las 24 horas de internación para captarme como paciente. Irme me pareció imprudente, pero decidí arriesgarme.
Todo ese día me sentí triste. Me la pasé rumiando los temas que me suelen deprimir, pero no estaba muy convencido de que fueran esos temas, tan recorridos y gastados, los causantes de mi tristeza. Recién a la noche me di cuenta de que lo que me deprimía era el miedo de volver a caerme. No me preocupaba tanto tener pesadillas: me atacaban con frecuencia, eran angustiosas y desagradables; pero pasaban. Estoy acostumbrado, me despierto, tomo un vaso de agua y vuelvo a la cama. Lo que me deprimía era no poder confiar en mí mientras dormía. Me aterrorizaba la posibilidad de volver a lastimarme. Mirando el mármol negro de la tapa de la mesita de luz me di cuenta de que podía haberme roto la cabeza.
Pensé en poner el colchón en el suelo, pero tendría que sacar la cama de la habitación y para eso habría que desarmarla, me parecía una medida exagerada: no recordaba haberme caído nunca en mi vida. Además, algún día tendría que volver a dormir en ella. La habitación era chica, uno de los lados de la cama quedaba contra la pared. Del lado libre tapicé el piso con almohadas, me instalé cerca de la pared y puse una almohada larga como borde.
No me caí, ni siquiera tuve nuevas pesadillas. La sutura evolucionó bien y el diente casi no se movía. A pesar de que el acontecimiento empezaba a quedar en mi pasado, por las dudas compré un colchón inflable de una plaza que cabía perfectamente al costado de la cama y amortiguaría posibles caídas, y mudé la mesa de luz, con su peligrosa tapa de mármol negro, al otro ambiente del departamento.
A la semana me sacaron los puntos; estaban pegoteados dentro del labio, a diferencia de la sutura la extracción fue un tormento. El médico tironeaba de los hilos y me hacía saltar de dolor. Comprendí lo que sienten los peces con la boca atravesada por el anzuelo.
Di por terminado el desagradable episodio y empecé a escribir un cuento con lo que me había pasado. No es otro que el que están leyendo en este momento.
Me llamó la atención que hacía más de treinta años, antes de que las pesadillas fueran parte de mi vida, compré dos libros titulados La pesadilla: uno de Ernest Jones, de orientación psicoanalítica; otro de Ernest Hartmann, de corte psiquiátrico. En el libro de Jones había una reproducción del famoso cuadro de Fuseli, titulado La pesadilla, en el que se ve un íncubo, un diablito gordo, sentado sobre el pecho a una joven exánime con los brazos y la cabeza colgando lánguida fuera de la cama. Entre unos cortinados asomaba la cabeza de una yegua blanca, la Mara, de la cual proviene la palabra inglesa nightmare. El diablito sonreía con maldad y uno suponía que la joven apenas podía respirar.
Creí que comprar esos libros había sido un acto premonitorio, hasta que releí la conferencia de Borges sobre la pesadilla: de ahí provenía mi interés literario en el tema. Borges terminaba preguntándose si las pesadillas son grietas del Infierno. “¿Si en las pesadillas estuviéramos literalmente en el infierno? ¿Por qué no? Todo es tan raro que aun eso es posible.”
Me debe de haber impactado la idea de que el Infierno estuviera dentro de nuestras cabezas, que pudiera ser tan real y cercano.
Pensé que escribir funcionaría como un remedio, una catarsis para no tener más pesadillas, pero no se me ocurría cómo seguir el cuento hasta que la realidad vino en mi ayuda.
Esa noche soñé que rodaba pendiente abajo dentro de un barril hasta caer a un lago, seguía el curso de la corriente y me precipitaba desde una catarata para terminar chocando con una balsa de troncos. Caí de la cama sobre el colchón inflable y seguí rodando hasta estrellarme contra la pared. Me di un violento cabezazo. Aunque no me desmayé, me dolía el costado del cráneo y pronto se hinchó la zona golpeada. Me acordé de mi padre tratando de reducir un chichón en la frente de uno de mis hermanos aplastándolo con la hoja de un cuchillo de mesa. El remedio me pareció una tontería, como si tratara de curar una lesión disimulándola.
Llené una bolsa con cubitos de hielo, la envolví en una toalla para que el frío no me quemara la piel y me la apliqué en la zona hinchada. Ahora que me había golpeado la cabeza pensé que tendría que ir a la guardia, pero me daba vergüenza que tuvieran que hacerme otra tomografía y, sobre todo, que me condenaran a quedarme todo el día internado. Preferí volver a ser imprudente.
Desarmé la cama. Un montón de grandes tornillos mantenían unidos los largueros con la cabecera y la piecera. Me pregunté si se la podría volver a ajustar o si, por armarla y desarmarla, las roscas de los agujeros en la madera se habrían desgastado y los tornillos bailarían flojos. Por supuesto, en ese momento era una preocupación menor.
El colchón de la cama era muy pesado, difícil de deslizar sobre el piso; junto con el colchón inflable ocupaban casi todo el ancho de la pieza. Me acosté satisfecho con mi solución. Por primera vez me sentía seguro: ahora no había altura desde la que pudiera caerme.
Esa misma noche un bulto horrible me aplastó el pecho. No podía respirar. Sentí cómo me desesperaba por meter aire en los pulmones. Me llenó de pánico darme cuenta de que me estaba asfixiando. No lograba quitármelo de encima, tampoco abrir los ojos. Escuché relinchar un caballo como si se riera de mí. En mi pesadilla estaba reproduciendo el cuadro La pesadilla. Me disgustó ser tan obediente. Me sentí como un idiota: eliminé la posibilidad de caerme de la cama y ahora recibía un castigo por mi resistencia. Cuando me sentí al borde de la muerte logré levantar un brazo, quería golpear al ser maligno que me sofocaba. El gesto hizo que el demonio desapareciera. El caballo -o la yegua- lanzó otra risotada y pude abrir los ojos.
Estaba temblando, empapado de sudor frío. Pasé el resto de la noche dormitando sentado contra la pared, pero me inclinaba hacia uno u otro lado y estiraba las piernas hasta quedar acostado nuevamente, no podía dominar mi cuerpo. Comprendí que en el futuro tendría que dormir sentado.
Pensé que quizá al Diablo le había enojado que yo tratara de escribir un cuento sobre la pesadilla, como si fuera algún tipo de denuncia, y que había enviado a alguno de sus demonios a arreglar el asunto. Pero sabía que no dejaría de escribirlo, básicamente porque no creía en mi propia hipótesis de que el Diablo intentaba hacerme callar. No consideraba que mi cuento o yo tuviéramos alguna importancia para el Diablo.
Me mudé al otro ambiente del departamento, allí había un viejo sillón que había pertenecido a mis abuelos. Ese sillón siempre había estado cubierto por una pesada funda, de modo que yo nunca había visto el dibujo del tapizado. Mi abuela se negaba a destaparlo incluso en las fiestas -en particular en las fiestas, decía que era el momento en el que corría más peligro de que lo mancharan. Por respeto a mi abuela yo tampoco lo había destapado, habría sido como desnudarlo. En la funda no se notaban demasiado las manchas, creo que originalmente había sido de color beige y ahora era gris o quizá siempre fue gris.
Compré un largo cinturón de seguridad. Pensaba dormir sentado y atado para no caerme del sillón.
Con una navaja hice dos cortes paralelos en la gruesa funda, en un sector del respaldo, para fabricar una presilla de donde el cinturón no pudiera salirse. Concentrado en la tarea, levanté la cabeza de repente y me clavé la punta de la ventana en la coronilla. Me toqué la herida, sangraba. Me desinfecté con agua oxigenada y comprimí la zona hasta que dejó de sangrar. Siempre he sido torpe y me he lastimado muchas veces, pero este tercer accidente en tan poco tiempo me dejó preocupado: dos podía ser una coincidencia, tres ya era una serie. Al parecer una parte de mí intentaba destruirme.
Había colocado un espejo de cuerpo entero cerca de la puerta de entrada para ver si estaba presentable antes de salir. Vivía en un edificio antiguo de dos pisos y no tenía ascensor. Puse el sillón frente al espejo para vigilarme. Acerqué un banco al sillón y dejé un bloc para seguir escribiendo, una botella de agua y mi celular.
Desperté a la madrugada. Se filtraban algunas líneas de luz entre las tablillas de la persiana. El espejo reflejaba a un demonio sentado sobre el borde del respaldo del sillón con sus grandes y peludos pies sobre mis hombros. En la penumbra se distinguía su forma y sus ojos rojos que brillaban como brasas. Creo que me despertó el repugnante olor a azufre recalentado que brotaba de sus pies descalzos.
Me estaba sorbiendo el cerebro con una pajita de acero inoxidable. Al parecer había entrado por mi herida en el cuero cabelludo y había atravesado el cráneo y las meninges con mucha habilidad, yo no había sentido nada. Tal vez me había inyectado algún tipo de anestesia, como la que usan los mosquitos para que no sintamos su picadura. (Siempre me ha llamado la atención que el cerebro, un órgano tan valioso y delicado, no tenga sensibilidad dolorosa.)
No podía levantarme del sillón. Intenté liberarme del cinturón de seguridad, pero algo lo había trabado y no lograba desatarme. Estiré la mano, tomé mi celular y encendí la linterna. El demonio había tomado la botella de agua, bebía un trago, hacía un buche y lo dejaba caer sobre la herida de mi cabeza; el agua sobrante se escurría por mi cuello y cara. Lo veía en el espejo revolviendo mi cerebro mojado con la pajita para desbridarlo y convertirlo en una pulpa; así podía absorberlo sin que los pedazos de materia gris se atascaran dentro del tubito. Lo peor era el ruido, se oía como las últimas chupadas antes de que se termine el agua de un mate. Me sorbía el seso, literalmente.
Sabía que había encontrado la pajita metálica en el cajón de los cubiertos de la cocina. Yo mismo la compré, para que mi hija no se quejara de las de plástico, que flotan en el océano Pacífico y terminan atoradas en la garganta de las pobres tortugas marinas.
No sé de qué quería apoderarse el demonio. ¿De mi mente, mi yo o mi consciencia? pero sorberme el cerebro había sido una buena idea. Todo lo que le podía interesar estaba localizado allí. Es más, si tengo alma probablemente también estaría en ese batido.
La luz incierta del amanecer acompañó mi agonía. El demonio soltaba grititos y chillidos de satisfacción y chasqueaba la lengua con placer. Me tenía harto. De pronto dejé de sentir sus estúpidos ruidos y el espantoso olor sulfúrico que emanaba de sus pies. Supuse que había destruido los centros cerebrales de la audición y el olfato. Curiosamente, me sentía tranquilo, inundado de una paz parecida a la de la morfina. Quizá mi serenidad provenía de que pensaba que una escena tan delirante no podía ser otra cosa que un sueño, pero ¿cómo saberlo?