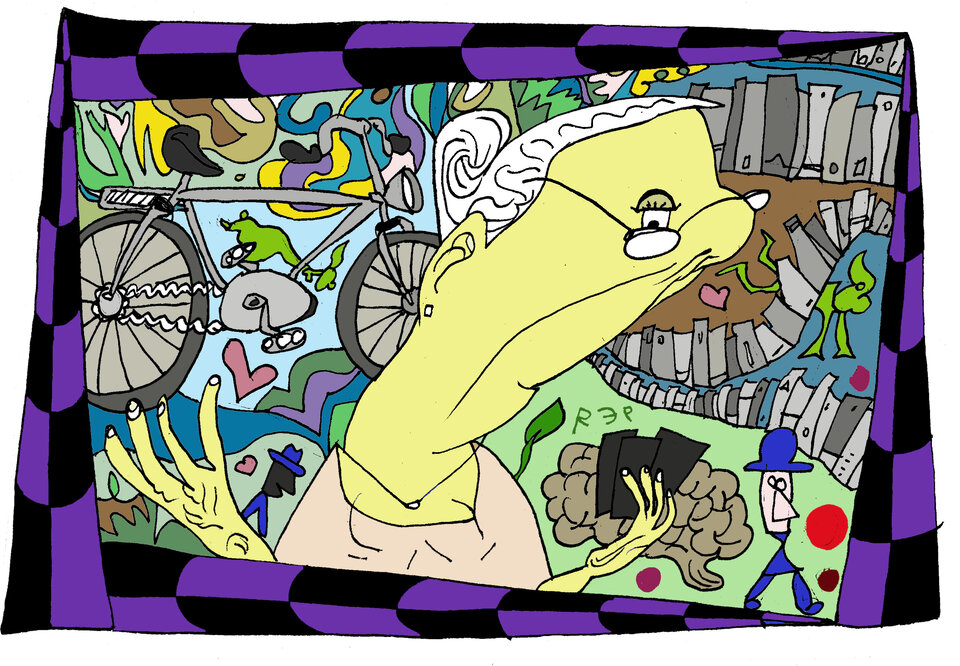El cuento por su autor
“Ayuda memoria” tiene referencias autobiográficas, aunque no me interesó escribir en ese género y tampoco, como podría parecer, indagar acerca de las relaciones filiales o de madre e hijo. En todo caso se trataría de lo contrario: no de seguir los vínculos familiares sino su desintegración, el modo en que la distancia y la extrañeza impregnan los lazos de sangre y la intimidad. Es ficción en sentido clásico, entonces, y no autoficción. El relato se publicó en La línea maestra y otros cuentos (Gárgola) y es un poco representativo de las historias que conforman ese libro. En un cuento me interesa más trabajar las situaciones, los personajes y los diálogos a través de algún problema o de alguna idea que me esté rondando (en este caso lo propio entendido como lo ajeno), antes que el remate o el desenlace. En esto tengo presente algo que decía Roberto Fontanarrosa a propósito de sus relatos, el hecho de que el final no importaba tanto o no tenía que ser necesariamente impactante ni sorprendente si previamente el lector disfrutaba con lo que sucedía en el transcurso de la historia.
Ayuda memoria
Lo que no se pudrió alguna vez, no es sano
Oído en la calle
El lugar era una casa enorme y vistosa en dos plantas, una mansión del bulevar Oroño a un par de cuadras del Parque Independencia. Lo llamaban el Pinel, por el apellido de un médico francés. La prepaga lo incluía en su cartilla como uno de los mejores centros de la especialidad, y llegó el momento de recurrir a sus servicios.
Al ingresar, nos separaron. Ella ya tenía un cuarto preparado y se dejó conducir por una enfermera sin oponer resistencia. Estaba despeinada, pálida, llevaba la ropa un poco desarreglada.
A mí me recibió una médica, o psiquiatra. La doctora Carey, una mujer alta, sonriente, se presentó una hora después. Le conté los últimos sucesos. Quería saber qué había pasado la noche anterior, cómo se había desencadenado la crisis.
–Fue a poner la mesa para cenar y vio que había un solo plato y un solo par de cubiertos –dije–. Eso es lo que contó.
Y había utilizado el cuchillo.
La médica, o psiquiatra, detalló una serie de estudios y un tipo de medicación. Nada raro, la rutina en esos casos. Más adelante se vería. Después me invitó a recorrer el lugar.
El cuarto, en el primer piso, tenía un aspecto prolijo y austero. La cama, una mesa de luz, un televisor empotrado en la pared, una ventana con cortinas oscuras que daba a un patio interno. Ella se había quedado dormida, sin necesidad de tomar nada.
–Está como en casa –observó la médica, o psiquiatra, y volvió a sonreír.
Le comenté que había pasado la noche en vela, mientras viajábamos en la ambulancia.
El Pinel tenía una amplia sala de recreación en la planta baja con vista a la calle, que se utilizaba también para dar el desayuno. Había un televisor encendido, con el volumen bajo. Algunas personas deambulaban sin rumbo fijo, otras estaban sentadas en sillones. Los pisos, con mosaicos blancos y negros, y las escaleras en forma de caracol parecían un homenaje a los cuadros de Escher.
En la planta baja estaban también los consultorios, la administración, un box de enfermería y el patio, descubierto y de paredes altas.
Todas las ventanas estaban enrejadas.
En el viaje se mantuvo tensa, a la expectativa de cualquier señal del exterior. Quería saber qué hacían el chofer y el enfermero, como si temiera que de pronto fueran a bajarse y a dejarnos de a pie.
–Los pensamientos me tienen mal –dijo, e hizo un gesto con el índice en la sien, de algo que le daba vueltas, como un mecanismo que funcionara a repetición.
El enfermero había practicado los primeros auxilios y le había hecho un vendaje, después que una vecina avisara al hospital de la comuna. Ella lo conocía desde chico, como también conocía al chofer y a cada persona del pueblo, y podía describir el árbol genealógico de cada uno. Se jactaba de su memoria, aunque al mismo tiempo era consciente de que tenía pequeñas fallas. Un nombre que no salía aunque estaba en la punta de la lengua, una fecha que se confundía con otra. En esos momentos se quedaba sorprendida y miraba a su alrededor con una especie de desconfianza, como si se enterara de que algo había cambiado sin que la pusieran al tanto.
Los recuerdos eran una distracción, como sentarse a mirar la tele.
Tenían 14 años cuando se pusieron de novios. Era una de sus recuerdos. Él iba en sulky al pueblo y lo dejaba atado a la vuelta de la casa de ella, en el almacén con frente de ladrillo sin revocar. La esperaba en la esquina y después iban a caminar por la calle central hasta la plaza. El pueblo era un cuadrado perfecto, seis cuadras de largo por seis de ancho trazadas entre las vías del ferrocarril y el camino que llevaba al cementerio y, un poco más allá, al arroyo del Medio.
Una vez se separaron y ella estuvo de novia con un ingeniero químico de Conesa, el pueblo vecino. En esa época él se fue a Buenos Aires a estudiar en la universidad.
Conesa era más importante, quedaba sobre la ruta, cerca de San Nicolás, donde ella cursaba el magisterio. Si llovía mucho tenía que esperar a que el tiempo compusiera, porque el camino de tierra se ponía intransitable. Una vez el colectivo se quedó en el barro y tuvo que sacarlo un peón a remolque del tractor de Sambucetti. Si la lluvia la agarraba en San Nicolás se quedaba en la casa de una tía.
Sambucetti era un estanciero del arroyo del Medio aficionado a la historia regional, que escribía cartas al correo de lectores del diario La Nación y recolectaba objetos supuestamente arqueológicos de la batalla de Pavón.
***
Volví al Pinel durante el fin de semana. Me había pedido un lápiz para delinearse las cejas y tortas negras. También le llevé una revista Gente, una caja de alfajores de chocolate, un mazo de cartas.
La revista Gente era su lectura dominical. Se pasaba la tarde recorriendo morosamente sus páginas. De vez en cuando hacía un comentario sarcástico o se reía por algo que leía. Le disgustaban las fotos de mujeres jóvenes con poca ropa, y que alguien posara de esa manera bastaba para merecer una condena de su parte; no un juicio moralizante sino más bien despectivo, como si esa imagen fracasara en el intento de escandalizarla. Para leer usaba unos lentes de marco grueso que le quedaban un poco grandes y le daban un aspecto cómico.
Parecía estar a gusto, valoraba que le prepararan la comida y se encargaran de la habitación, como si estuviera en un hotel con pensión completa. No había llevado más que una valija de mano con ropa, lo que alcancé a juntar después que la vecina me llamara por teléfono, y un monedero donde guardaba los lentes y una medalla de la Virgen, y con eso, decía, le alcanzaba. La prepaga autorizaba hasta dos meses de alojamiento, y estaba dispuesta a aprovechar todo ese tiempo.
El horario de visitas era por la tarde. Había que identificarse ante un portero eléctrico y a continuación, al ingresar a un vestíbulo, ante un guardia de seguridad. No hacía mucho había escapado un paciente, y los medios de prensa habían dado difusión al episodio.
El lugar más agradable para pasar el rato era el patio, si había sol. Pero ella no se sentía cómoda si había personas alrededor y prefería que habláramos en el cuarto.
Seguía desvelada por las cosas del pueblo.
-¿Lloverá? –preguntaba, y miraba hacia la ventana del cuarto, como si esperara una señal del exterior– ¿Habrán terminado de sembrar el trigo?
A diferencia de los enfermeros y del resto de los médicos, o psiquiatras, que se paseaban uniformados con guardapolvos celestes de bolsillos amplios, la doctora Carey vestía de calle, con pulóveres de cuello ancho y pantalones, como si acabara de llegar o estuviera a punto de irse.
Me informó los resultados de los primeros estudios. Ella tenía atrofia cortical, es decir una reducción del cerebro. La doctora lo ejemplificó con un gesto de las manos, de algo que se contrajera a presión.
–Le pasa a la generalidad de los ancianos –puntualizó, e hizo un gesto como si agregara que le parecía una pena, pero también algo a lo que había que resignarse.
Le divertía saber que ella quería quedarse en el Pinel, y no tenía inconvenientes. La cobertura de la prepaga era muy buena. Ella estaba contenida y el paso del tiempo y la medicación, aunque no le interesaba charlar con una psicóloga o psicólogo, favorecían la superación de la crisis.
La atrofia cortical, agregó la doctora, afectaba la capacidad cognitiva, la atención y la memoria de los pacientes.
***
En otra visita la encontré tomando sol en el patio, sentada en una mecedora.
Le conté que había escrito un relato sobre la infancia, un ayuda memoria para preservar personajes, lugares y pequeñas situaciones del pasado familiar. Se mostró interesada y leí un fragmento sobre una vecina, ya que llevaba el texto en el teléfono celular.
Ella se dejaba llevar suavemente por la mecedora. Detuvo el movimiento y dijo que la vecina se llamaba Virginia. No vivía sola, como yo recordaba. Tenía un hijo que trabajaba en un casino, en Entre Ríos. El hijo le hizo sacar un crédito para arreglar la casa, pero no pudieron hacer el arreglo ni pagar el crédito, por lo que en definitiva la vecina tuvo que vender la casa. En ese punto se perdía su rastro.
La historia ilustraba una de sus obsesiones: los hijos que arruinan a los padres.
Pasé a otro fragmento hasta llegar a un pasaje dedicado a don Trejo, otro vecino. Me interrumpió como si quisiera rectificar lo que acababa de leer. Don Trejo era un hombre alto y la señora, bastante más baja; pasaban del brazo cuando iban a visitar a la hija, que vivía en la otra punta del pueblo, y saludaban con mucha atención. Y Don Trejo le guiñaba un ojo, porque era picaflor.
Leí el relato en forma pausada tratando de espiar sus reacciones. Parecía divertida, pero también un poco preocupada.
–No lo vayas a publicar –dijo.
***
En la visita siguiente me esperaba con impaciencia. Quería contarme algo que consideraba importante.
Cuando yo tenía 10 u 11 años, dijo, fui un día en bicicleta a hacer las compras a la panadería de Maruca Vila, su amiga.
Era una bicicleta de color verde, nueva. Tal vez me la habían traído los Reyes, o era un regalo de cumpleaños.
No, en mi memoria no tenía ningún dato.
Volví con el pan, a pie. La bicicleta estuvo dos días en la puerta de la panadería, hasta que ella se enteró por un vecino que Maruca Vila andaba preguntando por el dueño. Era como si hablara de un extraño, de algo que le había pasado a otra persona, pero la anécdota resultaba verosímil en relación con otras pequeñas historias por el estilo, y ella no admitía objeciones a su memoria.
Me preguntó cómo la veía. Se preocupaba por el arreglo del pelo y de las manos, me había pedido una crema que usaba para la cara y no tenían en el Pinel. Se jactaba de que parecía más joven e invariablemente, en cualquier lugar donde estuviera, le daban menos años de los que tenía.
Pasamos a una mesa para jugar al chinchón, como hacíamos los fines de semana en la casa donde pasé la infancia, una casa grande con gatos en el patio y una biblioteca muy vistosa aunque con pocos libros. Había ejemplares de Los burgueses, de Silvina Bullrich, de Los cien mejores cuentos -en dos volúmenes, colocados entre estatuillas del Quijote y Sancho Panza-, de los libros de Julio Verne y Emilio Salgari publicados por la biblioteca Billiken, que yo coleccionaba, y textos de agronomía.
Ella se puso los lentes que usaba para leer e hizo pareja con un médico jubilado que llegaba periódicamente a la ciudad desde un pueblo de la provincia para pasar temporadas en el Pinel, y yo con una chica que llevaba un aro en la nariz y estaba con un problema de anorexia o de adicciones, no sabíamos. Un enfermero peruano nos acercó una bandeja con mate.
El médico repartió las cartas. Se humedeció varias veces el índice en los labios, la baraja se pegaba. No era el mazo que yo había llevado sino otro, gastado por el uso. Ella levantaba la punta de cada carta, para saber qué le había tocado, y las mantuvo sobre la mesa hasta recibir el juego completo.
Empezó a quejarse de que le había tocado una de cada palo, no tenía nada, iban a perder. Pasaron dos o tres rondas, en las que trató de hacerse cómplice del médico diciéndole que la chica y yo teníamos juego armado y le pidió que no nos hiciera más fáciles las cosas. Siguió una más, en la que levantó una carta del pozo y arrojó otra con fuerza.
-Chinchón -dijo, y expuso sus cartas en abanico. Se sacó los lentes y aceptó un mate del enfermero.
Nuestras memorias no coincidían, aunque en algún punto se complementaban y hacían juego. También eso era cuestión de suerte.
Me quedé con una visión de la panadería de Maruca Vila, la vidriera donde exhibía tortas, el mostrador en el centro del salón donde ella se acodaba, las paneras a sus espaldas. Quizá había otros exhibidores a los costados, los contornos eran borrosos como en una fotografía antigua. Tal vez el aroma del pan, que se sentía apenas uno ingresaba, me había hecho olvidar de la bicicleta.
***
Una noche, a punto de irme a dormir, recibí un mensaje en el teléfono. Era el médico de guardia en el Pinel. Ella se había caído, tendrían que trasladarla para hacer un examen y necesitaban la presencia de un familiar.
La puerta de calle del Pinel quedaba cerrada y a oscuras por la noche. Se ingresaba por el garaje, después de pasar ante un empleado de seguridad. La doctora Carey me había explicado que los controles se adoptaron después de lo ocurrido, en alusión al paciente que había atravesado la ciudad para volver a su casa y asesinar a la madre de un centenar de puñaladas.
La madrugada en que llegamos con la ambulancia de la comuna, un poco desorientados, no advertimos el procedimiento. El chofer se encargó del trámite.
Esa madrugada lloviznaba y hacía un poco de frío. La ambulancia rodaba con un suave murmullo de los neumáticos sobre el asfalto mojado. El enfermero la acostó en una camilla y la cubrió con una manta. Señaló una pequeña ventana en la cabina y dijo que cualquier cosa podíamos avisarle. Ella le preguntó por la esposa, de la que no tenía noticias desde hacía tiempo, quiso asegurarse de que continuaran juntos, y el enfermero forzó una carcajada, como si le hiciera un chiste.
Viajamos en silencio un rato largo, hasta que recordó que lo había conocido a los 14 años y, sacando cuentas, habían compartido más de medio siglo de sus vidas. Él tenía a la familia en el campo, estaba pupilo en el colegio de los Hermanos Maristas y los fines de semana, cada quince días, llegaba de visita.
El médico de guardia resultó un conocido. Escribía cuentos, había publicado un libro, un par de veces me había llamado por teléfono y nos habíamos escrito por correo electrónico. Formaba parte de un grupo que organizaba lecturas y tenía una cooperativa editorial. Pero no me reconoció, y yo no me identifiqué.
Ella se había caído mientras dormía, enredada con una sábana. Tenía un golpe en la cara, y se quejaba de un dolor fuerte en un costado del cuerpo. El enfermero peruano la había sentado en una silla de ruedas.
–Son los pensamientos –dijo ella, y volvió a hacer el gesto del índice en la sien, el mecanismo de repetición.
El médico parecía estar en otra cosa. Quizás en sus cuentos. Le dijo que se quedara tranquila y, haciendo que le hablaba a ella cuando en realidad miraba al enfermero, explicó que la llevarían a un sanatorio que estaba frente al Pinel para hacer radiografías. Un pequeño paseo hasta el otro lado del bulevar Oroño.
Había llegado un familiar que la acompañaría, agregó el médico. Me hizo un gesto para que ingresara al cuarto.
Ella parecía inhibida ante el despliegue, preguntó para qué se tomaban tantas molestias sin dirigirse a nadie en particular y sin obtener respuesta. El enfermero, vestido con una bata de manga corta pese al frío invernal, le pidió que mantuviera las piernas en los pedales de la silla de ruedas.
Al tiempo, cuando el médico me envió una solicitud de amistad en Facebook, no le contesté.
***
En otra visita la encontré jugando al chinchón con el médico jubilado, la chica de aspecto lánguido y el enfermero peruano con el que había ganado confianza y se ponía a conversar preguntándole acerca de la vida en su país natal.
Le habían sacado los vendajes, no tenía ninguna huella en los brazos.
Se levantó de la mesa y me pidió que la acompañara hasta la mecedora, que estaba desocupada. Era un día despejado, de sol, aunque estaba un poco fresco y tenía miedo de resfriarse. No quiso que siguiera leyendo el relato de la infancia, pero nos entretuvimos mencionando a compañeros míos de la escuela y a vecinos de la casa del pueblo, como si tomáramos lista o como si chequeáramos la información que cada uno tenía. Me preguntó si recordaba que una noche de verano, siendo muy chico, me había perdido en la calle después de visitar a un amigo. Ella tomaba fresco en la vereda cuando aparecí llorando, acompañado por dos chicas que me habían encontrado sin saber a dónde ir.
Sí, lo recordaba. Entonces jugó otra carta: un día, había dicho en medio de la clase que necesitaba ir a la biblioteca de la escuela, y una hora más tarde, cuando todos me buscaban, la celadora me había encontrado en la plaza que estaba enfrente, leyendo el diario de Ana Frank.
***
En la inminencia de su alta, se puso de pésimo humor. No quería nada, salvo quejarse. El pretexto eran los lentes, que no encontraba. Alguien se los había llevado por equivocación y le habían dejado otros, a los que daba vueltas con una mezcla de fastidio y extrañeza.
–No sabés todo lo que estuvo hablando de vos –me advirtió el médico con el que jugaba a las cartas, antes de que llegara a su habitación.
–Espero que bien –contesté.
–Más o menos –dijo el médico, y se rio–. Dice que la abandonaste.
Era el tema de los hijos desagradecidos, que no tenían en cuenta el sacrificio de los padres, sobre lo que acostumbraba reflexionar.
La doctora Carey dijo que ella estaba bien. Había pasado veinticuatro días en el Pinel. Tenía que seguir con una medicación, antidepresivos, y hacer vida social, no quedarse en la casa.
Era la hora de la merienda y la mayoría de los pacientes estaba en la sala de recreación ante un televisor donde se veía un partido de tenis. Escucharon con atención cuando ella les preguntó por los lentes, y la chica del arito en la nariz se ofreció a ayudar en la búsqueda, pero nadie los había visto ni pareció preocupado, como si nos observaran desde otra dimensión de la realidad.
En el televisor una voz en off relataba el partido de tenis con voz grave, haciendo largas pausas, y de fondo se escuchaban la voz cortante del árbitro y los golpes de las raquetas.
Volvimos al cuarto, donde ya había preparado sus cosas. Hizo una prueba de lectura con la revista Gente, se miró frente al espejo con los anteojos, y me preguntó si le quedaban bien.
–Alguien se quedó con los míos en la visita –dijo, como si hablara sola, un poco más relajada–. No fue con mala intención.
Un poco más serena, preguntó cómo estaba el tiempo afuera. Se miró de nuevo en el espejo, y decidió que iba a llevarse los lentes.