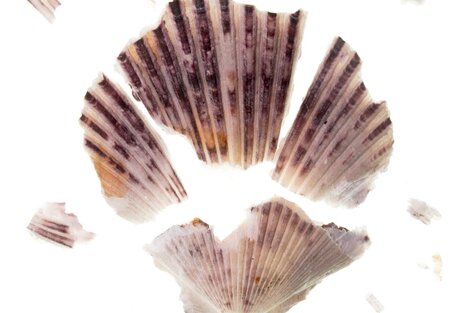La esperada jornada del paro nacional nos agarró en la costa patagónica. Llegamos al mediodía a La lobería, en Punta Bermeja, a 60 km de la ciudad de Viedma. La reserva, como era de imaginar, estaba cerrada y no necesito explicar lo mucho que nos alegró que la adhesión de les trabajadores hubiera llegado también allí. Muni propuso que para no desaprovechar la visita nos coláramos por el costado, entre unos troncos que escoltan la entrada.
Le hicimos caso y bajo el rayo ardiente caminamos hasta el primer mirador desde donde vimos a los lobitos sobrevivientes de una brutal epidemia de aviar que los diezmó el año pasado. No eran tantos, pero seguían ahí, amontonados entre sí y echados sobre las rocas. Por momentos, algún ejemplar de la otra especie, los mirounga leonina, erguía su melena por sobre el pelo corto de los otaria bironya, las mentadas foquitas que visitan también el puerto marplatense.
La mención a estos nombres científicos no se debe a la magia de Google, sino a que alguna vez Lau quiso ser bióloga marina y no dejó pasar la ocasión para lucir delante nuestro, sus conocimientos autodidactas (aunque con otras intenciones, me hizo recordar al remero que en 2010 en los Esteros del Iberá, detuvo la embarcación y mientras nos rodeaban los cocodrilos, nos hizo cautivos de sus críticas impiadosas a Cristina Kirchner).
No pudo cumplir su sueño porque en ese momento la hiperinflación y el despiporre económico del alfonsinismo la confinaron a la caja de un supermercado. Ya en los ‘90 se le fueron las ganas de estudiar y de aquél empleo lo único que sobrevivió para ella fue un largo amantazgo con la supervisora que le regalaba paquetes de kanikama y de salmón ahumado importados de no sé qué país.
De todas maneras, la pasión por el mar no se le fue nunca y por su guía y consejo llegamos hasta la reserva seguidas en la ruta por un ejército de loros que al desplegar sus alas descubrían un pecho dorado que en su centro tenía una mancha color bermellón, parecido a un corazón transparentado. Estábamos las cuatro apoyadas en la baranda contemplando la inmensidad del golfo San Matías, cuando Lau nos anotició de la amenaza ceñida sobre la biorregión. De llegar a construirse el ducto que se planifica, el petróleo que surtirían los buques produciría un desastre en el agua pura. Mamita querida, ¡no se salva nada!, se lamentó Roi y, por supuesto, todas pensamos lo mismo. No hay prácticamente lugar que pisemos que no sea asolado de un modo u otro por la ambición económica. Aunque intentamos truncar la conversación porque ya sabemos cómo se pone nuestra amicha cuando recuerda la realidad, no hubo caso.
Empezó rápidamente a escalar en sus pensamientos apocalípticos hasta concluir que el turismo es un dispositivo encubridor que te otorga un shock de distracción para que olvides por un rato la herrumbre a la que estás condenada. Y que, aunque nos hiciera acordar al personaje de la Tana que interpretó la Bertuccelli en la película de Suar, tenía que admitir que tampoco ella podía alejarse ni un minuto de la angustia que le genera este mundo. Un mundo perverso, dijo, donde por un lado se clona al infinito un solo perro y por el otro se condena a la enfermedad y a la muerte a semejante diversidad. Lau la abrazó, como siempre que puede, para ayudarla a calmarse.
Nos quedamos todas con los ojos clavados en uno de los mares más azules que vi alguna vez y pasado el minuto de silencio, con la cabeza transpirada de Roi descansando sobre su remera adidas trucha, nos dijo que ella no lograba anestesiarse tampoco, ni siquiera estando de vacaciones.
Su teoría, con la que coincido, es que todos los centros energéticos -Punta Bermeja es uno- están a un tris de abandonar su misión de ser sostenes del ecosistema planetario gracias al avance de un mal que, como en el libro de Stephen King que Muni leyó este verano, busca apropiarse del espíritu total de la vida. Es eso, dijo, que le llaman la cosa, un mal sin nombre, sin forma, un parásito inconmensurable que necesita cada milímetro de nuestro plasma para existir.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/paula-gimeneszespa%C3%B1a.png?itok=nVqcyx15)