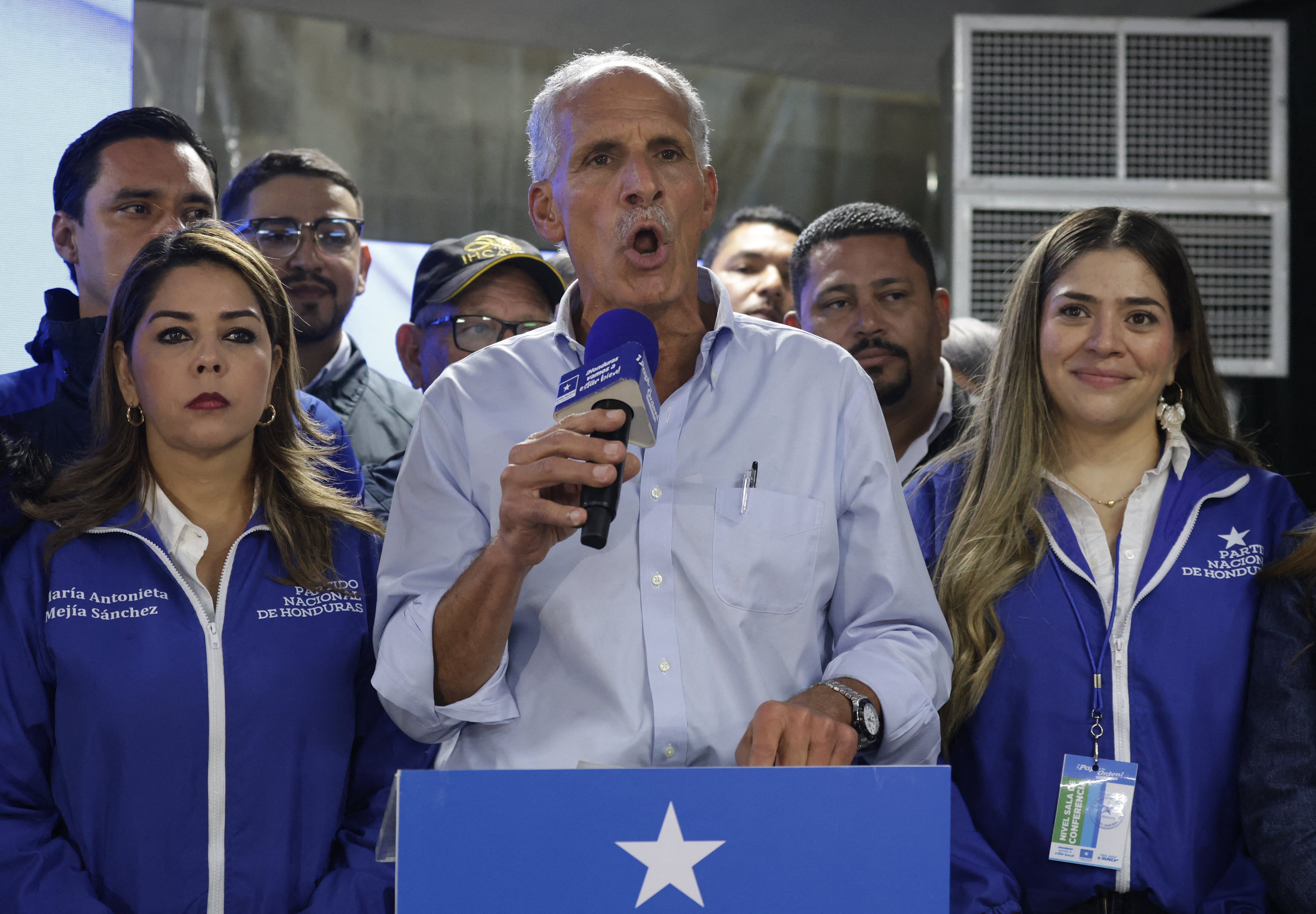Como un policial, "Golpe en el Museo" cuenta un caso que incluyó torturas, jueces corruptos y un caza-recompensas inglés.
El libro que rescata el robo al Bellas Artes durante la dictadura militar
Durante la madrugada del 26 de diciembre de 1980, se llevaron del Museo Nacional de Bellas Artes un botín valuado en veinte millones de dólares. El escandaloso asalto nunca fue resuelto, y este extracto repasa el día después del robo, cómo lo retrataron los diarios de la época, y las primeras detenciones.