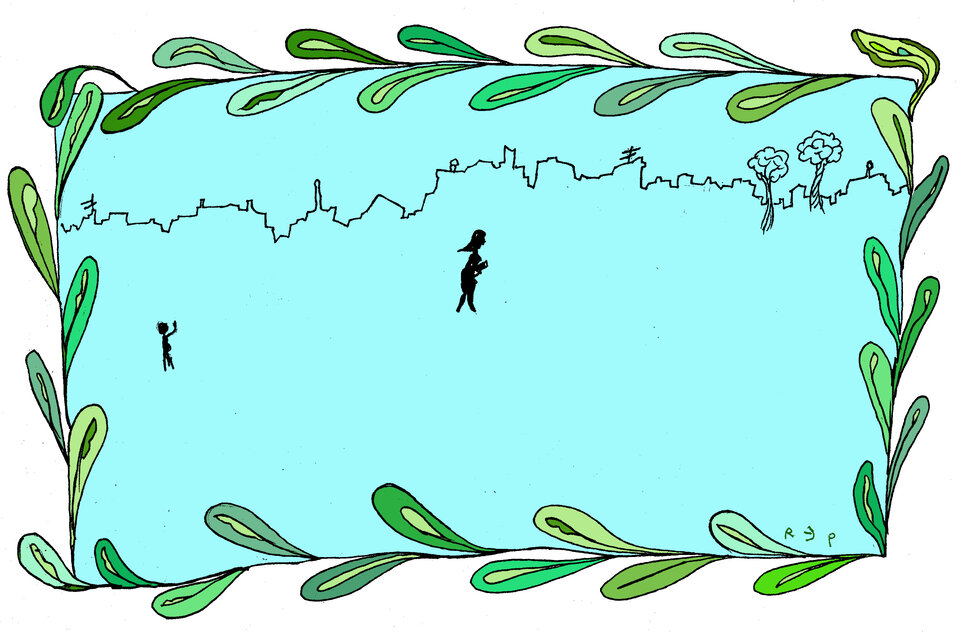El cuento por su autor
Cecilia existió y todos los personajes de este cuento existieron. El eje del relato también parte de una anécdota real. Sin embargo, nada pasó exactamente como lo cuento.
En su introducción a unos relatos inéditos de John Cheever el jesuita George Hunt evoca unas palabras del cuentista sobre la cocina de la ficción: no es “cripto-autobiografía”. Su “esplendor”, dice Cheever, reside en que biografía y autobiografía tienden a mezclarse en ella. Aclara con términos precisos que ficción es “información fáctica, información espiritual, (y) aprehensión”. Me estremece la contundencia de esta declaración de principios. Este cuento nació básicamente como un ejercicio de memoria cruzado de ciertas emociones. Ahora bien, hay un afán por aprehender: por saber qué es lo que estaba pasando en eso que se cuenta. En este caso, la vida preadolescente en un barrio donde, puertas afuera, intentábamos tejer algo parecido a una educación sentimental.
En ese ambiente condicionado por ciertos prejuicios y violencias, había trazos de una ternura que, más allá del contraste, en mí generaba algo semejante al alivio. Eso fue precisamente Cecilia. Quise recuperarla e imaginé un reencuentro que, nobleza obliga, jamás ocurrió ni ocurrirá.
En nombre de Cecilia
La casa de Cecilia estaba pegada a la nuestra (la arquitectura común del barrio nos obligaba a compartir una pared que cruzaba hasta el fondo del terreno). Vivía con su madre. Su padre, un fumador crónico de Bensons, había muerto de cáncer de pulmón cuando yo todavía no había nacido. De ella yo sabía varias cosas: que era la chica más grande y linda del barrio; que iba a un colegio católico; que estaba rendida a los pies de Leonardo –un hijo extra matrimonial de un empresario de la construcción que vivía con una familia adoptiva a cuatro cuadras de nosotros– y que, por alguna razón, me quería. Yo le caía bien, como si fuera un hermano elegido, de esos a los que las hermanas le revuelven fastidiosamente el pelo y le dicen pórtate bien y lo celan ante las chicas más chicas.
Como en esa época la calle era tranquila, Cecilia –como todo el mundo– andaba afuera. Yo usualmente la esperaba ver a través de la ventana. Cecilia iba y venía casi contoneando su cintura estrecha, aprisionada ligeramente en el nacimiento de la espalda, dando lugar a un andar vertiginoso que realmente me desconcertaba. Ella era vista por mí, al menos de esa forma lasciva, sin que ella lo supiera. Después solía acercarse mientras jugábamos a la pelota o conversábamos en ronda. Y ahí, de entre todos los chicos, siempre me elegía a mí para saludarme con un empujón cariñoso o un guiño a distancia, pero certero, apelando a un código entre miembros de una misma secta, o algo así. Esas veces yo no me atrevía a mirarla. Cuando me hablaba yo me limitaba a asentir, cabizbajo. Me preguntaba cómo estaba, cómo andaba en el colegio y me aconsejaba portarme bien. Yo hubiera querido hablar más o escucharla decir otras cosas. Nunca supe cómo hacerlo. Solo una vez la conversación fue diferente. Precisamente la tarde donde ella tocó la puerta de casa.
Nadie tocaba la puerta. Esa formalidad significaba algún pedido de índole práctica: mercadería, una plancha prestada o información relativa al servicio de cable o algún corte de luz. En esos casos, siempre era alguien mayor que se acercaba. Si alguno de los chicos de la cuadra lo hacía era en nombre de un adulto. En algún sentido nuestra niñez y adolescencia eran todo lo contrario: andar afuera y esperar a que salieran los demás. Nunca nadie tocaba puertas. No hacía falta. O tal vez nos parecía que hacerlo rompía una de las pocas distracciones que teníamos: esperar a que las cosas sencillamente pasaran.
Cuando escuché que llamaban fui yo quien corrió a abrir; estaba esperanzado por cualquier cosa que rompiera el tono monocorde de la siesta. Naturalmente no la esperaba a ella. Mi cara de niño pasmado le hizo gracia; Cecilia estaba habituada a generar incomodidad. Llevaba con ella una carpeta azul que le cubría desde su ombligo hasta el cuello. Enredada entre los dedos tenía una birome que tamborileaba sobre la carpeta. Con un gesto torpe finalmente le señalé el living. Hacía un calorón terrible. Llamé a mi madre que, obviamente, ya estaba detrás de mí y que me reprendió por no saludar la visita. De un salto brusco me acerqué hasta ella. Cecilia me contuvo con una especie de amague futbolístico y me dio un beso fuerte en el cachete. La humedad de sus labios me dejó un aroma dulce y tibio, como el de una gaseosa barata y caliente. Apenas cobré un poco de autoconciencia sentí vergüenza por mis shortcitos de fútbol y mi remera de algodón gastada; igual mi versión más pulcra, no hubiera podido hacerle sombra a su espontaneidad de ninfa.
Ahora estaba ahí, a metros de mi habitación donde yo la había pensado con vehemencia, con delicadeza, con mucho detalle. Donde había imaginado diálogos posibles, entre nosotros. Pese a ella ser más grande; a tener casi diecinueve y yo trece. En esa casa en la que, al quedarme solo, le componía canciones o versos en donde ella figuraba como Ella por el temor a ser descubierto por mis padres o por Cecilia misma. Porque, a fin de cuentas, ser su hermano elegido me daba un privilegio que el resto no tenía. Una especie de tacto más estrecho que con cualquiera. Unas palabras de más, una intimidad sin cuerpo pero incuestionable de la que me enorgullecía. Perder ese privilegio hubiera sido una derrota inaceptable para una adolescencia tan impotente como la que tuve.
Cecilia decía venir en nombre del Estado. Estaba ofreciendo un crédito para la compra de una computadora. Eran ochenta y cuatro cuotas; bajísimas, fijas. Mencionó varias instituciones como la Municipalidad, la Secretaría de Educación y habló de un plan social. Todo eso dotaba de sentido el ofrecimiento de una computadora. En ese entonces casi nadie tenía una. Quienes podían darse el lujo quedaban indicados como pudientes. Lo más normal era no tener computadora propia al punto de que existía un negocio peculiar en donde boxes con máquinas se alquilaban por fracciones de quince minutos o media hora de uso.
Mi madre oyó su propuesta entre escéptica y atenta. A su lado, yo representaba el papel de un cliente fácil, que se ilusionaba frente a la oferta o promoción. Era el candidato ideal para que todo funcionara según el mercado, que, en este caso, estaba representado por Cecilia. Sus rulos morochos y brillantes, su pecas carmesí, su tez pálida, sus pezones apenas sobresalientes detrás de su blusa de algodón negro (cuando apartó su carpeta un segundo registré como un pichón rapaz esa imagen) y una cara que se afinaba en la zona de los pómulos pero que justo antes se inflaba en la línea donde se formaba la sonrisa. Todo eso hacía de Cecilia sinónimo de confianza. Y por si fuera poco, bastaba una mirada suya para corresponder a cualquier barbaridad que ella hubiera dicho para convencer a mi madre.
-Martín –escuché en un momento– puede usarla para el colegio.
Hablaba de la computadora. De sus bondades. Yo asentía porque sus ojos, la mirada de Cecilia, me decía que lo hiciera a fin de que mi madre aceptara la paga mensual de los diez pesos.
Pese a que no era un pedido imposible, la duda de mi madre, su dilación, se justificaba. Diez pesos era un pedido modesto en el almacén. Sin embargo, como primera cuota a una computadora nueva, era la Nada misma. De modo que, haciendo esa comparación, la reacción de darle el dinero no tardó en concretarse.
– Ahora vas a tener compu.
Embobado imaginé desde ya que me decía otra cosa. El verbo tener en boca de Cecilia, conjugado en una segunda persona que me tenía por objeto, era lo máximo. Le estaba dando a mi mente un objeto del cual agarrarse para armar una historia en donde ella me daba algo para que yo tuviera. Algo suyo, algo de Cecilia de diecinueve años en el living de mi casa, dándose vuelta ahora, luego de pedirle una firma a mi madre, yéndose con el dinero de la primera cuota de una computadora que obviamente jamás llegó a nuestra casa.
***
El dinero que Cecilia le sacó a mi madre y a unos cuantos vecinos más tenía como fin comprar un pasaje para ir a ver a Leonardo al sur, a Bariloche. Habían pactado juntarse lejos, aprovechando que él era promotor de viajes de egresados, para darle rienda a un amor al que se oponían tanto la madre de Cecilia como los padres adoptivos de Leonardo que veían en Cecilia la amenaza de alguien con pocas aspiraciones. Si bien Leonardo no era una luz, tenía lo suyo y tarde o temprano recibiría la herencia que le correspondía.
Por su parte, mi madre entrevió en la estafa de Cecilia la excusa para demostrar que vivir en el barrio era lo peor que podía pasarte en la vida. Ese evento fallido involucró peleas permanentes con mi padre, la actitud inflexible de querer mudarse y una tensión irrespirable que solo cedió cuando padre decidió alquilar una casa cerca del centro, donde ya resultaba claro que no había gente de clase trabajadora alrededor. Ese mismo año la familia se endeudó para que yo tuviera una computadora. Se privaron de cosas que me hicieron sentir culpable, como salidas a cenar y ropa de etiqueta que mi padre, sobre todo, necesitaba, ya que vendía casas.
El viaje clandestino de Cecilia fue el primer paso para su declive. Quedó embarazada. Leonardo no se hizo cargo; razonando con una matemática primitiva consideró que un padre ausente se compensaba con un hijo no reconocido. Cuando entró a trabajar a la Municipalidad, Cecilia no tardó en convertirse en esos ejes de contacto funcionales a cualquiera que detente el poder. Una que lleva y trae. Se le dio por fumar como su padre y cuando ya los cigarrillos le forjaron una voz grave y socavada me la crucé repentinamente en el centro de la ciudad.
Hacía años que me había ido pero no la había olvidado. Mi madre me pasaba información de ella. Desde su visita infame ella se había convertido en una memoria recurrente porque las traiciones y los viejos vecinos son dos temas con los que es fácil llenar una conversación de hijo a la distancia. Las veces que volvía de visita contaba con la secreta esperanza de topármela y tomar mi revancha (no sé si es esa la palabra).
Hace un par de semanas mi deseo se cumplió. Nos cruzamos en el zaguán de una casona antigua de la Avenida. Fiel a su espontaneidad irrenunciable, la reacción de Cecilia fue inmediata. Ahí estábamos entonces. Sus curvas sutiles permanecían apenas desdibujadas por los años o tal vez por la ropa suelta. Al verme apretó una sonrisa y, quitando dos o tres líneas de expresión, no pude creer que hubiera pasado tanto tiempo. Cuando estaba convencido de que tendría lo necesario para torcer el registro filial hacia la zona de la conquista, ella me acarició la mejilla; lo hizo con sigilo como si tocara un objeto frágil y maleable. Fumaba, naturalmente. En medio de una exhalación lerda, su mirada se le iba cerrando por la bocanada. Mi mutismo inexplicable la obligó a dar esas formalidades de presentación que anteceden al esperado reconocimiento. Hasta apagó el cigarrillo. Se presentó como Cecilia y me llamó por mi nombre. Como si quisiera detener la lluvia con las manos, iba a despedirla con un gesto. Pero Cecilia me abrazó y yo me quedé un rato en su calor humano, como un niño que descubre de nuevo su propia e inmensa felicidad.