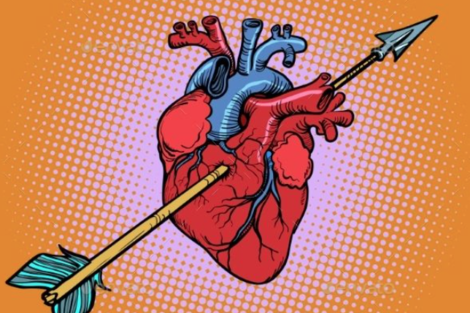Desde Barcelona
UNO ¿Dónde estuvo Rodríguez? O, mejor dicho, ¿dónde no estuvo? Lo más triste o más bien melancólico de todo es que nada importa menos y más asombra que el hecho de que a Rodríguez no le extrañe en absoluto el que no lo hayan extrañado para nada o para todo.
DOS Así, ahora, de regreso sin en verdad haberse ido a ninguna parte, Rodríguez aterriza entre las nieblas de muertes súbitas, guerras (in)esperadas, narcolanchas asesinas, elecciones gallegas y candidatos elegidos a elegir para salir a jugar ese juego cada vez más tramposo de las democracias más histéricas que históricas. Pero lo que más ha conmovido a Rodríguez en estos últimos días es un día. El Día de San Valentín. Ese punto donde termina la flecha y empieza el corazón. Esa jornada que marca la fina línea que separa el estar (en)amorado del estar (des)enamorado. Ese amorado día en el que en verdad importa y preocupa y ocupa más a los que no están enamorados que a los que sí lo están. Rodríguez no lo está hace tiempo (aunque siempre estará enamorado del fantasma adolescente de su argentina prima muerta y, si se esfuerza, hasta puede recordar los tiempos en que se convenció de que su ex era y sería la muy in mujer de su vida). De ahí que se conmueva, ahora, cada vez que lee novelas no de amor sino con amor.
TRES Y --luego de ver, casi conmovido, su portada en manos de jóvenes que por lo general suelen sostener teléfonos-- Rodríguez se dijo que iba a leer a Sally Rooney. Lo intentó Gente normal, pero terminó a las pocas páginas (aunque sí vio la serie de tv, y los actores le parecieron muy buenos, pero la sensación como de malestar se hizo aún más incómoda). Y es que Rodríguez no entendía nada. O, peor aún, (¿el título era una más gruesa que fina ironía?) no entendía esa forma milenaria pero rara de estar enamorado de Connell y Marianne. Chico y chica que más que hechizados felices parecían hechiceros demasiado emotivos (pero a su vez frígidos y refrigerados) e incapacitados para recitar con entrega y ardor los conjuros de ese book of love al que le canta The Magnetic Fields. ¿Dónde estaba aquello que había sentido Romeo y Anna y Fabrizio y Emma y Heathcliff y Swann y Gauna e, incluso y en voz muy baja, Humbert? Nada que ver, nada que sentir: en lo de Rooney, chicos y chicas hipersensibles y siempre llorosos que no le daban la bienvenida a la pasión sino que es como si la contrajesen: más como una enfermedad que una cura. Eso no era amor. Eso era amor a cuestionarse constantemente si se estaba enamorado y por qué y para qué. Eso era pensar demasiado en si se estaba enamorado o no. Y, se sabe, el amor no se piensa, porque el amor piensa por sí solo.
CUATRO Por suerte, claro, hay otros libros y levante la mano quien pueda resistirse a la seducción de la primera frase de este novela: "Cuando tenía diecisiete años, obedeciendo los mandatos más urgentes de mi corazón, me alejé del camino de la vida normal y en un momento arruiné todo lo que amaba; lo amaba tan profundamente que, cuando el amor se interrumpió, cuando el incorpóreo cuerpo del amor retrocedió aterrorizado y mi propio cuerpo fue encerrado, a todos les costó creer que alguien tan joven pudiera sufrir de manera tan irrevocable". Nadie la levanta, ¿verdad? Y lo bien que hacen, porque esto sólo es el principio. Y lo que sigue son cientos de páginas amplificando e intensificando semejante sentimiento hasta alturas de vértigo y extremos sin límites.
Sí: la por fin traducida al español Amor sin fin es una novela sobre un amor sin fin. Y --se dice Rodríguez-- pocas veces un título fue tan obsesivamente fiel a lo que precede. Aquí, la pasión de cuerpos frotándose hasta arder y, sí, llamas metafóricas y, también, de las que queman de verdad. Primero en la pasión de los adolescentes David Axelrod y Jade Butterfield y luego en la de David por Jade, que no es lo mismo (y David acaso sea un narrador poco confiable estilo Nick Carraway, sólo que aquí es como si fuese un desenfrenado Jay Gatsby quien cuenta todo lo que cuenta).
Amor sin fin es también novela insignia, clásico moderno, best-seller y finalista del National Book Award en 1979 de Scott Spencer, quien cuenta con otros títulos muy nobles. Pero Rodríguez no se engaña: Spencer será por siempre inolvidablemente recordado por este libro que resultó en dos filmes lamentables (uno de ellos en pleno boom Brooke Shields y con un debutante y secundario Tom Cruise); porque, seamos piadosos, ciertos sentimientos se leen mucho mejor de lo que se ven. Y lo de Spencer aquí es la mejor novela Y.A. para ex-jóvenes y next-adultos jamás escrita. Es decir, se la puede disfrutar y temblar en ambas direcciones: preparándose para lo que vendrá o recordando lo que ya no volverá. Pocas veces se narró al amor como aquí. Y lo que empieza como mística cuasi salingeriana no demora en desbordarse en carnalidad à la James Salter para alcanzar un grado de intensidad erótica y monomanía proustiana que sólo cabe calificarse como de spenceriana insistiendo en lo que este novelista ha definido como su tema recurrente: "Lo muy cerca que siempre están nuestras vidas ordenadas de caer en el caos". Y Spencer consigue algo muy difícil: que se sienta simpatía por un "héroe" desquiciado y desquiciante pero en las antípodas de los insufribles sufridos de Rooney. Precaución: Hombre Enamorado. Peligro: Superloveman.
Digámoslo: Amor sin fin --acabado y terminal retrato no de la edad de la inocencia sino de la culpabilidad-- finaliza, también, con uno de los más felizmente escritos finales infelices en toda la historia de la literatura (y un último párrafo tan formidable como el primero). Pero no importa, porque quién les quita lo bailado y amado a David y a Jade en tiempos en los que --advertencia-- no habían redes sociales ni inmovilizantes teléfonos móviles ni emojis de corazoncitos porque nadie deseaba sentir de lejos lo que entonces se sentía tan de cerca. Algo que en Amor sin fin vuelve a sentirse como jamás se sintió redescubriendo que aquello de amar es nunca tener que pedir perdón, en verdad, siempre fue y es y será un tener que pedir perdón todo el tiempo.
CINCO. Y alegría: superado su breve pasaje por las camas de sábanas enredadas de Sally Rooney y ardiendo con Spencer, Rodríguez encontró nuevas razones para seguir creyendo en el (des)enamorarse sin extremismos. Rodríguez no entiende cómo es que se la perdió o no la encontró en su momento y, ah, las nueve temporadas (y Rodríguez va ahora por la sexta) de esa maravilla que es How I Met Your Mother. Sitcom --cruza perfecta y armoniosa de lo mejor de Friends con lo mejor de Seinfeld-- en la que, cada uno de sus episodios, funciona como un cuento perfecto que, a su vez arroja lazos hacia lo que ya pasó y pasará hasta configurar una de las más grandes (tele)novelas americanas. Allí, una y otra vez --en las vidas y obras y dichos y más que correctas incorrecciones políticas/existenciales de su quinteto protagonista-- todo lo que necesitabas saber sobre el caer en (falling in) y salir (out of) del amor.
Y después, claro, levantarse y seguir caminando y --como Rodríguez-- buscando sin fin al amor como si esto fuese lo más normal del mundo y no, en verdad aquello que mueve y conmueve al mundo tal y como lo conocimos y conocemos y conoceremos.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-06/rodrigo-fresan.png?itok=58ZDHm4L)