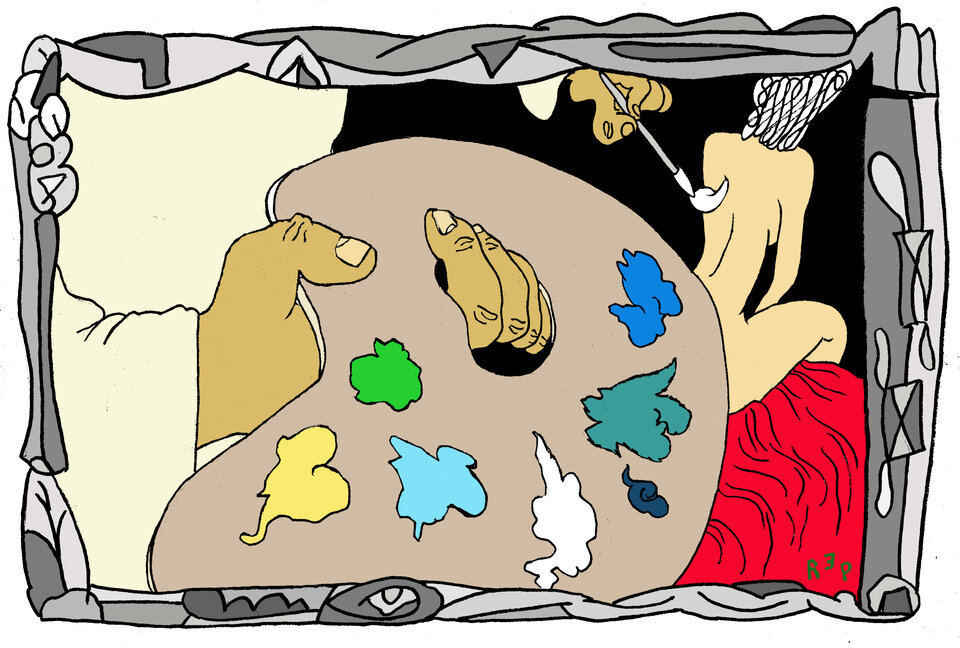El cuento por su autor
Aunque ya había recalado por Hamburgo, Bremen, Amberes, Lisboa, Salvador o Madryn entre otros puertos, la primera vez que entré navegando a Quequén sentí que recién entonces me convertía en un marino en serio. Había pasado buena parte de mi infancia muy cerca de allí, y el puerto era precisamente el paseo adonde siempre le pedía a mi abuelo que me llevara. Fue también el lugar adonde me escapaba en bicicleta apenas aprendí a andar. Durante años recorrí los restos de cada uno de los muchos naufragios de esas costas y aprendí cada versión de sus historias. Por eso, encontrarme con un artista visual como Nicasio Díaz Llanos, que dedicó su vida entera a pintar la zona, y sobre todo los barcos que naufragaron en ella, fue descubrir un faro. Un compañero mayor de tripulación y de mitologías. El encuentro se dio primero a través de su extraordinario libro con acuarelas e historias de barcos perdidos. Y luego en persona. Contar ese encuentro me permitió además hacer el ejercicio de verme desde afuera, de contarme desde otro lugar. Un estudio de prosa en torno a las posibilidades e imposibilidades de la tercera persona del singular. Un estudio, asimismo, en modo acuarela: como si estuviera atrapando un paisaje que se me escapara en el tiempo y no me habilitara demasiadas posibilidades como para corregir demasiado.
Acuarela con visitas
A Nicasio Díaz Llanos
1
Verde, blanco, celeste, cobalto puro, azul verdoso profundo, azul cerúleo limpio, algo de amarillo. Por primera vez pinta de memoria algo. Siempre lo hace del natural, y al aire libre, aunque el sol arranque espejismos de los médanos o el viento arroje latigazos de espuma en la orilla, a lo sumo pinta desde adentro de su viejo rastrojero si llueve demasiado. Tampoco lo hace a partir de fotografías. Pero pintar al Tijuca es retratar la propia infancia. Verde, blanco, celeste, cobalto puro, azul verdoso profundo, azul cerúleo limpio, algo de amarillo. Como lo vio con su amigo Eduardito Leoz desde un médano altísimo, justo frente a la hélice del Monte Pasubio, inmensa flor de metal oscuro brotada entre las olas que todavía saluda a cada mañana cuando baja a pintar a la playa. Les daba miedo ese velero como un potro gigante desbocado y no podían dejar de mirarlo. Rolaba violentamente, aunque él aún no pudiera decirlo así. Metía el penol de las vergas en el agua a cada rolido muchos años antes de que él se familiarizara con tamaña terminología. Las olas y el cielo se conjuraban a su alrededor. En el principio no fue el verbo, en el principio fue el vórtice. Corrieron médano abajo más allá de la escollera sin perder de vista a esa nave, corrieron cada vez más fuerte, más allá del antepuerto, de las viejas casonas desde las cuales solían mirarlos, desdeñosas, esbeltas mujeres rubias de largos vestidos claros y hombres de traje con sombrero de paja, más allá del Gran Hotel Quequén, del edificio refulgente de la prefectura, hasta quedar sin aliento y más allá corrieron. Alcanzaron el muelle número uno justo para ver cómo maniobraba ese barco de tres palos. Mucho después sabría que aquel portento de casco blanco y negro, el Tijuca, de pabellón argentino, fue el último carguero a vela que entró a Quequén. Era después de la guerra. Verde, blanco, celeste, cobalto puro, azul verdoso profundo, azul cerúleo limpio, algo de amarillo. Cuando termina de dar forma a la última ola que sacude el casco de hierro remachado, golpean a la puerta. Antes de atender, contempla, con una mezcla de estupor y de espanto, la imagen rampante que ha nacido como si la mismísima impresión de aquella tarde se hubiera impreso en el papel, a rápidos trazos de acuarela, sin la intervención de sus manos.
2
Lo primero que les cuenta a sus visitantes, para que no se equivoquen respecto a él, es una anécdota de hace unos pocos años. El cuerpo flaco y erguido, apenas envuelto por una camisa blanca y un pantalón claro, la cabeza como cubierta por un penacho de espuma, los pies curtidos por el sol y las arenas pero increíblemente jóvenes, la voz, la amabilidad, pueden causar una falsa impresión. Y prefiere que nadie se llame a engaño. Fue cuando su primera muestra consagrada a desnudos femeninos. Acuarelas como caricias de la mirada. Todas sobre un mismo cuerpo como una migración de grandes pájaros marinos sobre la geografía de la dicha. La gente se acercaba con más recelo que curiosidad, hasta que en algún momento cedía, y se iba de lo más contenta. Empezaron a correr otros rumores. Como un cambio de viento que trae el respiro en una tarde agobiante. Cada vez más gente se asomaba a descubrir ese planeta que es un cuerpo desnudo hecho a pinceladas de acuarela. Hasta que la presidenta del exclusivo club de playa donde se había montado la muestra, ese club con un abolengo que se remonta a las casonas estilo Biarritz construidas en la punta donde chocaban río y mar antes de la construcción de las escolleras, las casonas hoy en ruinas donde pasaban veranos Ricardo Güiraldes, las hermanas Ocampo, la familia Gallardo en pleno, donde Borges y Bioy Casares se reían de todo urdiendo cuentos como “Las noches de Goliakdin”, esa señora, ésa, con suavidad, con amabilidad, con una prepotencia que sólo años de riquezas y muchas pero muchas hectáreas de campo pueden conceder, le dijo. Que ese desnudo de espaldas. Encima con un pijama. De una tela que se adhiere a ese cuerpo mestizo, de espaldas a quien mira, insolente. Una tela que desnuda más allá del desnudo. Intolerable, pronunció esa señora. Y él les cuenta a sus visitantes qué le dijo a esa señora tan favorecida. Que no había ningún problema. Que él descolgaba esa acuarela. Y sin ostentación de gestos descolgó nomás la imagen condenada, y fue descolgando, tan luego, cada una de esas otras imágenes en las que una misma mujer desnuda se repite hasta ser todas las mujeres. Las cargó cuidadosamente, trabajosamente, amorosamente en su rastrojero. Arrancó. Dejó atrás, para no volver nunca, ese club de playa tan pero tan exclusivo como para perderse esos frutos de la tierra. Que se los pierdan esos señores y señoras con nombre de pueblos, de estatuas, de estaciones de trenes. Los que todo poseen. Menos la luz de ese cuerpo. Téngase su puta écfrasis, señora, yo me voy con el ángel. Les cuenta a sus visitantes de esta mañana de calor y viento norte. Y lo miran sin respirar, casi, las dos mujeres rubias, seguramente hermanas, y el hombre alto de rulos canosos que hace minutos golpearon a su puerta. Que la cortesía no se confunda con la cortesanía. Las letras podrán ser las mismas. Quizás, incluso, la raíz. Pero soplan vientos contrarios adentro de esas palabras.
3
Todos se acercan a conocer al viejo loco dedicado una vida entera a pintar acuarelas de naufragios. Se encuentran, ya en la cueva del monstruo, con óleos, con placas y platos de cerámica, con xilografías, con acrílicos, con esculturas de hierro como gritos: El linyera, Cristo entre la basura de los hombres. Romanticismo, realismo, constructivismo, cubismo, expresionismo. Como si los estilos fueran distintos idiomas para decir siempre lo mismo: lo otro. Está bien que se sorprendan. Si él mismo no deja de sorprenderse con todo lo que ha hecho en menos de noventa años de vida (con todo lo que las imágenes le han hecho).
4
El hombre alto, de espaldas anchas y brazos no demasiado gruesos, pero nudosos, elije por razones sentimentales. Ella, rubia, también canosa, de piernas finas, ojos verdes, sonrisa fácil, elije por cuestiones de color, de espacio pictórico, de equilibrio plástico. Se detiene en obras que ponen a prueba los límites de lo que la buena práctica aconseja (la peor consejera, la enemiga acérrima de la belleza). Ellas son seguramente hermanas. Pero una parece española, incluso con algo de sangre mora. La otra es una italiana del norte o una escocesa. El hombre le pregunta, sobre todo, por obras que no existen, que jamás ha pintado: una acuarela en la que se vea al Capitán Constante —el petrolero en el que navegó cuando tenía veinte años— amarrado al muelle de la usina. Lo ha visto, sí, más de una vez, descargando fuel oil, pero por esos caprichos de los que también se hace el arte, nunca lo ha pintado. O un retrato del famoso capitán Gonzaga, con él que navegó durante algunos meses, cuando él recién comenzaba y el capitán concluía sus derrotas. Nunca lo ha hecho, aunque trató a ese hombre tan lleno de silencios y de epigramas, cuando aquel asunto del Desdemona por el que le quitaron su patente, aunque había hecho lo que hizo para salvar a su tripulación. Al Desdemona sí que lo pintó: clavado en la arena, entre dos restingas como dos cimitarras colosales, entre el tronar de la sudestada, bajo un cielo hecho jirones, sacudido por olas más altas que el miedo. Le hubiera gustado pintarlo al capitán. Pero él quería desaparecer totalmente. Se cuidó de que no quedara una sola fotografía de él, aunque con todas las historias que lo tienen como protagonista, y no sólo por estas costas corren, duda que pueda cumplir su deseo.
5
Por la ventana del estudio que da al oeste se ve el faro Quequén. Negro en su base, blanco en el medio, negro más arriba. ¿Cuántas veces trepó, entusiasmado como un chico, los 163 peldaños de su escalera de caracol? ¿Qué mundos vio o inventó desde cada una de sus ocho ventanas con marcos de bronce? Por las noches, su luz —dos destellos blancos cada treinta segundos— lame sus sueños como un animal agradecido. ¿Cuántas veces lo habrá pintado a la acuarela? ¿Diez, cien, mil? Busca en una carpeta, saca al azar una lámina y se la muestra al hombre de rulos canosos: una acuarela en la que se ve el faro, una tarde apacible de otoño, con tres caballos alazanes pastando adelante. Esa visión es un rayo en un cielo sereno. El hombre, que intenta en vano disimular el llanto que sube como una risa a sus ojos, le muestra en su teléfono una foto. Años treinta, blanco y negro: tres hombres de traje y sombrero (¿tres marineros de juerga por la zona famosa merced a sus boliches?) avanzan hacia la cámara con el faro de fondo. El del medio, le dice el hombre, con la voz aniñada, es mi abuelo. En tiempo presente, lo dice.
6
La conversación se convierte en juego de espejos, en canon. ¿Qué imagen reproduce a la otra, cuál voz sigue a cuál? El pintor pasó su infancia en el hotel Pompeya de Quequén. Por las noches se escapaba de su habitación y asomaba a ver el salón donde marineros de todo el mundo conversaban con mujeres de la zona mientras un hombre, gordo y pálido, tocaba interminablemente el piano. Ha dedicado una serie completa de óleos al asunto, van décadas de intentos y aún no ha dado con el acorde justo. El hombre alto y canoso cuyo nombre el pintor ha olvidado, creció en el hotel San Carlos, a menos de cien metros del mar, al otro lado del río. Han frecuentado, en distintas décadas, los mismos títulos de Verne y Salgari: son amigos de Ned Land y enamorados de la Perla de Labuán. Son hermanos menores de aquel Jim Hawkins que recibió la visita de un pirata en la hostería Admiral Benbow. Han oído los dos, toda la vida, historias de los mismos naufragios. Por ejemplo, las varaduras del Amaragy, el Aurea Conde y el Esito durante una noche de sudestada feroz que aún se menta por los muelles. El pintor le muestra al visitante unos Zeizz Ikon 7 x 50 usados en el puente de aquel carguero desgraciado. Regalo de su primer piloto, herr Lammer, que se alojó durante algunas semanas, como toda la tripulación del Esito, en el Pompeya. Con sus manos marcadas por el sol y la sal se los extiende sin palabras. Ve formarse en la cara del hombre una sonrisa que tal vez no podría ser pintada. Ve en los ojos del hombre una marea en la que naufragarían sustantivos, adjetivos, verbos. Sabe que le está regalando un relámpago de infancia. Lo que el hombre haga con esa luz ya no es cosa suya. El hombre va enfocando los médanos, la playa, el mar, la escollera norte. Y de golpe, como si un viento inesperado alzara el agua de que está hecho, se pone en pie. ¿Qué habrá visto?
7
La pincelada tiene que ser como un gesto del alma. Aunque no existiera el alma. Un gesto en el que puedan caber calmas, tormentas, nieblas, sonrisas, palabras dichas o no dichas, tristezas, alegrías, euforias y toda toda la desolación de una costa llovida de cadáveres. A pesar. En contra. Un gesto. De ésa. Que entonces. Ahora sí: tal vez.
8
Cuando privatizaron el puerto, el consorcio favorecido por un siglo alambró todo, instaló barreras, montó guardias, demolió hermosos galpones de ladrillo a la vista, abolió adoquines y grúas. Pretenden que él no entre más a ver y a pintar. ¿Quiénes se creen que son? Siempre encuentra una brecha, él. Y pinta, pinta, pinta. Como una manera de desalambrar, de volver para todos lo que es de todos. Muelles. Bitas. Barcos. Un largo poema hecho de barcos. Ninguno, desde hace ya décadas, con la bandera celeste y blanca en su popa.
9
Los guardavidas del balneario Monte Pasubio —el más cercano— lo cuidan como si fuera su abuelo. A veces, como si fuera un prisionero. No hay vez que él no se les fugue. Y barrena una ola, otra, otra más, una última. Y sale del agua con las yemas de los dedos arrugadas y la sonrisa mil años rejuvenecida. La piel llena de sal y de luz. Los ojos mar.
10
Habla con viejos marineros, con peones de campos que dan al mar, con pescadores veteranos, con náufragos. Recorre leguas de playa con bajamar para hacer bocetos de cada uno de los restos de fierro derrotado que el agua descubre. Puede recitar los nombres de esos caídos en desgracia como si se tratara de la lista de buques de la Ilíada: Westbury, Amaragy, Esito, Chaco, Eleni, Marionga Goulandris, Tara, Pesuarsa, Alvamar, Argo, Pesquera II, Caiman Caribea, Star of Cairo…
11
Estira su visita la mujer rubia de vestido negro, se queda mirando una cerámica en la que vive un puerto expresionista. Hay silencio en su mirada porque hay música. Sería insoportable una música sin silencios.
12
Los visitantes no terminan nunca su despedida. Se llevan tres acuarelas, una placa de cerámica, un plato, los dos tomos con reproducciones de sus acuarelas de naufragios, su libro de memorias y dos xilografías de regalo. Decidió precios que sin ser un regalo resultaran accesibles, le parece que esa gente vive de su trabajo, no del trabajo de otros. Se fueron muy distintos a como habían entrado. Los vio alejarse mirando cada tanto hacia atrás, como si su casa, esta casa blanca al pie del faro, alzada por sus manos, fuera una fantasía que pudiera, al mínimo cambio del viento o de la luz, desvanecerse. Con ese dinero piensa comprar un par de pomos de óleo blanco, unas pastillas de acuarela azul cerúleo y cobalto puro, papel. Pero eso va a ser cuando afloje el calor y se costee en su fiel rastrojero hasta Mar del Plata. Por hoy pan, queso, algunos tomates, café, vino tinto para la copa de cada noche mirando el haz del faro que repite el mismo dibujo en el cielo desde hace un siglo. Un pintor debe entender de números, aunque en lugar de ser Leonardo, sea Nicasio.
13
Es fundamental desde dónde se mira. No resulta igual este puerto visto desde el lado de Quequén o desde el lado de Necochea. O desde lo alto del faro. O desde ese médano como un tsunami de arena que está junto a la usina. O a lo lejos, desde Bahía de los Vientos, afantasmado por la calima. O desde muy arriba, como puede mirar un albatros. Cambian colores, cambian formas, cambian humores. Tampoco es lo mismo cuando se mira un barco de banda, amarrado en el muelle, que cuando se lo mira vencido sobre la arena. Y si además se lo mira al pie de su proa, la perspectiva se entrevera y revela todo su aspecto de animal monstruoso afuera de su elemento, su tiempo, el destino que le soñaron. Sospecha que lo mismo sucede con las palabras. El nosotros es la mayoría de las veces recurso de emperadores o de chismosos que pretenden esconderse. El vosotros, en cambio, conforma a los versificadores cursis y a los fariseos, que bastante suelen coincidir. La tercera persona del singular resulta servicial a una visión cínica, y el cinismo, en su pretensión de lucidez, resulta la menos justificable de las cegueras. La primera persona del singular se presta a engaños a un lado y otro del papel: los que leen tienden a confundir al que narra con el que escribió, los que escriben, rápidamente comienzan a confundirse con el personaje al que hacen hablar. Pero no son esos los efectos más fuertes de tal perspectiva. La primera persona también hace lugar a una promesa: poder revivir lo que jamás nos sucedió. Y más veladamente, con un pudor dolido, a otra promesa que es la opuesta complementaria de la anterior: que nunca haya sucedido eso que no deja de suceder. Quiero decir yo, se dice el hombre. Solo ahora en su mirador junto al faro. En el falso silencio que tejen viento, oleaje, arena, gaviotas, ostreros, recuerdos, ganas. Pero de inmediato se pregunta: ¿no sería eso una usurpación? Porque tal vez sólo un Dios pueda contar en primera persona. Entonces se vuelve a una tercera persona como un médano vivo, como una marejada, como una pleamar de sicigia. Intentará contarse en tercera persona como quien todo el tiempo se asombra o se espanta de sí mismo en la impiedad sorpresiva de un espejo.
14
Verifica los colores. Que no falten pastillas con verde, blanco, celeste, cobalto puro, azul verdoso profundo, azul cerúleo limpio, algo de amarillo. Carga un botellón hasta el tope de agua. Elige pinceles. Papel. Unos trapos. Mete adentro de una caja de madera todo, la cuelga en bandolera de su hombro izquierdo. Se dispone a salir. ¿Y si el secreto de sus colores, sus transparencias, sus contrastes, sus iluminaciones, se hallara en el agua un poco salobre de esos medanales? Podría ser. Cierra la puerta, baja la escalera, se despide, como cada vez, del faro que deja a su espalda. Empieza a bajar hacia la playa, hacia el mar que siempre lo está llamando. Con la misma voz siempre, siempre otra. Con una cantidad de colores, de matices, de guiños que en casi noventa años aún no ha podido aprehender. Sus pasos de pájaro se van perdiendo médano abajo. El viento se levanta.