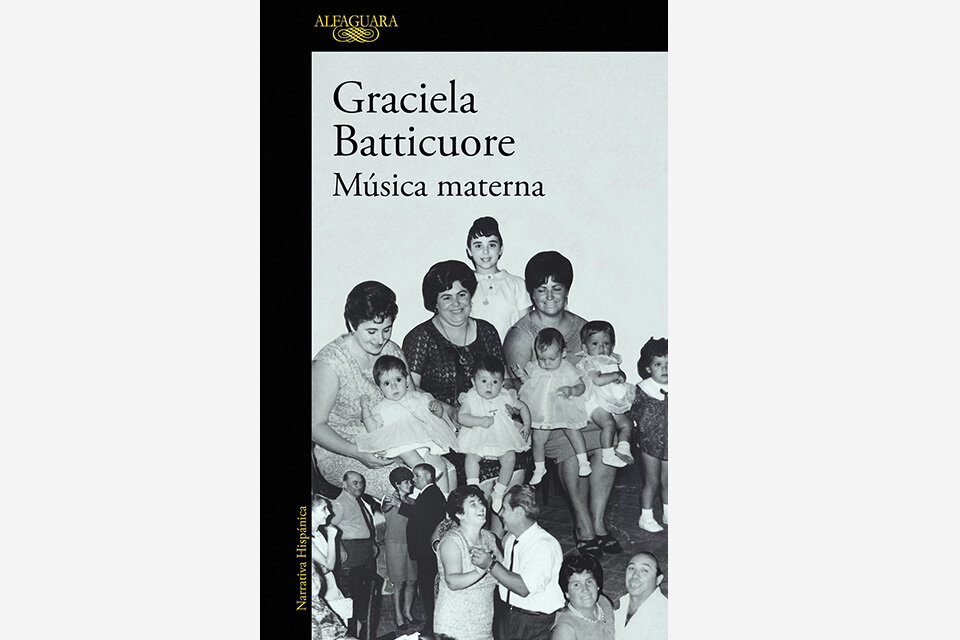En la última novela de Graciela Batticuore, una madre le cuenta a su hija una historia. Es una historia kilométrica, arriesgada, con curvas y baches, como un camino que cruza el campo. En ella aparece una familia desarmada y vuelta a armar a través de viajes en barco, cartas, muertes, nacimientos, reencuentros, fotografías.
En Castropignano, pueblo italiano de colina, la abuela de Nina, figura femenina que registra la narración, queda sola con una de sus hijas, luego de que su marido y su otro hijo se trasladaran a Argentina. En el medio —no será la primera vez— hay una muerte. La enfermedad mutila la descendencia y acecha a los progenitores en el antes, el mientras y el después de la destrucción y la violencia. La guerra camina a trancos, pero no está sola en el doloroso círculo de la pérdida. Música materna (Alfaguara) retoma, con la cuidadosa sencillez de un encaje, el fino hilo de la memoria materna: “Era chica yo dentro de aquel campo. ¿Vos te creés que era como ahora Italia?”. Detrás de la voz que cuenta, se escabulle la Historia. Se escabulle, porque la mayúscula que alude al amplio alcance de los acontecimientos tropieza, una y otra vez, con la ruda belleza de lo doméstico. En este camino hay piedras, nudos que guardan zonas secretas de la genealogía, antiguos pactos legados —con cierto saber, pero no a sabiendas— a la frágil posteridad. Nina enciende el grabador, y el manojo de hilos intrincados que llamamos vida se despliega, como una extraña canción.
La música materna nunca está quieta ni completamente a salvo. Genera dentro de quien la oye un nuevo oído, renuente a la contundencia y amigo de ciertas matizadas insistencias. En esa eufonía, que para auscultarse configura una escucha irrepetible, un laberinto enamorado del ritmo y la escansión de la dicción, hay ritornellos. Esta puesta a resguardo del sustrato evocativo que anuda la voz y pone al cuerpo en estado de remembranza —suerte de alerta hacia atrás, cacería de indicios y trazas de lo que fue— funda una filiación desconocida.
De la intemperie y el trauma quedan retazos, visiones, testimonios contrabandeados. “No se puede arreglar la vida como era antes, está arruinada”. La madre repite, una y otra vez, que luego de llegar a la Argentina, a los catorce años, nunca quiso volver a vivir en Italia. La memoria del estrago se impuso al retorno: la vida en la propia tierra se perdió como posibilidad, socavada por el hambre, los bombardeos, la brutalidad, el miedo. El testimonio regresa, sin embargo, para explicarcómo era, antes, Italia, sin que podamos decidir el momento justo en que empezó el desarraigo. Todo amor aloja una pulsión sin rostro último que, indiferente al dolor o la felicidad, se mantiene fiel a su propia intensidad. El apego a la patria no es, en este sentido, el clivaje de una identidad colectiva, sino cierta lealtad inescrutable del discurso a giros, acentos, lugares comunes, nombres propios, esquinces del decir que exceden nuestra voluntad y se empecinan en poblarnos. “Figurate vos el miedo”, “Venimos viejos y la vida se termina, hija”: el fantasma de una lengua se acuña en el seno de otra, próxima y ajena, merced al encantamiento del relato.
Las ocho partes de la memoria musical llevan títulos-amuleto, que condensan el sabor de las vivencias. El racconto se deja llevar por el soliloquio, enlaza su autoridad a la pregnancia de una melodía. “No se puede decir la verdad porque allá la gente sufrió mucho y hay que callarse. La ficción no es todo como vos decís. Hay cosas que se pueden contar y otras que no se pueden”. “No se puede decir” exactamente qué se ve cuando se camina entre y sobre cadáveres, luego de un bombardeo. Ni puede predicarse sobre el sabor del pedazo de pan que llega para paliar el hambre, luego de una interminable caminata nocturna. Es en el aire de la confidencia, en las tonalidades que la recorren, donde hay que buscar las claves de una vida.
Cuando comienzan los bombardeos, la protagonista, por entonces una niña, se encuentra en las afueras de su pueblo, junto con su madre, su hermana y su cuñado Pascuale. Este fue soldado y sabe lo que significa el sonido de los aviones. “Yo nunca me voy a olvidar de la cara de Pasquale en ese momento. Pero mi mamá no se asustó, ella lo miraba y se reía nada más, porque no entendía de qué tenía miedo él. ¿De qué te vas a morir?, le decía ella bromeando, ¿porque estos caminan en el cielo te vas a morir? Así le decía mamma toda contenta pero él hablaba solo. ¡Mamma mia, mamma mia, hoy nos morimos acá!, murmuraba”. “Y así fue la guerra ese día”, constata. Ese día, y no otro. El día en que la mamma creía que todo era un juego, que los aviones caminaban en el cielo. El día en que la risa se trocó, bruscamente, en espanto.
Cierta enigmática aceptación impregna el espiral de fatalidades en que se arremolina el soliloquio. Cuando la madre menciona los hijos fallecidos —los propios, los que la precedieron—, es como si arrullase sus ausencias. Sin desaparecer, el lamento se torna ligero, cadencioso. El dolor adquiere en la novela el volumen de un animal melódico, del que podemos seguir sus hábitos y ajetreos. El ritmo no es el atavío de la historia, sino la disposición que esta última adquiere en el trazo: sus pausas, elipsis y remolinos encarnan los remansos, lagunas y trampas del propio pasado. En los accidentes del habla imaginada se juega la contextura poética de una verdad concreta, una suerte de dibujo audible que cultiva la narración.
La miseria y la devastación que acarreó la guerra en Europa son llamas que arden aún, en las que se calcina el sabor de las palabras. Simultáneamente, son pulsiones que la obra usufructúa. En ciertas pérdidas o carencias irremediables arraiga, insospechado, el porvenir de un deseo.
“Era chica yo dentro de aquel campo”. “La ficción no es todo como vos decís”. “¿Vos te creés que era como ahora Italia?” “Así le decía mamma toda contenta”. Solo la música retiene la ambigüedad, la fuerza transformadora de lo vivido. En ella se mezclan las aguas de la desolación y la alegría, que la historia oficial separará para siempre.