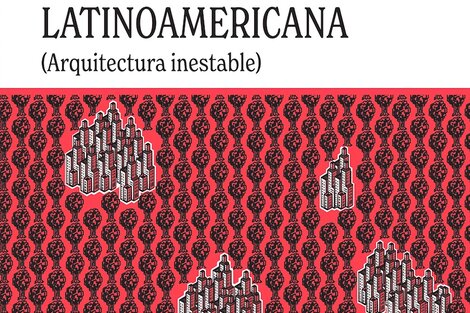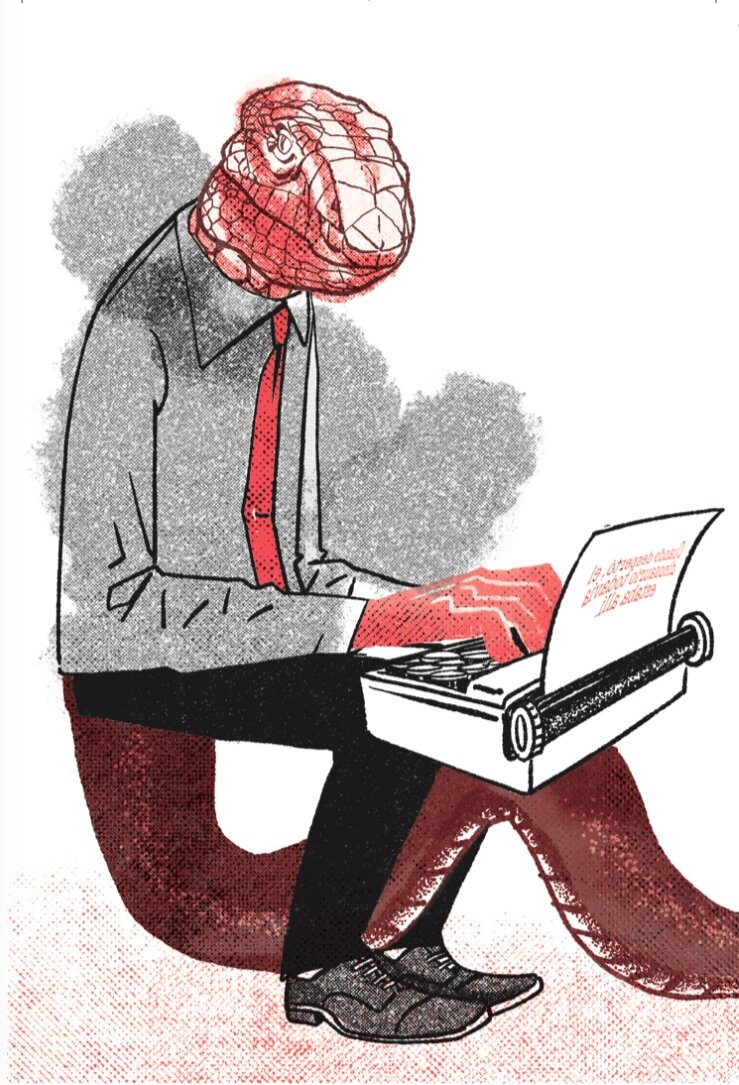SILVINA OCAMPO
Por Mariana Enriquez
Me pregunto, a veces, si la radicalidad de los textos de Silvina Ocampo, su uso del lenguaje tan poco convencional, sus temas estrafalarios o sus frecuentes cambios de geńero en el narrador sin dar aviso se deben a que el castellano no fue su primera lengua. Tuvo que aprenderla como una extranjera. Silvina nunca fue a la escuela por que los Ocampo, terratenientes ricos hasta el delirio, educaron a sus cinco hijas en casa, con institutrices. Las clases se dictaban en francés; las niñas aprendían también inglés, italiano y castellano, pero el idioma de la tierra natal venía último en la lista de prioridades. Silvina, al principio, escribía en inglés, porque la gramática del español le resultaba “imposible”. Es una ironía y es increíble que la mejor escritora argentina y una de las más importantes en lengua castellana aprendió la lengua de su escritura relativamente tarde, y con dificultad. Escribir fue, para ella, un aprendizaje en muchos sentidos. Y usó para ese camino las herramientas de su mundo: los niños crueles, las infancias tenebrosas, los amores obsesivos, las clases populares y su forma de hablar –que encontraba fascinante–, los encierros en los que transcurrió su vida, las lecturas poco convencionales, desde Djuna Barnes hasta Baudelaire, autores que su esposo, Adolfo Bioy Casares, y su mejor amigo, Jorge Luis Borges, no registraban o, incluso, despreciaban.
Mi encuentro con sus cuentos fue temprano y oblicuo. En la biblioteca familiar había algunos libros de Silvina y me llamó la atención una recopilación de sus relatos porque la tapa tenía unas fotografías de muñecas o estatuas estrábicas y siniestras. Empecé con el cuento del título y quedé espantada: era la historia de una niña rica de quien abusaba uno de los empleados domésticos de la familia, pero los hechos no estaban presentados como un horror. Sí, él era poderoso y a veces titánico, pero la niña también disfrutaba y el cuento se llamaba “El pecado mortal” porque esta iniciación sexual perversa sucedía poco antes de la primera comunión. Otro cuento también me dio miedo: una modista acompañada de una niña, que nunca se sabe si es su hija o es una especie de demonio risueño, van una tarde de mucho calor a casa de una mujer burguesa. Le llevan un vestido de terciopelo; ella quiere probárselo aunque no va a usarlo pronto, por la textura de la tela. La consecuencia de su capricho es violenta, cruel y muy graciosa: el humor de Silvina Ocampo, su registro de lo ridículo de la existencia, es agudo y grotesco. Sus cuentos no son “de género” pero pueden reunirse bajo el enorme paraguas del weird, el cuento raro, casi nunca sobrenatural pero marcado por los dedos de una bruja, peligroso y dislocado, como si transcurriera en un mundo con otras reglas. O con un idioma diferente.
AUGUSTO MONTERROSO
Por Ana María Shua
Augusto Monterroso nació en Honduras en 1921, vivió su infancia y adolescencia en Guatemala, desarrolló su obra en México. Fue un enormísimo autor de microrrelatos, pieza esencial de un movimiento que abarcaría todo el continente latinoamericano, desde México, con Monterroso y Arreola, hasta Argentina, con Borges y Bioy Casares. En 1959 se lo comió un dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, pero todo el resto de su obra había desaparecido.
¿Cómo reparar esa injusticia, colmar el hueco de esa ausencia? Quisiera transmitir a los lectores la pasión que me despiertan las pocas y perfectas letras de Monterroso. Quién sino él podría haber titulado su primer libro Obras completas (y otros cuentos), donde publicó su famoso dinosaurio. Monterroso hace magia. En diez líneas es capaz de angustiarnos, hacernos reír, obligarnos a reflexionar y transmitir su ideología como solo pueden hacerlo los grandes escritores: con ambigüedades, contradicciones y dudas. Su breve obra es demasiado grande para encasillarse en ningún credo político. No, Monterroso no cree en nada. Ni siquiera en la brevedad extrema, y allí están textos como “Míster Taylor” para demostrar que puede ser tan buen escritor en siete páginas como en siete pa labras. Monterroso cree solamente en la literatura.
Y si no fue el inventor de la fábula, sin duda la reinventó para el siglo xx, como su tiempo la necesitaba: rara, loca, inexplicable. La oveja negra y otras fábulas está allí para probarlo. Por algo tituló su libro de entrevistas (otro género que Monterroso supo convertir en literario) Viaje al centro de la fábula.
García Márquez habla de “la belleza mortífera de la falta de seriedad” en su obra. Y el mismo Monterroso afirma que “el humorismo es el realismo llevado a las últimas consecuencias”. Ríase el lector, pero no demasiado: sepa que en mitad de una carcajada, se va a encontrar con ese fondo de sabiduría y amargura que la buena literatura no sabe cómo evitar. Y si dudara de mis palabras, aquí va esa fusión indisoluble de opuestos en la frase final de otro de sus textos famosos, “La vaca”: “Yo acababa de ver alejarse lentamente a la orilla del camino una vaca muerta muertita sin quien la enterrara ni quien le editara sus obras completas ni quien le dijera un sentido y lloroso discurso por lo buena que había sido y por todos los chorritos de humeante leche con que contribuyó a que la vida en general y el tren en particular siguieran su marcha”.
Aplausos y ovaciones.
MARIO LEVRERO
Por Fernanda Trías
Todo empezó y terminó por el corazón. A los tres años le diagnosticaron un soplo cardíaco que lo confinó a la quietud y tal vez lo convirtió en escritor, uno de los más excéntricos y personales de la tradición uruguaya. O al menos así fue en su mito personal. Porque, en esos años de inmovilidad, el niño Jorge Varlotta desarrolló el amor por la lectura y se entregó a la fantasía y a los sueños. La ciudad fue lo primero que leí de él, una novela claustrofóbica y laberíntica, de corte kafkiano, que encontré en la biblioteca de mi padre. Después supe que la escribió a los veintiséis años, cuando en medio de una crisis existencial dejó su librería de viejo y se fue a Piriápolis, un pequeño y desolado balneario de la costa. Volvió a Montevideo ya convertido en Mario Levrero, el escritor, y ese mismo año también escribió el maravilloso libro de relatos La máquina de pensar en Gladys.
¿Quién era Mario Levrero? El escritor de culto, el fanático de los géneros menores, el ermitaño, el prolífico, el maestro de tantos, el raro, el fóbico, el lector generoso, la figura mítica, el fenómeno literario. Mario Levrero fue muchos.
Hablar de Levrero es hablar de una imaginación desbordada. En sus libros hay estructuras arquitectónicas hechas de telaraña y una gelatina gigante que ha desplazado a los habitantes de la ciudad, hay una banda de delincuentes que se esconde bajo un muñeco articulado con la forma de un ciempiés, un caño por el que salen hombrecitos en miniatura, y un oso amaestrado disfrazado de conejo. Así dicho, podríamos pensar que se trata de cuentos fantásticos. ¿O no? Mario Levrero diría que no, diría que son cuentos realistas, excepto que se trata de la realidad como él la entiende, una realidad que ha pasado por el tamiz de su percepción. Porque Levrero tenía un concepto de la realidad bastante amplio, que incluía los fenómenos paranormales y el mundo de los sueños. Cuando todo el mundo decía “fue nada más que un sueño”, él sabía responder “fue nada menos que un sueño”.
Amante de las novelas policiales, de Gardel y de Kafka, vivió en Buenos Aires, donde se dedicó a hacer crucigramas, luego en Colonia, donde comenzó los talleres literarios que marcarían a una generación.
Hasta el final, Levrero fue un lector del disfrute y un escritor de la espontaneidad. Tenía aversión a la corrección política y a la academia, y por eso se definía a sí mismo como un escritor aficionado, por contraste con los escritores profesionales que debían cumplir con expectativas de producción. Rechazaba la exposición pública y sus libros solo se leyeron masivamente cuando ya no estaba en este mundo. Para él, escribir tenía que ver con el ocio y con el inconsciente. Con la espera. Había que escuchar atentamente, partir de imágenes que se convirtieran en obsesiones.
Su obra tuvo dos líneas: la extraña y onírica, donde se encuentra la Trilogía involuntaria y un grueso volumen de cuentos, y la cada vez más ensimismada e intimista, como El discurso vacío y La novela luminosa.
Poco a poco las fobias al exterior lo fueron acorralando y fue volviendo a la quietud del principio. En 2004, soñó su propia muerte.
JOAO GUIMARAES ROSA
Por Juan Cárdenas
En una entrevista con la televisión alemana en 1962, el periodista y crítico literario Walter Höllerer le pregunta a João Guimarães Rosa por el misterio exótico de su apellido, impronunciable en Alemania, según el entrevistador. Una suave sonrisa juguetea en los labios del genial escritor brasileño, quien procede a explicar el origen de su apellido. “Es interesante”, dice, “porque mi nombre deriva de un parentesco alemán, viene de los suevos, que partieron de aquí y fundaron un reino en el norte de Portugal y Guimarães es el nombre de la capital».
Creo entender que en esta pequeña anécdota se juegan muchas de las claves del monstruoso proyecto literario de Guimarães Rosa: el desplazamiento de los pueblos, las fundaciones, la épica olvidada, las palabras impronunciables que se vuelven familiares en un súbito deslizamiento, la memoria exhumada, las metamorfosis y la anagnórisis.
En ningún caso debería entenderse esta declaración como un intento de reclamar una cierta pertenencia europea, un prestigio metropolitano. Al revés, en la entrevista es el europeo quien se descubre repentinamente convertido en sudaca. Es Höllerer, el alemán, quien asiste atónito a una voltereta cultural: su rutinario ejercicio de exotización deviene un enfrentamiento con su propia oscuridad genealógica y el encargado de sujetar el espejo para que mire su nuevo rostro bárbaro es este señor brasileño de aspecto bonachón.
En la misma entrevista, Guimarães Rosa radicaliza la voltereta al afirmar que su descomunal novela, Gran Sertón: Veredas (1956), es un “Fausto sertanejo”, un Fausto de las planicies de Minas Gerais y los estados colindantes de Goiás y Bahía.
Este detalle apunta a otro hecho fundamental y es que para el autor mineiro la cultura universal de los pueblos no se organiza de manera jerárquica, de acuerdo a coyunturas geopolíticas de actualidad. Su proyecto narrativo se instala justamente en el entendido de que el modernismo de las técnicas literarias, el monólogo interior de un jagunço, por ejemplo, constituye en sí mismo una crisis de la temporalidad cuyo escenario es el lenguaje. Así, en su elaboradísimo idioma, tanto en su obra más conocida, el Gran Sertón, como en sus relatos, confluyen referencias grecolatinas, vocablos provenientes del tupíguaraní, arcaísmos lusitanos o préstamos de lenguas africanas. Lo que alcanza para ofrecer un atisbo de esa simultaneidad de tiempos: ni diacronía ni sincronía. La lengua de Guimarães describe un estado de anacronía, donde, en efecto, Fausto puede ser un guerrero paramilitar del siglo xix al servicio de los caudillos feudales del sertón. El tiempo de Guimarães está fuera de quicio.
Esta noción compleja de la historia y de las operaciones que la literatura ejerce sobre la lengua de una época, creo yo, aleja por completo a este formidable escritor de la mayoría de sus colegas del boom latinoamericano, deudores de la escatología de Faulkner. En ese sentido, autores como García Márquez, Donoso, Fuentes o Vargas Llosa ven la historia como una fatalidad derivada de los oscuros atavismos familiares (y por tanto conciben el proyecto de la república como un fracaso anticipado y hasta necesario). Guimarães, con su capacidad para revelar las simultaneidades, pero también los hiatos, lo discontinuo, lo singular, la canoa fantasmal e inmóvil en medio del río que no deja de correr, pulveriza cualquier escatología unívoca y sitúa sus historias mucho más allá de ese fatalismo congénito que, todavía hoy, es la marca de fábrica que garantiza el éxito de la novela latinoamericana en el mundo.
Sus novelas, cuentos, poemas y textos periodísticos son, sin duda, uno de los grandes tesoros de la cultura latinoamericana de todos los tiempos.