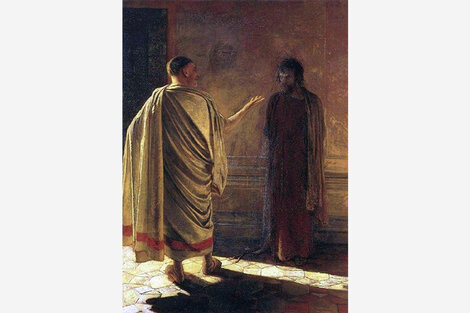No supe que mi nombre era Nadie hasta que nadie dejó de nombrarme así. Nacido tal vez a orillas de un río, las facciones de un rostro familiar se repiten deformadas en mis recuerdos durante las noches tumultuosas. A veces esas facciones llevan los aromas del Nilo, aunque otras reflejan la luz del Guadalquivir o las arenas distantes del Sáhara. De niño, una jornada cuyas sombras no me permiten saber si era hacia el alba o hacia el atardecer, fui entregado por ese rostro en una de aquellas tantas dunas para marchar junto a la jaula de los Leones hacia la Roma de Claudio.
En mi recuerdo ha quedado escrito que, ese mismo día, al acercarme a los barrotes de la jaula, los mercaderes gritaron que el zarpazo de una bestia había atravesado mi ojo y mi mejilla izquierdos para perderse entre el cuello y la espalda, aunque yo solo sentí el soplo de la garra. Todos miraban cómo mi ojo tuerto y el brazo no soltaban ni un hilo de sangre ni mostraban heridas. Vi entonces la sonrisa de los mercaderes calculando el precio de hazaña de mis desgarros sin marcas.
Pasé el resto de la travesía alternando dentro de una jaula dividida en dos mitades asimétricas. De un lado estaba la bestia junto a su hambre y del otro lado, apenas más ancho que un codo, yo me debatía contra ese fenómeno. Afuera de la jaula, la ferocidad de las apuestas pagaban por saber cuántas heridas invisibles podrían resistir contra los manotazos de la bestia. La mayoría de las veces arrojaban un trozo de carne, pero otras me bañaban en grasa para violentar al animal. No puedo decir que aquellos meses hayan sido un adiestramiento. Al principio me dejé convencer por las palabras trabajadas en la voz de un anciano, quien no dejaba de repetir que lo sucedido a un hombre es patrimonio de todos los hombres. Para cuando sucedió nuestro arribo al coliseo, los manotazos del león me habían rebajado a la idea de que el destino de un solo hombre esclavizado es el reflejo de la intención de dominio de todos los demás.
Los mercaderes sólo anhelaban las ganancias sembradas sobre mis heridas sin marcas. Ya en los sótanos del coliseo, mientras los mercaderes curaban las fatigas de las argollas sobre las patas de las bestias, mis heridas invisibles no despertaron la curiosidad de los Romanos. A pesar de los cortes que experimentaban sobre mis brazos, los Romanos me rechazaban repitiendo que la arena tenía sed de sangre y no de heridas inmortales. Sin embargo, no fueron esas heridas las que, al final, terminaron arrojando a las arenas del coliseo, sino mi andar de feria dado por el ojo tuerto y mi brazo (lado izquierdo) inerte. Alguien vio en la torpeza de mi cuerpo al protagonista para las burlas en las preliminares de los grandes juegos.
Mi acto consistía en llevar un balde de agua bajo el pretexto de llenar una cuba luego de esquivar a los leones atados a la arena del coliseo. Los rugidos y el peso del balde me hacían tambalear y los zarpazos que no veía por mi ojo disminuido tiraban del balde haciéndome recomenzar el circuito.
Después de algunos meses, el público comenzó a arrojar de las gradas trozos de comida que quedaban cerca mío para aumentar mis caídas. Ya no se reían tanto con mis movimientos espontáneos ni les interesaban los cortes sin marcas. A veces yo sacudía mi brazo para acomodarlo a las expectativas de risas de las gradas, pero el aburrimiento de ellos y el de los leones me fue relegando al olvido.
Muchas veces, un hecho azaroso está en el inicio de algo que solo se comprende mucho después. La última vez que salí a la arena, un cuidador delante mío agitó el látigo sobre su bestia. La bestia en vez de saltar hacia mí, dio un rodeo arrastrándome enrollado a su cadena y se abalanzó sobre el cuidador.
De ese enredo de giros y voracidad salí despedido con miles de rasguños y raspaduras. Los guardias me empujaron varias veces en su afán de calmar al león. Las gradas celebraron aquel festín. Un centurión hizo entrar entonces a los gladiadores y dio la orden de soltar los leones.
Los gladiadores se tropezaron conmigo o yo me tropecé con ellos al buscar refugio tras sus espadas. No recuerdo cuál de los gladiadores pronunció el primer Nullus, al no saber con que se habían tropezado. Sé que al segundo Nullus lo pronunciaron los legionarios que entraron en formación para encadenar las fieras a la arena y que al tercer Nullus lo grito el centurión al ver los cuerpos desmembrados.
Los siguientes Nullus se escucharon camino a mi celda, en los sótanos, cuando pasé llorando de dolor por el ardor sin nombre de mi piel en carne viva. Los guardias no dieron importancia a mi deambular. Estaban más preocupados por el acelerar de las idas y vueltas de legionarios y mercaderes a través de las salidas del coliseo.
En ese tránsito, ni ellos ni yo nos dimos cuenta en qué momento me quede del lado de afuera del coliseo con las rejas cerrándose frente a mi cara. Mi primer impulso fue correr hacia unos árboles para mitigar el ardor del sol sobre las heridas. No dejaban de pasar los romanos buscando entrar a la masacre de los leones. Vi llegar a varios senadores gesticulando como si aún el león me estuviera arrastrando o me fuera a arrastrar.
En ese momento debí haber sido el primer liberto de Roma nacido bajo el olvido que haya creado un espectáculo del coliseo. Ni mis llantos ni mi andar escandaloso de tropiezos llamaban la atención. Por el contrario, más se me daba a escuchar el Nullus al pasear por la plaza pública o al sacar un pan de algún puesto y más escuchaba reverberar el nullus en los diálogos de las rondas de los legionarios.
Durante días fui por Roma buscando que el tiempo lograra calmar las heridas. Como en un sueño, el hambre me dirigió hacia un señor altivo quien estaba por cargar los alimentos desparramados por el suelo al haber caído muerto su esclavo. Sin darse vuelta, aceptó que levantara su peso. Nullus, dije llamarme por ser la única palabra conocida que me nombraba y Nullus me fue nombrando quien era cocinero de una familia patricia. Varias veces caí en el trayecto hacia la casa, pero sin perder algo de carga. Al entrar, y sin más, el cocinero comenzó a gritar señalando hacia el lugar donde yo había arrojado unas verduras. Entraron esclavos y llegaron legionarios y él gritaba :
-Ahi está ese inmortal que busca el emperador.
Empujado por el miedo a esa palabra que no comprendía, me escapé de entre las manos de los legionarios que no sabían dónde atraparme.
Tal vez la intriga de saber por qué mis heridas me habían invisibilizado fue lo que me devolvió ante las puertas del coliseo. Vi y seguí al anciano de la caravana que buscaba las escaleras hacia los palcos altos. Entramos a uno de esos palcos donde estaba la nuca laureada. La sorpresa movió mi brazo errático derramando un ánfora llena de vino sobre las uvas y quesos para pasión de las moscas.
No recuerdo, o no sé quién gritó Nullus, aunque mientras escapaba, la refracción de mi ojo alcanzó a indicar al cónsul de Eritrea. Esa misma jornada el león de mi viaje estaba en la arena. Rugió al verme descender hacia las gradas. Corrí entonces por allí jugando a dirigir su fastidio sin reparar en pies pisados o en mandíbulas golpeadas que eran vueltas a chocar por los legionarios que me perseguían.
Los abucheos arreciaron. La voluntad en las gradas indicaba sacrificar a la bestia. En la arena se representaba una batalla, de un lado estaban los Leones que eran Roma y del otro, diversos prisioneros hacían de bárbaros germanos desafiando al imperio, aunque la mayoría eran africanos.
Busqué llegar por las gradas hasta la retaguardia para calmar la desesperación del León, pero lejos de lograrlo me persiguió destrozando a cuanto prisionero se cruzaba. Ni el último, que hacía de general, escapó de perder de un zarpazo su cabeza. Las lanzas de los legionarios alcanzaron a dar cuenta del león cuando intentaba saltar hacia los palcos.
No sin sorpresa, entre los cuerpos de los bárbaros yacía tendido otro herido sin marcas. Salté hacia la arena y lo seguí al lado del carro que trasladaba a los muertos. Traté de ayudarlo pero me rehuía. Ya en los patios donde iba ser incinerado vi cómo fue rescatado por Romanos que pertenecían a la secta de los Cristianos. Los seguí.
Con la fe, las heridas invisibles del prisionero se fueron transformando en gruesos cordones serpenteantes alrededor del cuello. Había vuelto a hablar, no sin dificultad. Los Cristianos le dieron un nombre, lo reconocieron como uno de ellos y luego pereció ultimado al fondo de una catacumba. Recuerdo sus palabras del día anterior, Tú no crees en nada, mientras temeroso se tocaba en el brazo una cruz tatuada por el azar de una espada.
El resto de la historia puede abreviarse diciendo que la secta de los Cristianos llegó a dominar Roma y desde Roma se extendió al mundo. A través de esa extensión peregriné en el espacio y el tiempo fatigando cuanta cruz pudiera cambiar mi condición. Creo ahora entender por qué los mercaderes, y después Claudio, se interesaron en mis heridas sin marcas. Todo ser que trasciende el deterioro de la piel parece eterno. Ellos no saben que ese estado del ser sólo habita en la nada.
Tengo ahora cierta esperanza. Al cortar hoy las hojas amarillentas de un fresno me he cortado. Sangra mi herida a orillas de un río marrón. Dibujo estas palabras sobre la arena en un latin desgastado como el rostro de mi filiación.