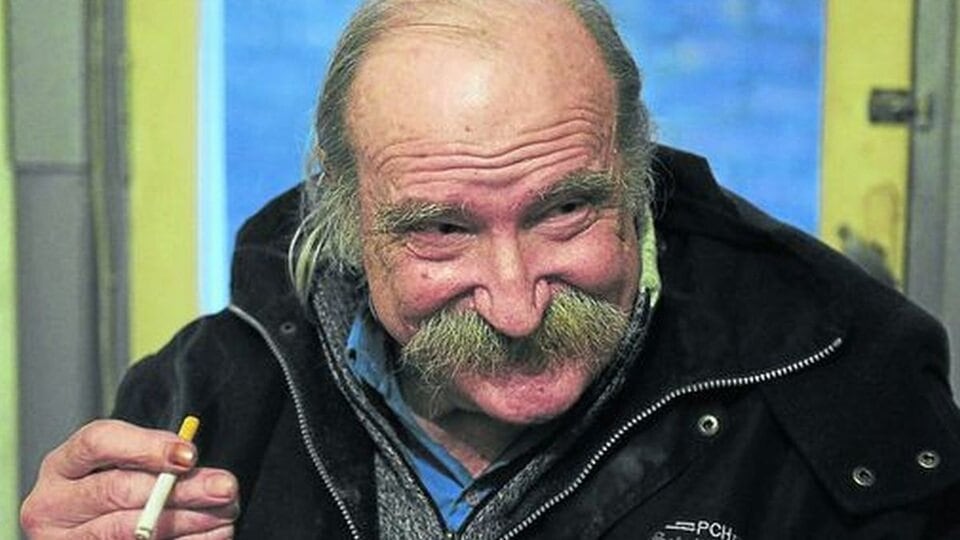La escritora canadiense tenía 92 años
Murió Alice Munro, "la Chéjov canandiense", Premio Nobel de Literatura
La autora de magníficos cuentos reunidos en libros como Danza de las sombras, La vida de las mujeres, Mi vida querida y Demasiada felicidad, vivía en un hogar para ancianos en Ontario, donde era tratada por una demencia senil que la fue deteriorando desde hace más de una década. En su obra lo sórdido y lo luminoso conviven con absoluta naturalidad.