Hay hombres a quienes la idea de la propia muerte los perturba menos que imaginar el dolor que provocará su ausencia a los seres queridos. Hay otros que llevan la muerte encima con el orgullo de una condecoración militar y se han inventado, o creído, una historia siniestra donde cabe la teoría de los dos demonios para justificarse en la aberración sin límites; hay generaciones enteras que sucumbieron ante la muerte lenta de la tortura y con los ojos llenos de espanto se llevaron sin traición la última imagen del mundo que desearon para los venideros; hay quienes comercializan con la muerte y le ponen un precio al dolor ajeno; seres que dialogan con la muerte como pitonisas para mejorar un futuro incierto; hay quienes fueron arrojados a una muerte heroica y otros que la miraron de frente en una isla del Atlántico Sur cuando apenas tenían la edad suficiente como para pedir una cerveza en un bar; hay quienes hacen de la resignación un suicidio cotidiano y encuentran la muerte absurda y despiadada. Hay muchas otras clases muertes, por supuesto pero de alguna manera son estas principalmente las que van a hilar la trama de Los acostados, la nueva novela de Martín Kasañetz, donde toda muerte tiene que ver con los hechos de una vida, sobre todo con las decisiones que pudieran tomarse. “Esto pensaba José, a su corta edad, tras escuchar los comentarios de tantas personas: no muere igual quien enfrenta la vida que lleva, asumiendo en su ser ese destino común que quien no lo hace, evadiéndola. Sobre todo,sabiendo que la peor característica que la muerte podía tener no era el hecho precipitado y arbitrario de su accionar, sino, sin lugar a dudas, su irremediable capricho de ser para siempre”, dice el narrador en la historia dedicada a José, un joven que comienza a trabajar en el cementerio de la Chacarita y en la zona llamada El Barrio de los Acostados, encuentra en el interior de una bóveda el diario personal de un hombre llamado León Paz, “Un hombre sin Dios” como se hace llamar a sí mismo en esas entradas de 1871, la época de la fiebre amarilla que tantas muertes causó en la población de Buenos Aires.
“Toda bitácora es real. No existe nada más auténtico que lo que un Hombre sólo revela para sí mismo; el resto de la vida es simplemente camuflaje, expectativa de algo o mentira. Es la única confesión del Hombre sin Dios. Siempre estamos solos”. De pronto la lectura del diario se impone como uno de los planos narrativos y, a medida que surgen las impresiones y reflexiones de León Paz, lentamente se va construyendo un enigma alrededor de su personalidad, una tristeza antigua, acaso un secreto que tiene bien metido adentro y en cuya revelación podría encontrarse la causa que lo llevó a ofrecerse como voluntario para transportar cadáveres a bordo de un tren. Para entonces, Martín Kasañetz ya habrá abierto como un abanico otras tramas que corren en paralelo hasta hacerlas confluir para que encajen como pequeñas piezas de relojería, tan exactas a la altura del desenlace. Y es uno de los tantos aciertos que tiene la novela. Partiendo de un momento en la intimidad cotidiana de Emilio, un militar retirado y abyecto, un viejito que da la impresión de estar loco al principio pero que, gradualmente, gracias a la destreza narrativa de Kazañetz para generar climas densos y opresivos desde actos aparentemente mínimos, se irá configurando lo que es el viejo en realidad detrás de aquella aparente fragilidad: un monstruo que participó activamente en las torturas a los secuestrados durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país.
Algo sucederá un día en la casa del militar. Un dato, la información de una colección de armas que el viejo tiene en una de sus habitaciones es el punto de inflexión para otra trama que surgirá sin aparente conexión al principio. Y es que el autor de Gallino no narra de manera frontal, elabora un juego de perspectivas a partir de diferentes planos hasta construir un universo narrativo único que permite reflexionar sobre las causas y los efectos, la pura contingencia, aquello que se llama destino o la predestinación sujeta a una lógica oculta. “Tardé mucho tiempo en pensar una forma de entenderlo, de hacerlo hablar, pero de a poco fui creando un método. Ahí es donde empecé a crear estas cartas, cada una con una imagen de una figura del peronismo. Debajo de cada carta está el nombre de una figura. Esta fue la forma que encontré para hablar con el general. Desde el comienzo hasta hoy fui agregando figuras. Cada figura representa un camino”, dice Amada Eva, una adivinadora que ha heredado de su padre un modo original de lectura de cartas. Entre lo esotérico y absurdo la tragedia se asoma desde el otro lado de la realidad y cae con todo el peso de una sentencia sobre Rosa María, una mujer sencilla y humilde que trabaja en la casa de Emilio, el militar retirado, el despreciable; pero hay algo más: Rosa María resulta ser la madre de José, el muchacho que trabaja en el cementerio. “Es un López Rega –dijo Amada Eva y agregó–: No son buenas noticias”. Ahora es cuando el lector debería comenzar a atar cabos sueltos, adelantarse a una jugada como en el ajedrez; solo que todavía falta una vuelta de tuerca prevista por Martín Kasañetz para que la historia cierre por completo con una serie de escenas memorables por su intensidad dramática. De una historia que parecía que no iba a tener un desarrollo completo, surgen un puñado de personajes con historias de vidas complejas y desgraciadas, donde se mezcla lo delictivo y el consumo de drogas, el sentido de la amistad a lo Fierro y Cruz, la venganza o la justicia, no es tan fácil decirlo. Los acostados es una novela de una intensidad que no se apaga ni siquiera hacia el final porque invita a una relectura, a rearmar el rompecabezas para pensar la herencia cultural y política de la Argentina. Al fin y al cabo, pareciera que hay algo que se parece mucho a la muerte pero la supera en su desgracia: el olvido.
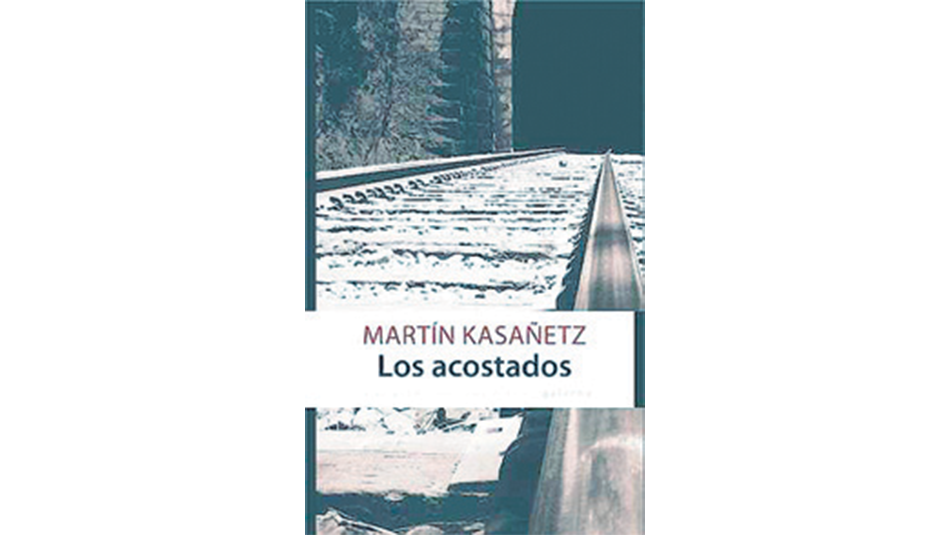

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2018-11/sebastian-basualdo.png?itok=hZqXTuKE)


