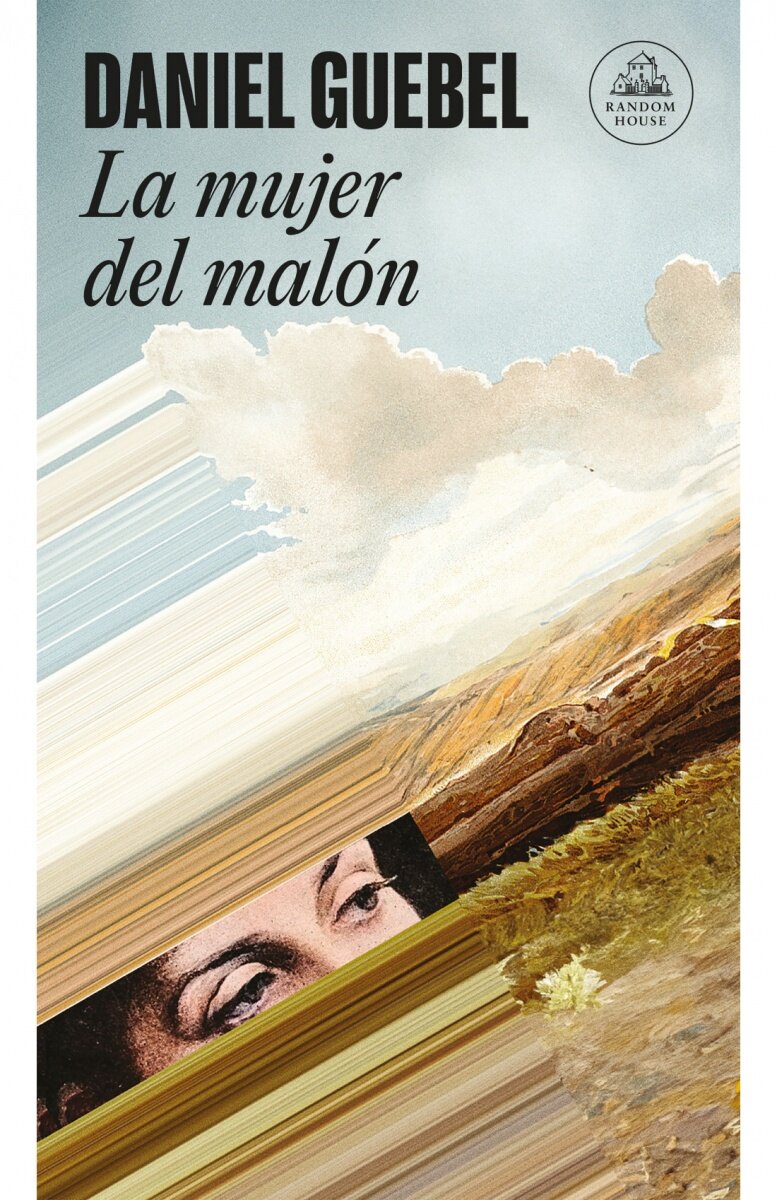El Siglo XIX sigue cautivando la imaginación literaria, ofreciendo fábulas y mitos que los escritores contemporáneos reversionan con herramientas del presente y donde se tallan sentidos sobre “lo nacional” diferentes a los construidos por una anterior mirada ideologizada. Las pampas, el gaucho, la dualidad civilización/barbarie, el campo estancia, la frontera, los mataderos y figuras como la cautiva y el malón funcionan como insistencias en las ficciones actuales. En La mujer del malón, Daniel Guebel se suma a esta tradición de relecturas, trayendo a escena una historia que comienza con una tragedia romántica y culmina en una parodia cargada de humor. La novela toma como materia narrativa un hecho histórico nacional: la construcción de la Zanja de Alsina, una obra concebida para marcar de forma tangible la división entre civilización y barbarie y toda la serie de atributos y derivados (ciudad/ campo, cultura/ incultura, cristiano/bruto). Guebel procesa ese tema recurrente de la literatura argentina mediante una estética que se funda en lo que podría definirse como un realismo fabuloso, que transporta a los lectores hacia mundos donde la historia y la dimensión mítica en lugar de dibujar una zanja que las separe se entrelazan tanto al punto de provocar incertidumbres sobre el estatuto de cada una frente a la “verdad” de los hechos.
La historia arranca con la historia de la joven María que se casa a los 15 años y debe enfrentar muy pronto la tragedia con la muerte de su esposo y su hijo. A pesar de estas pérdidas, María se fortalece y lo que más resalta es que ella, una mujer sufriente y su desamor por Alsina se convierten en el motor más importante que impulsa al funcionario a construir la Zanja.
La Zanja de Alsina no solo representa una segmentación territorial, sino también una partición cultural y emocional. Guebel edifica esta topografía divisoria como celada tranquilizadora para poder incluir temas de amor y cavilaciones sobre la nacionalidad. Alsina, en su intento de construir la zanja, sueña con escribir “una novela de amor nacional”, una meta que da cuenta de su complejo carácter y su ambición.
Con la llegada del ingeniero francés Ebelot a la Argentina, Guebel introduce una serie de diálogos y situaciones que recuerdan a las obras clásicas argentinas, pero siempre con giros originales. De este modo, Guebel desplaza la línea en la frontera entre civilización y barbarie: antes de su llegada Alsina era el civilizado frente a la presencia de los salvajes. A través de tensos pero divertidos diálogos, se realiza un recorrido descriptivo por las actividades sociales del siglo XIX que Ebelot observa con distancia: la parrillada, el juego del pato, la carrera de sortijas, un bailongo con quilombo y la doma de vaquillonas. Así, las costumbres argentinas decimonónicas son retratadas desde la perspectiva crítica y a menudo desconcertada de un europeo. Ebelot, al igual que Polonio con Hamlet, sostiene que en la aparente locura de Alsina hay un método.
Esta dualidad (Alsina/ Ebelot; civilización/barbarie) y esta inversión se explora a través de situaciones cómicas y absurdas, que evocan el estilo disparatado de parlamentos de Anastasio el Pollo y Don Laguna en el Fausto de Estanislao del Campo. Es así como Guebel reinterpreta el pacto faustiano, al someter a la propia trama a otros universos con los que tiene que entrar en riña por momentos y en diálogo por otros. Los personajes de Vathek de William Beckford y del Fausto criollo enfrentan dilemas morales y consecuencias trágicas debido a sus ambiciones y pactos oscuros, fusionando así elementos de la tradición literaria occidental y trasponiéndolos en un contexto nacional de tinte gótico y características exóticas.
La mujer del malón suspende el realismo de los primeros capítulos y se adentra en un terreno fabuloso, presentando seres, objetos y escenas que responden a lógicas maravillosas. Este "realismo fabuloso", característico de la narrativa de Guebel, no pone a los lectores a dirimirse en disyuntivas o vacilaciones frente a los hechos narrados entre lo normal y los desvíos del mundo conocido. En esta atmósfera, aparecen las ideas excéntricas de Alsina, así como seres y eventos que transportan al lector al deleite de las "bolaceadas" camperas, un concepto que en ciertos círculos académicos se relaciona con "el ciclo de Munchausen".
El realismo fabuloso de Guebel también incorpora escenas y animales que recuerdan tanto a “Der Bau” (traducido al español como “La construcción”, “La madriguera”, “La guarida” o “La obra”), el cuento de Franz Kafka escrito a finales de 1923, como a los faisanes de Ema, la cautiva de Aira.
En la novela de Guebel, Alsina monta un criadero de curiosas criaturas como peludos, mulitas, vizcachas y otras especies, con el propósito de construir la zanja. A este proyecto delirante se suma, como se vio, Ebelot, recién llegado a la argentina. Mientras los “poceros italianos” cavan la zanja, encuentran un ser de grandes dimensiones, lo que evoca a la novela En esa época de Sergio Bizzio, donde los trabajadores de la Zanja de Alsina descubren un plato volador. Esta mezcla de realismo y elementos fabulosos en la novela de Guebel añade una capa de fascinación y surrealismo a la trama.
El paralelo con "Der Bau" subraya la universalidad de la lucha por la seguridad y el resguardo, temas que trascienden el tiempo y el lugar, conectando las vastas pampas argentinas con la inquietante madriguera kafkiana. Esta fauna de roedores se convierte en parte integral de un estilo que procede por saltos, por mordiscos, que corroen y horadan la escritura de Guebel para hacer asomar tanto la tensión entre lo civilizado y lo salvaje como las operaciones incompletas (ahuecadas) con una literatura anterior, esa suerte de escritura por debajo del texto que debemos ir a decodificar.
Como se dijo, Guebel amasa materiales históricos y literarios bien conocidos y logra reversiones innovadoras, como en el caso de la blanca llevada por el malón en ese instante de gritos y nubes de polvo (desde Echeverría a Ranqueles de Mansilla y La guerra del malón del Comandante Prado) o la dicotomía civilización y barbarie que funciona marca indeleble y cicatriz profunda de la literatura argentina (desde Facundo de Sarmiento a "La Refalosa" de Ascasubi y "La fiesta del monstruo" de Bioy y Borges).
Guebel recorre también otros personajes y otras escenas emblemáticas de nuestra literatura (el niño enfermo de crup en el escalofriante cuento "Tini" de Eduardo Wilde y hasta la poca destreza con los cuchillos de Juan Dahlmann en Borges), rindiendo culto a sus predecesores pero tomando la distancia necesaria para que esta obra rica en intertextualidad procese esas tradiciones mediante una escritura roída (insisto), por medio de reescrituras frescas y recursos humorísticos y grotescos que aparecen en los momentos justos. La novela no vuelve a narrar solamente una historia de guerra intestina, ni tampoco viene a colmar el lugar común con el agregado de una historia de amor fabulosa, porque La mujer del malón es ante todo una reflexión profunda sobre la identidad nacional y los estertores de la dicotomía civilización barbarie que podamos encontrar incluso en el contexto cultural actual.
En su narrativa, Guebel deja claras señales de cómo el efecto homenaje que enseguida se advierte cuando se usan materiales de larga data se dota de mayores sentidos, esos que hacen de la relectura plana una reinvención compleja de los clásicos del siglo XIX.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2024-11/carlos-aletto.png?itok=dlCal49x)