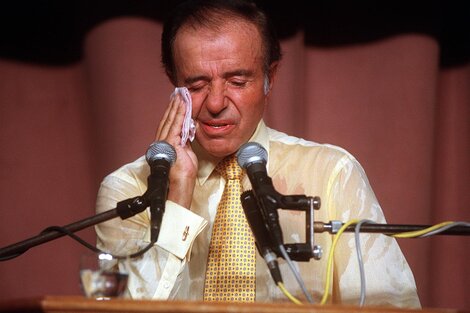Mucha gente en la Argentina de hoy se siente desasosegada. Es una sensación de abandono, de “la batalla está perdida y no hay nada más que hacer, mejor veo cómo salvarme yo”. La rabia sorda, la indignación mezclada con impotencia han generado el escepticismo que hoy vemos tan generalizado. Es palpable en todos los sectores sociales: los más acomodados que temen por su seguridad; las clases medias que temen el evidente desmoronamiento; los más pobres (“excluidos del modelo” como se los llama ahora eufemísticamente), que temen estar peor de lo que ya están, y sobre todo sin esperanzas.
En esto último es en lo que casi todos los argentinos coinciden (excepto, claro está, los beneficiarios de la corrupción, esa minoría escandalosa que gobierna política y económicamente este país): en la falta de esperanzas. Y hay otro elemento común a todas las clases sociales en la Argentina: un resentimiento feroz.
Temor, desesperanza y resentimiento son pésima mezcla, es obvio. Pero interesa reconocerlo, esta vez, no para seguir con letanía, pálidas y nihilismo inconducente. Sino para imaginar la reconstrucción del optimismo. Que es la tarea más difícil pero, y aunque no se note, también la más urgente.
Habría que empezar por recordar lo obvio: esto va a pasar. La pesadilla mafiosa, el latrocinio instalado, la injusticia entronizada se van a acabar. Como acabó la dictadura militar, el menemismo (entendido como un estilo miserable y desalmado de la Política) también se va a acabar. Es urgente recuperar esta primera esperanza porque es lo que da fuerzas a toda resistencia.
Ya en 1984 y 85, apenas terminado el exilio, no éramos pocos los que escribíamos sobre la perversidad de las dictaduras, que no solamente habían causado el daño que todo el mundo veía entonces (todo el horror que dejaban al descubierto la Conadep y los juicios a las juntas militares). Además de eso –quedó escrito– había que estar alertas por las semillas horribles sembradas por la dictadura y el autoritarismo, las cuales iban a germinar diez o quince años después y podría suceder que viéramos entonces, en pleno desarrollo democrático, frutos verdaderamente horribles ... Bueno, han pasado esos quince años y lo que estamos viendo ahora son esos frutos horribles.
Nuestro país es así: el tremendo subibaja de la Historia Argentina está plagado de bandazos. Pero a la vez, y como extensión del razonamiento, también debiera decirse que son los frutos de la democracia (de estos quince años de democracia frágil y leve, imperfecta y contradictoria, cuestionable y todo lo que quiera decirse de nuestra democracia), los que fundamentan la esperanza. Porque, a pesar de todo, no estamos peor que en 1976 o 1980. Y la Argentina tiene muchísima gente proba, capaz,inteligente, sensible, amorosa en el más vasto y social de los sentidos, que no ha bajado los brazos y resiste. Quizá muchos de ellos no están alineados partidariamente, y la mayoría trabaja y resiste en silencio. Muchísimos piensan y escriben y enseñan, esas docencias silenciosas. Y tienen nombres y apellidos que todos conocemos, leemos y admiramos, muchas veces en estas mismas páginas. Y sus ideas tienen seguidores, también entre los más jóvenes.
Sí, seguro que en este texto hay mucho de idealismo y expresión de deseos, pero también hay una certeza: esto pasará, esto se acaba. Ahora están en el paroxismo previo al derrumbe. Están forzando a la Constitución y a la Corte, y a la sociedad toda. Son como Hitler ordenando incendiar Alemania.
Pero todo pasa y todos los mesiánicos, en su locura, caen por la suma de sus dislates. No son infalibles. Que su caída sea más o menos estrepitosa no tiene importancia (la suerte personal de los dioses de barro es intrascendente) pero saber que se caen es lo que permite imaginar la esperanza y fortalecer toda resistencia pacífica, que no pasiva.
Han de ser las buenas semillas de la democracia las que germinen para que también se investiguen los horrores de esta época. No sé si será mediante una nueva Conadep en la Argentina, como se planteó hace un tiempo (yo lo desearía) pero de algún modo se sancionará esta impunidad, por la sencilla razón de que si no se sanciona no habrá restauración ética creíble. Y aunque no volveremos a ser aquel país un tanto ligero de cascos, desaprensivo y simpáticamente irresponsable y de costumbres provincianas que tantas veces nos enorgullecía, la pesadilla pasará. En ser conscientes de ello radica la esperanza.
* Publicada el 4 de marzo 1990.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2022-07/mempo-giardinelli_0.png?itok=NDV_EIm-)