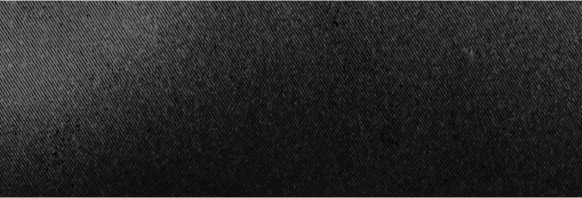Desde Ramalá
En el bus desde Jerusalén a Ramalá --capital de Palestina-- una veinteañera muy maquillada cuenta que con sus amigos judíos, no habla de política “en absoluto”. Pero opina firme si un extraño le hace preguntas: “soy palestina y tengo status de residente israelí, porque vivo justo antes del check-point que da paso a Cisjordania, de este lado del muro. Podría votar pero no lo hago porque no vivimos en un sistema democrático; o es una democracia solo para judíos. Los militares entran todo el tiempo a mi barrio y se llevan gente”.



![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2017-04/julian-varsavsky.png?itok=cRzSVsSP)