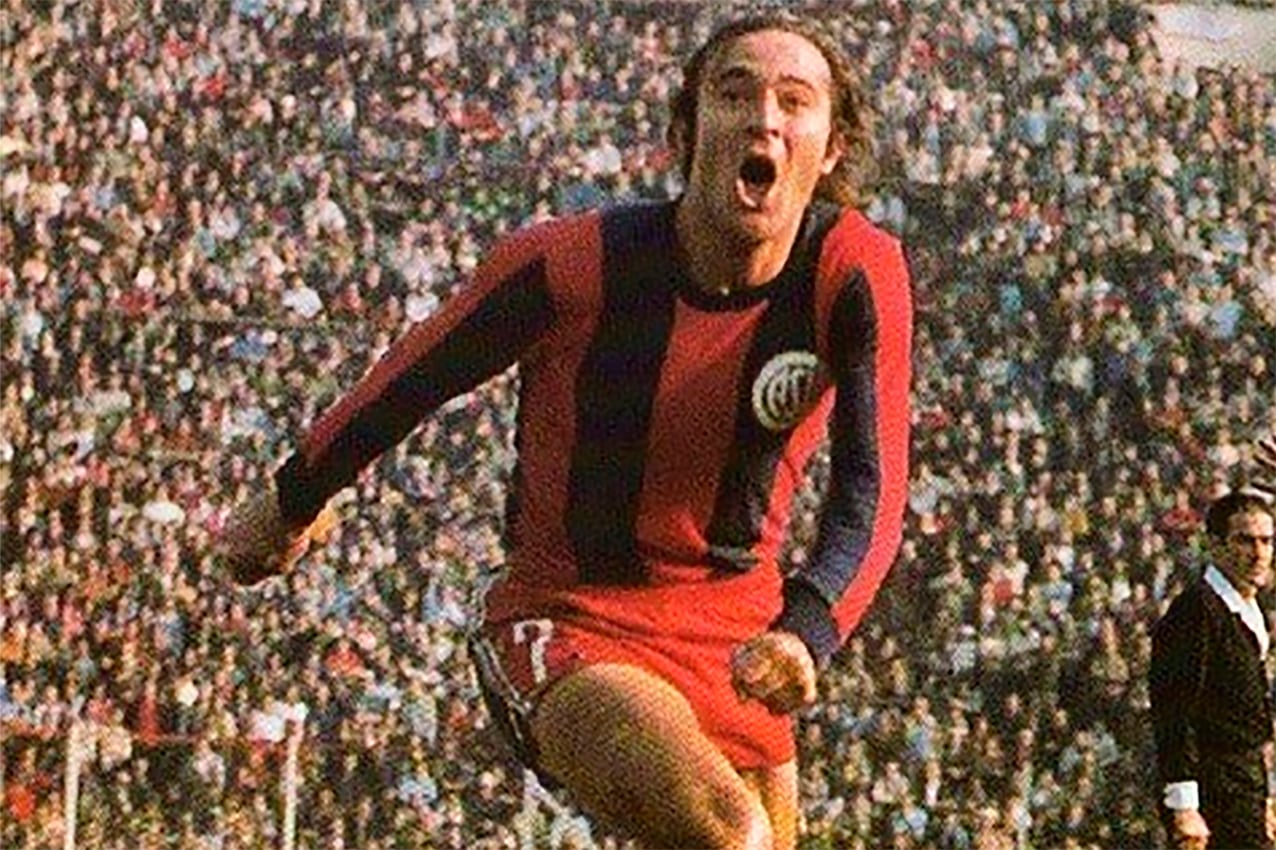Despedida al cura del pueblo Pedro Olmedo
Un pastor con olor a ovejas
Ayer fue el aniversario sacerdotal de Pedro Olmedo, quien regresa a España. El próximo domingo se realizará en la catedral de San Salvador de jujuy una misa concelebrada entre los obispos del NOA para despedirlo de jujuy. Aquí una semblanza, compartida por sus amigos Alicia y Tomás Torres.