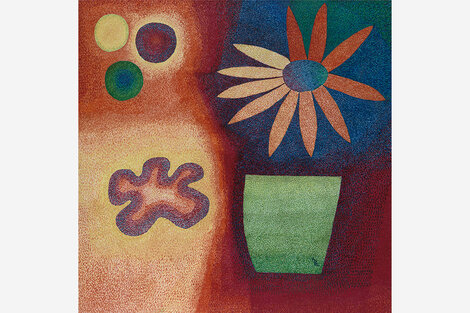Este libro de María Mascheroni, este blues rioplatense comienza con una pregunta sobre la alegría: “¿No brilla la claridad de la mañana en torno a nosotros? ¿No estamos rodeados de un césped verde y blando, el reino de la danza? ¿Habría una hora mejor para estar alegres?” Es el epígrafe del libro y lo firma Nietzsche. Más que una pregunta, es una exhortación: la alegría está inserta en la pregunta con la extrañeza de quien no la encuentra allí; y se pregunta por las condiciones de la luz que, más que hacerla posible, hacen imposible su ausencia.
Estamos lejos hoy de la Oda a la Alegría, de la embriaguez romántica de la Revolución que hizo rodar tantas cabezas como ilusiones. Estas almas inquietas no cantan una oda sino un blues, avanzan en oblicuo persiguiendo la trama que nos une en un centro sin costuras. Como si María Mascheroni quisiera ver no a través de visillos sino de paredes, perforar lo opaco no para clarificarlo sino para ponerlo a la luz, que soporte la luz y la obligue a albergar la oscuridad sin anularla. Una obsesión con la luz –nada que ver con el blanco sino con la claridad. Es esta luz, su rastro intermitente, la que Mascheroni persigue, el modo en que irrumpe en cualquier lado como Centro.
El centro comienza siendo luminoso, el círculo incomprensible. Pero el centro ¿lo es de ese círculo? Hay varias constelaciones girando. ¿Cómo acercar el centro luminoso a un círculo incomprensible? Aventuro que este fue el desafío poético que se planteó María Mascheroni al escribir este blues.
La poesía pertenece a otro tiempo que la vida, dice Bachelard, a un tiempo vertical que inmoviliza a la vida en una simultaneidad esencial en que el ser más disperso y más desunido conquista su unidad. Este tiempo ya no corre ni tiene medida: en él las antítesis se contraen en ambivalencias, y no encontramos ya sucesión entre los sucesos, ni causas ni antecedentes. Ambivalencia que nos mantiene en vilo, suspendidos en una dicha que lleva en sí una fragilidad que no viene del futuro ni del pasado sino de ella misma, de su casi insoportable complejidad. Es el despliegue de ese “casi”, que construye un tiempo vertical para vivir lo fugitivo y fugaz, lo que hemos de agradecer infinitamente a quienes logran construir un Instante Poético.
Hay una zona que no se siembra, escribe María Mascheroni. Y de súbito me asalta, como una bofetada, la idea de que está hablando de la escritura, de la escritura poética. Lejos de las metáforas felices e infelices de los ciclos vitales, ajena a las inversiones exitosas o malogradas de la vida social, hay una zona que no es yerma pero que no se siembra. Una zona fecunda (incluso que nos fecunda) sin que nadie la haya sembrado. La siembra llama a la cosecha, se siembra para cosechar, se cosecha sólo si se ha sembrado; pero en esta Zona fructifica lo que nadie ha sembrado.
La cosa se realiza en algún lugar que no distinguimos por alguna fuerza que no conocemos. La primera reacción, de angustia, deja paso a una paz que no es la de la quietud ni la de la negociación de la tregua.
¿Qué pasa entonces? ¿de qué rara especie es esta fecundidad?
Esta zona que no se siembra tiene efectos: un golpe de palabras nos puede llevar al éxtasis o al suicidio, a una embriaguez clandestina, poco transmisible, inútil y tremendamente inmensa.
Como en el poema de la página 57: Cuando nuestra alegría también despierta al abrir los ojos / y existe como el perfume al jazmín / o el naranja en la naranja / ¿qué ha pasado? ¿dónde amurallada vivía la alegría? // y después, cuando el cuerpo se mueve leve / e ignorante por las habitaciones / ¿cuál es el aliento, la vida esa que vive?
Así como la alegría despierta al abrir los ojos o el perfume hace al jazmín, y no sabemos cómo ni por qué ni cuándo, las zonas que no se siembran no es porque sean estériles, nos son desconocidas en el modo en que nos ofrecen sus frutos. La alegría de vivir, el perfume al jazmín, el naranja a la naranja: ¿coincidencias aleatorias o modos de ser? ¿Podría el jazmín quedar privado del perfume, amurallado después del aguijón que invirtió su sino; o encontrarnos con una naranja gris?
La “evidencia” es lo que aquí está en cuestión. Pero no para pasarla de largo sino para adentrarse en ese pliegue donde las cosas son lo que son: ese misterio.
El árbol fue hecho para el pájaro / duerme el pájaro en la rama / ¿y no cae? / en equilibrio aún si el viento es fuerte / cómo duermen sin caer lo sabe el árbol / sin tronco / ni raíz / sueñan en el árbol como niños confiados / el árbol ama los pájaros.
Las tautologías, dice la lógica, son enunciados autoevidentes, no aportan nada, no dicen nada. “La mesa es una mesa”, “subo las escaleras hacia arriba”, “hace frío ya que bajó la temperatura”. Obvias y redundantes, son siempre verdaderas y, por eso mismo, siempre vacías. Pero hay una locura en las tautologías, un plus inexplicable donde se rozan el esfuerzo de comprender con la fatalidad de haber comprendido.
La evidencia picotea la visión, escribe Mascheroni. Y acecha la zona entreabierta entre lo que se ve y lo que se ve: el naranja en la naranja, un claro en la claridad.
Si estos enunciados tautológicos no dicen nada y ni son absurdos, qué hacen entonces, cómo nos llevan a otra dimensión: la de una repetición que cuando repite no duplica lo que hay sino que, ¿cómo decirlo?, lo cava, o lo satura, de modo que cobra una aureola de ser, un plus donde gozo y desdicha no son discernibles, ni tampoco juzgables.
En algún lado leí que la poesía desorganiza temporalmente el alma. Al escribir este texto, impulsada por este blues no como un cohete sino como la estela lenta de una ola que se levanta desde metros y metros debajo de las aguas, desatadas ideas y sensaciones, me doy cuenta que me hace feliz –en un sentido que no tiene nada que ver con La Felicidad.