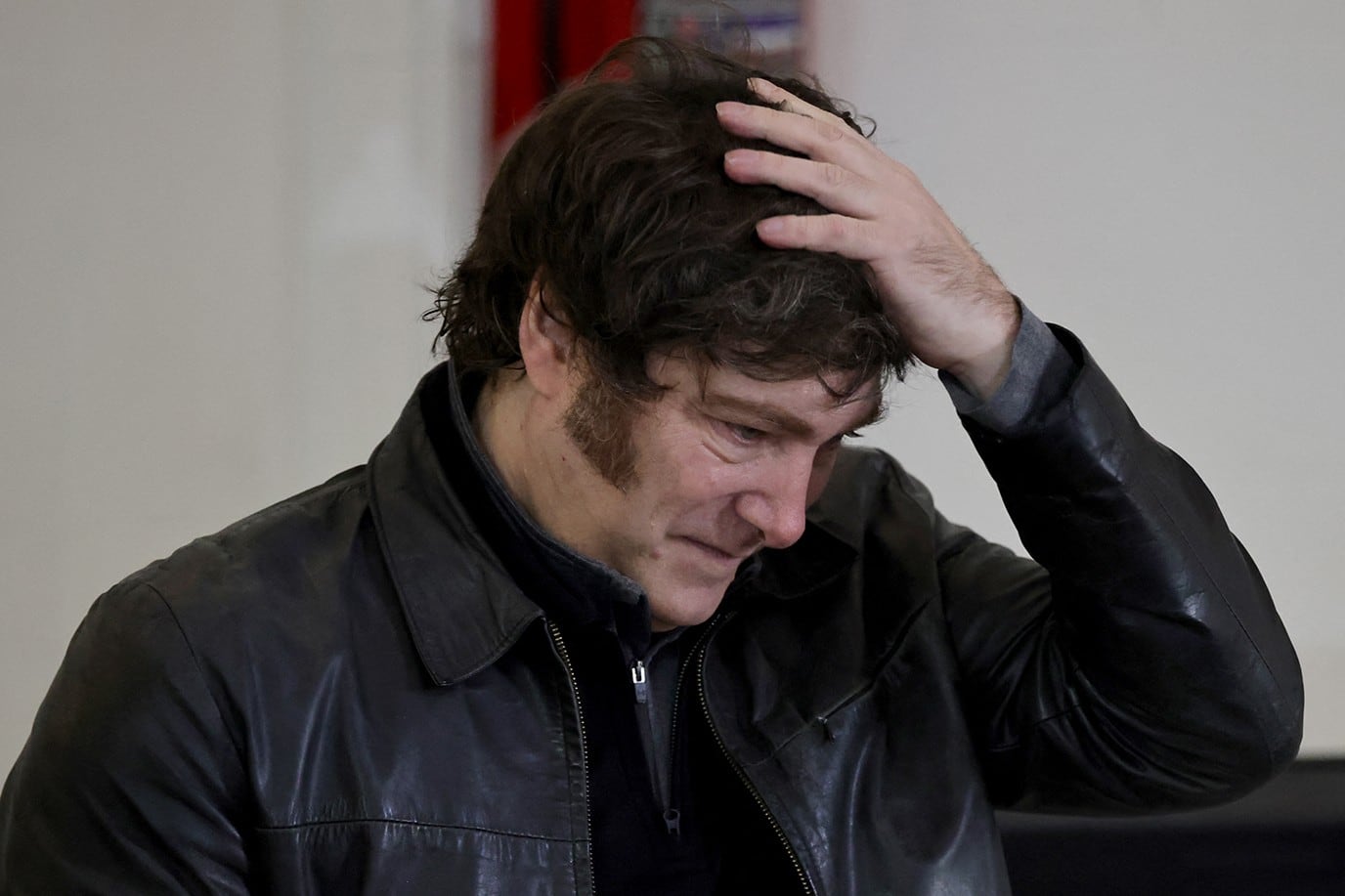Cuatro únicas funciones en la Sala Leopoldo Lugones
"Pacifiction", de Albert Serra: la decadencia del imperio francés
Estrenada en la competencia oficial del Festival de Cannes 2022, la película más reciente del gran director catalán pone en escena un mundo en descomposición en la Polinesia francesa.