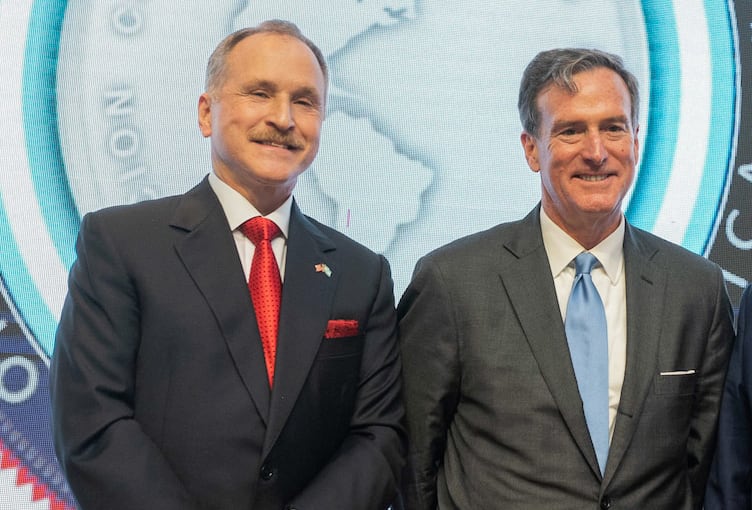Un libro sobre Horacio González a tres años de su muerte
A tres años de su muerte -el 22 de junio de 2021- un nuevo libro busca celebrar la figura y seguir indagando en la obra de Horacio González. Horacio González: Reflejos de una obra, vida y pasión militante (Orilla Brava) reúne trabajos de Eduardo Rinesi, María Pía López, Alejandro Moreira, Roberto Retamoso, Silvana Carozzi, Eduardo Medina y Juan José Giani, compilación a cargo de Sebastián Artola, quien fue compañero de cátedra de González por más de diez años en la Universidad Nacional de Rosario. Aquí se publican extractos del capítulo de María Pia López dedicado a Restos pampeanos y Humanismo: impugnación y resistencia, dos de sus libros más emblemáticos de un recorrido inigualado en el ensayo argentino.