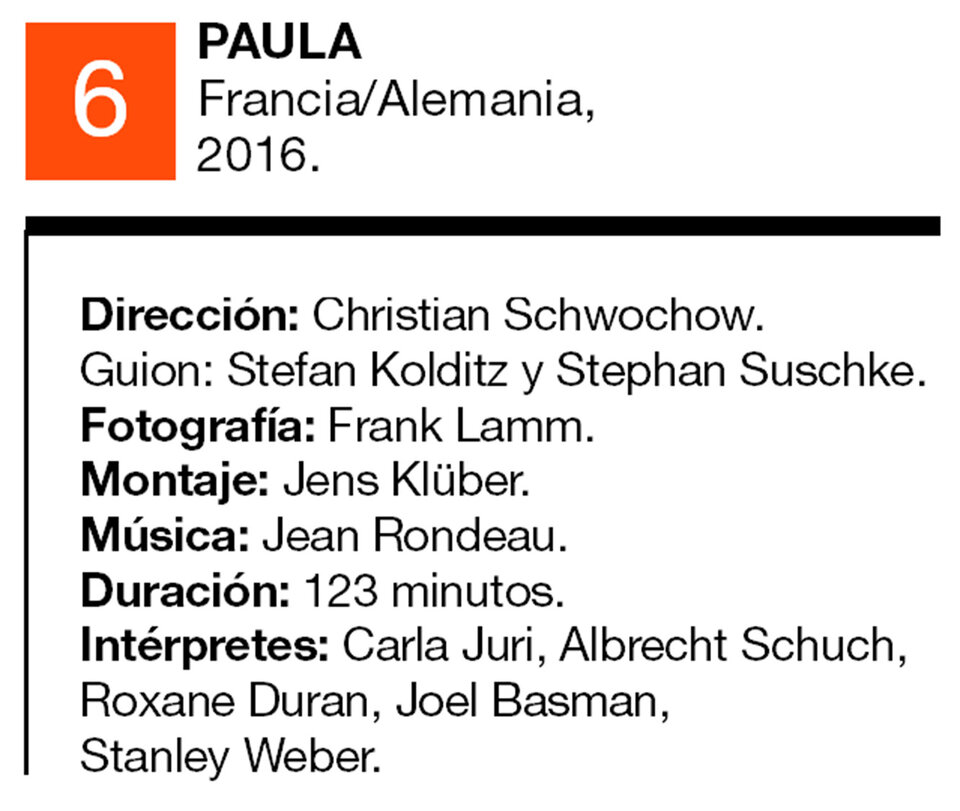“Las mujeres no pueden ser pintoras”, afirma rotundamente el padre de Paula Modersohn-Becker –cuyos trazos son hoy considerados uno de los primeros rayos del sol expresionista– cuando apenas ha transcurrido un minuto y medio del último largometraje del alemán Christian Schwochow. Le seguirá el golpe seco sobre la mesa de un lienzo enmarcado y el rostro desafiante de la actriz Carla Juri (hija dilecta de la ciudad suiza de Locarno), quien bajo los ropajes de la artista afirmará algo más tarde que “tres buenas pinturas y, quizás, un hijo” encarnan todo aquello que desea legar al mundo antes de que llegue la hora de su muerte. Con ese punto de partida tan elemental como sutilmente demagógico, la Paula de Schwochow confirma algunas de las virtudes y evidencia aún más los problemas de su anterior Westen, el retrato de una madre y su peligroso cruce de la Alemania comunista hacia el otro lado del muro.
Las instancias tempranas durante los años de estudio en la famosa colonia artística de Worpswede –inmortalizada por el poeta Rainer Maria Rilke en una de sus obras–, con el más rígido de los profesores alterando el control creativo de las pocas estudiantes mujeres allí presentes, vuelven a subrayar esa frase terminante del inicio: corren los primeros meses del siglo XX, es un mundo de hombres y las señoritas deben contentarse con el caballete y los pinceles como berretín de clase acomodada, un simple pasatiempo. Esa será la idea rectora de gran parte del relato. Y, por supuesto, la rebelión de la heroína, que bien podría resumirse con un término que hoy resulta ubicuo: la silenciosa y no siempre efectiva lucha contra el patriarcado. Difícil estar en desacuerdo con las actitudes reactivas de la protagonista, en particular luego de cinco años de vivir a la sombra de un marido –el también pintor Otto Modersohn– que en algún momento confesará no haber “consumado el matrimonio” por miedo a perder a su mujer en el parto (¡un Freud a la derecha!). De allí a París, lejos del conservadurismo paisajista del entorno alemán, rodeada de estímulos creativos, pero también atada al dinero enviado por su pareja regularmente, única fuente de ingresos económicos.
En el bloque central del largometraje se juegan algunas de sus bondades, cuando las cosas dejan de ser sencillamente blancas o negras y los matices comienzan a teñir a los personajes: Paula puede llegar a ser excesivamente egoísta, al punto de dañar innecesariamente a otros, y Otto mucho más comprensivo y amable de lo que podía intuirse. Mientras tanto, comienza a rendir sus frutos el proceso creativo, que Schwochow no idealiza, pero tampoco transforma en un trámite narrativo. Luego llegarán la epifanía, el regreso al terruño y los últimos minutos de película, que recorren la desafortunada enfermedad que terminó con la vida de Modersohn-Becker a la edad de 31 años, luego de dar a luz a una niña y legar al mundo un poco más que tres buenas pinturas.
Los convencionalismos del biopic al uso que atraviesan Paula (la simplificación de temas y emociones, el abuso de la reconstrucción de época, una rutilante fotografía de tonos pastel) son equilibrados por situaciones de dramatismo inspirado y por el hecho de que el film, en líneas generales, logra escaparle a la idea del Arte con mayúsculas como tótem indiscutible. Aunque no así al concepto del artista doliente enfrentado a la incomprensión de su tiempo.
Para la reflexión luego de la proyección: la representación de una artista de ruptura en un ambiente tradicionalista -y, por lo tanto, su lucha creativa consigo misma y con el statu quo- es puesta de relieve por una película narrativamente convencional. Nueva confirmación de que en las artes plásticas el paso del tiempo legitima (hoy las “narices como picos y rostros idiotas” de Paula son admirados en los museos), pero al cine como arte popular se le sigue demandando una precisa construcción psicológica, transparencia en sus intenciones y la obligación de ser entretenido. O, a menos, eso dicen.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/diego-brodersen.png?itok=_CpIciD5)