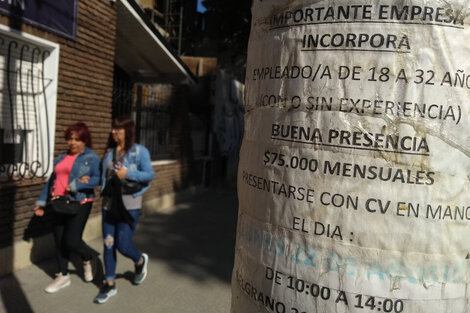El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE), de la Universidad Nacional de Salta, publicó el estudio "Barreras Hacia la Autonomía Económica de las Mujeres en Salta", que trata sobre la situación laboral y no laboral de las mujeres en la provincia a lo largo del ciclo de vida. Para ello, se tuvo en cuenta la diversidad dentro de cada grupo en función del nivel educativo, del nivel de ingresos y de la presencia en el hogar de personas demandantes de cuidado.
El equipo de investigación, compuesto por Lucía Acosta, Gabriela Alfaro, Lucía Andreussi, Carla Arévalo, Gabriela Nieva Moreno, Carolina Piselli e Ivana Tapia, identificó a grupos relevantes que reflejan situaciones de interseccionalidad, por ejemplo, ser mujer y pobre o ser mujer adulta mayor.
Lo novedoso es que el estudio permite observar desigualdades en los distintos departamentos de la provincia, ya que se utilizaron los datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares total urbano (EPHTU) realizada por el INDEC en 2021. Se analizaron tres aglomerados: la Provincia; Gran Salta, que comprende al departamento Capital y otras localidades del Valle de Lerma, y Resto de Salta, que incluye a las localidades de San Ramón de la Nueva Orán, Tartagal, General Güemes, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, General Mosconi, Colonia Santa Rosa, Aguaray, Apolinario Saravia, Campo Santo, San Antonio de los Cobres y Chicoana.
Además, se tuvieron en cuenta grupos etarios: jóvenes (de 16 a 24 años inclusive), edades centrales (de 25 a 58) y personas mayores (de 59 a 64 años). Si bien estos datos posibilitan la construcción de indicadores sociales, el estudio solo distingue el género como una categoría binaria, con lo que fue imposible analizar la situación laboral de la comunidad LGBT+.
Uno de los datos más alarmantes se dio en el análisis vinculado a la informalidad, dado que el equipo de investigación analizó cuál es el porcentaje que no logra encontrar trabajo y, de encontrarlo, cuál sería el porcentaje que no tendría cobertura por jubilación en la vejez, ya que esto está asociado a desempeñar la actividad laboral en puestos informales. De allí se desprendió que son las mujeres las que registran mayores tasas de desocupación que los hombres (8,2 y 6,6%, respectivamente).
Sin embargo, cuando se analizan los grupos etarios la brecha cambia de sentido, ya que son los hombres jóvenes quienes muestran niveles de desocupación que superan ampliamente a las mujeres (15,6% contra 9,4%). En el caso de las edades centrales, son las mujeres las que casi duplican el nivel de desocupación de los varones (8,3 contra 4,5%). Pero sucede lo contrario en las edades mayores, donde los varones casi triplican la tasa de desocupación de las mujeres (8,7% contra 3,3%).
Por otro lado, las diferencias por nivel de ingresos son mínimas, aunque la desocupación es levemente mayor para las mujeres en estratos económicos bajos. El estudio destacó el bajo nivel de desocupadas y desocupados en los estratos de mayores ingresos, tanto en hombres como en mujeres, ya que solo 3 de cada 100 personas en actividad está buscando trabajo sin éxito, con excepción de los varones de altos ingresos del Resto de Salta, donde llega a 7 de cada 100.
Con ello se destacó que en la provincia, las mujeres se insertan en puestos de trabajo informales más que los hombres (53,1% de las mujeres contra 47,2% de los hombres). Esta diferencia se explica principalmente por la brecha existente en el Resto de Salta, donde poco más de 6 de cada 10 mujeres ocupadas no cuentan con descuentos ni aportes jubilatorios, por lo tanto "no existe garantía de que cuenten con ingresos en la etapa de vejez".
Juventud en informalidad
Aun así, para todas las regiones, "las mujeres y hombres jóvenes son los más afectados por la informalidad laboral" porque "prácticamente todos ellos se encuentran en puestos laborales que no confieren derechos a una jubilación, dado que no se realizan aportes previsionales". Los porcentajes resultan alarmantes y son de un 91,2% para las mujeres y un 84,3% para los hombres.
El informe también señaló que la informalidad de los puestos de trabajo disminuye notablemente con la edad del trabajador o trabajadora, "aunque se mantiene en valores altos". Pero la brecha de informalidad por género es más alta para las personas mayores, tanto para Salta (51,7 vs. 35%) como para Gran Salta (53,4 vs. 35,8%). Sin embargo, para el Resto de Salta se da en las edades centrales (56,5 vs. 41,2%)
Las investigadoras resaltaron que la informalidad, medida desde la perspectiva de ausencia de aportes jubilatorios, es prevalente entre las y los trabajadores de nivel de ingresos bajos. Pero es mucho más en las mujeres de bajos ingresos, donde alcanza el 87,9%, en contraposición con los hombres, donde se mantiene un 68%. En cuanto a aquellas personas de ingresos medios, no hay una brecha amplia, ya que las mujeres alcanzan el 51,9%, y los varones, el 51,7%. Y quienes se encuentran con altos niveles de ingresos, la brecha es apenas del 3,2%: 18,3%, para mujeres, y 15,1%, para varones.
Asimismo, las investigadoras señalaron que en los departamentos de la provincia, la situación laboral es todavía más precaria ya que alcanza a 61,4%de las mujeres, y prácticamente todas las jóvenes y las mujeres de bajos ingresos no se encuentran registradas. Es decir, las mujeres del grupo de ingresos bajos “se encuentran doblemente castigadas", ya que "no solo enfrentan altas tasas de informalidad, sino que es en este estrato donde se afronta la diferencia más grande respecto a los varones".
"Como es de esperar, la presencia de personas demandantes de cuidado condiciona a las mujeres, disminuyendo su participación en el mercado, su nivel de empleo eincrementando la informalidad", detalla el estudio. En este aspecto, se evidenció que los hombres con niños en el hogar muestran mayor nivel de actividad, de empleo y de informalidad, a excepción de los hombres en edad avanzada.
Brechas de ingresos
El IELDE también informó que en Salta la brecha salarial es -25,4%, puesto que las mujeres ganan considerablemente menos que los hombres en todo el ciclo de vida, e independientemente del estrato socioeconómico, "lo que revela una marcada desigualdad de ingresos por género en el ámbito laboral", señaló el estudio.
Asimismo, en el ámbito de los ingresos no laborales, la brecha entre hombres y mujeres también es notable, de -27,7%.
"Esto indica un panorama relativamente distinto para los ingresos no laborales, (donde se evidencia) un poco más de equidad para las edades de los extremos, jóvenes (0,8%) y personas mayores (9,2%), aunque con brechas altas para las edades centrales, donde las mujeres obtienen entre un 24% y un 40% menos de ingresos no laborales en relación al de los hombres dependiendo de la región de residencia", sostiene el informe.
Pero en los estratos más bajos se registran las brechas más importantes: en la Provincia, con un -36,6%; Gran Salta, con un -41,6, y el Resto de Salta, con un -32,3%. Las investigadoras afirmaron que esto indica "una relativa igualdad de ingresos entre hombres y mujeres en las primeras etapas de la vida laboral". Luego, para todas las regiones, en el grupo de edades centrales, las brechas se aproximan al -27%. En cuanto a personas mayores de Gran Salta, la brecha supera el -50%, siendo el valor de brecha más alto.
Otro de los aspectos destacados visibiliza que en Salta no se observan diferencias sustanciales sobre la presencia de mujeres en puestos jerárquicos. Además, el informe sostiene que las mujeres se insertan más que los hombres de manera independiente, y a niveles similares en puestos de jerarquía. Y asegura que la configuración del mercado de trabajo del Gran Salta y del Resto de la provincia difiere, dado que en los departamentos entra en juego la industria y el sector primario, en especial para los hombres.
Asimismo, el estudio indica que en Gran Salta y en el Resto de la provincia, las mujeres se insertan principalmente en el comercio, en las actividades de los hogares y en la enseñanza. En el caso de los hombres de Gran Salta, hacen lo propio en el comercio, en la construcción y la administración pública, mientras que en los departamentos están más abocados al comercio, la actividad primaria, la construcción y la industria.
Para las investigadoras, el estudio mostró "la necesidad de analizar las particularidades de cada grupo de hombres ymujeres, según su estrato económico, la convivencia con niños y la región de residencia para identificar en quiénes inciden más los problemas laborales como el desempleo, la informalidad y las brechas salariales".
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2022-02/maira-lopez.png?itok=orgg9b85)