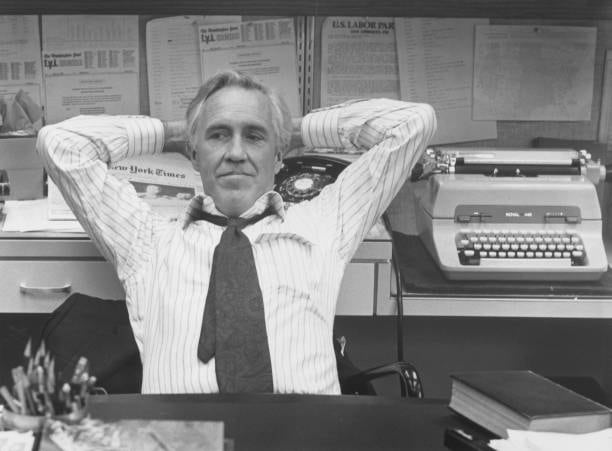"Salir a robar caballos" un clásico noruego de Per Petterson
Publicada en 2002 en Noruega, Salir a robar caballos fue un impulso importante para convertir al entonces librero nacido en Oslo Per Petterson, en un expectante escritor nórdico. Vitalismo cauteloso y rememoración de una infancia de posguerra, este libro indaga además en las relaciones de padres e hijos y la relación con la naturaleza.