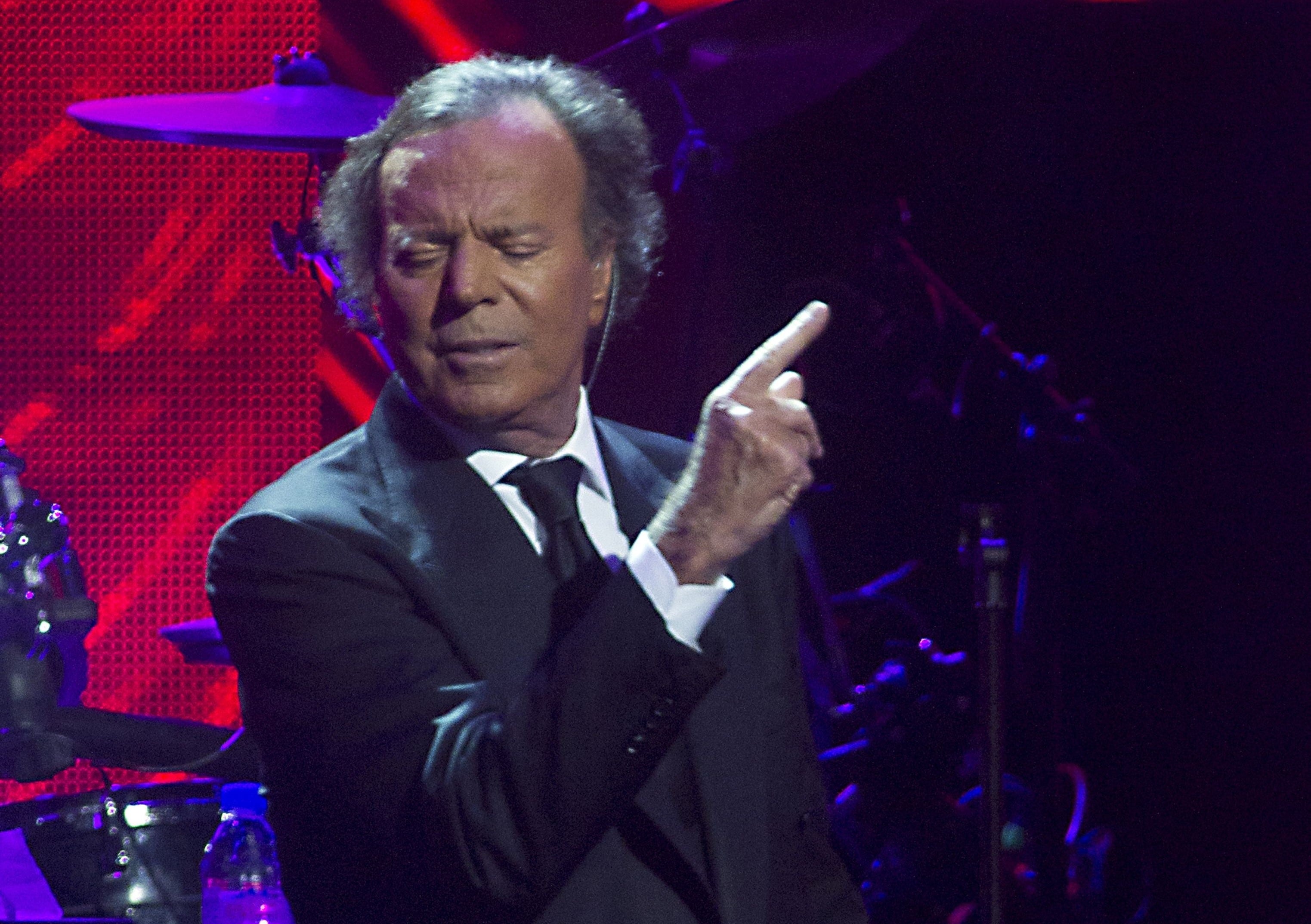Fan > Una directora teatral elige su película preferida
"Biutiful", de Alejandro González Iñárritu
Un domingo a la tarde del año 2011 en plena separación agarré mi computadora, me senté en el escritorio, apagué todas las luces y me puse a ver Biutiful.