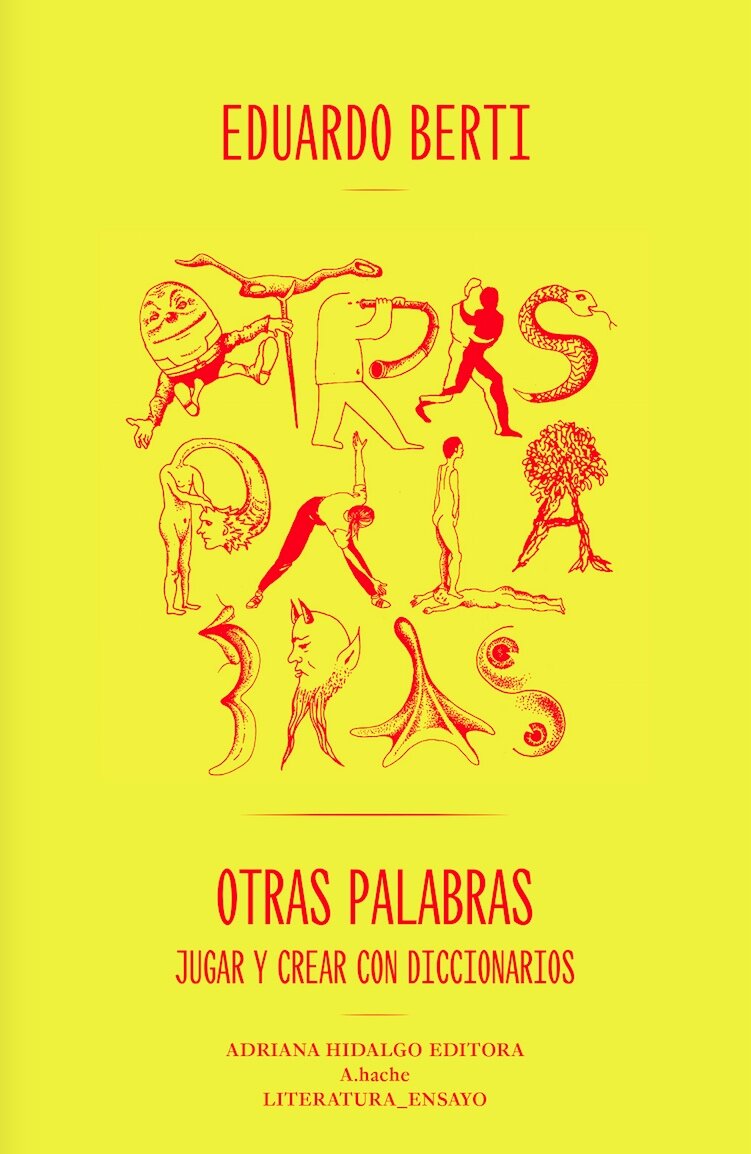
En 1848, el escritor británico Arthur Wallbridge dio a conocer un libro de misceláneas en el que incluyó The Council of Four (A Game at “Definitions”), texto donde un personaje, que también es el narrador, invita a tres amigos suyos para que juntos celebren un juego reunidos junto a una chimenea donde crepita la leña: proponer “definiciones epigramáticas de ciertas palabras”. Cada participante recibe un lápiz y una hoja de papel. Se escogen vocablos y los invitados lanzan definiciones personales que, según comenta el narrador, abarcan desde el chiste y el sarcasmo hasta la reflexión filosófica y “el sentimentalismo poético”. Las palabras que los cuatro amigos definen paulatinamente son, entre otras, “teatro”, “impuestos”, “civilización”, “metafísica”, “guerra”, “vida”, “alquimia”, “mujer” y “sinceridad”.
Tras la salida del libro, la famosa revista Punch reprodujo entre elogios algunas de estas definiciones: “imaginación” se presenta como “la sal de nuestro pan cotidiano” o “el prisma mental”; “lenguaje”, como “un sirviente que muy a menudo es amo” o “una cadena que une a los hombres y desune a la humanidad”; “niño” es “el futuro en el presente”; “espejo” es “un diario donde el tiempo registra sus viajes”; “sol” es “la corona dorada en la cabeza del Rey Día”.
Wallbridge, cuyo verdadero nombre era William Arthur B. Lunn, formaba parte del círculo de amistades de Charles Dickens, había editado cinco años antes un volumen de cuentos titulado Bizarre Fables (A Series of Eccentric Historiettes) y también fue el inventor de un extraño sistema de notación musical.
Podría decirse que el juego que expone Wallbridge en su relato es, en definitiva, el juego de todos los escritores: mezcla de tributo y crítica no solo a las riquezas o pobrezas de los diccionarios, sino también a nuestro idioma como punto de partida y como límite o restricción. Pero el juego de las redefiniciones y las “nuevas definiciones” –juego que de ninguna manera inventa Wallbridge– ha sido y es, por otra parte, base de una práctica literaria relativamente marginal: un posible “subgénero” determinado por una serie de libros más o menos atípicos cuyo objetivo común consiste en recrear los diccionarios o, con mayor exactitud, en servirse de la forma y el estilo de los diccionarios para cambiar su signo, para jugar con sus contenidos, sus límites y sus convenciones o para ir más lejos todavía.
El Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, El Diccionario de lugares comunes de Gustave Flaubert, el Diccionario del argentino exquisito de Adolfo Bioy Casares son algunos de los ejemplos más populares de esta práctica que muchos tildan de “género menor” (como suele hacerse, en general, con aquello que incomoda y no responde a los criterios académicos) y que incluye las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, el “glosario” de Michel Leiris, The Meaning of Liff de Douglas Adams y John Lloyd y obras de autores tan variados como Pierre Véron, Camilo José Cela, Jacques Sternberg, Gideon Wurdz o Jean Tardieu.
En estos libros, los lectores se encuentran con definiciones subjetivas, poéticas, lúdicas, arbitrarias, sarcásticas o provocativas como:
Acento: El humo de la pronunciación. (Le Carnaval du dictionnaire, Pierre Véron)
Almirante: Parte de un buque de guerra que se encarga de hablar, mientras el mascarón de proa se encarga de pensar. (Diccionario del Diablo, Ambrose Bierce)
Fanfarrón: Individuo que es, él solo, su propia fanfarria. (Dictionnaire des idées revues, Jacques Sternberg)
Foráneo: Adjetivo peyorativo. Extranjero. Capitales foráneos (norteamericanos o ingleses), prédica y sistemas foráneos (comunistas). (Diccionario del argentino exquisito, Adolfo Bioy Casares)
Golf: Juego para ratones que se han vuelto ricos. (Greguerías, Ramón Gómez de la Serna)
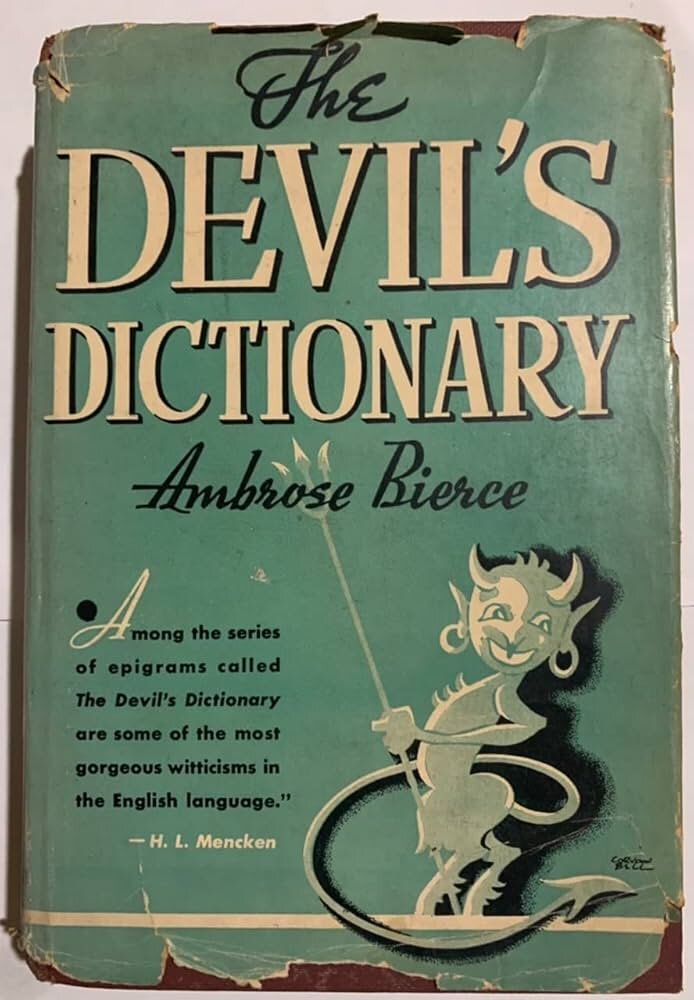
EL LIBRO QUE LO SABE TODO
Cuenta Gabriel García Márquez que, cuando tenía cinco años, su abuelo el coronel lo llevó a conocer los animales de un circo que pasaba por el pueblo. El coronel estaba diciendo “eso es un camello”, cuando otra persona lo corrigió (“Perdón, señor, pero eso es un dromedario”), por lo que abuelo y nieto, horas más tarde, ya de regreso en la casa, consultaron en un diccionario las dos palabras. De esta manera, aquella tarde inolvidable, el pequeño Gabriel no aprendió únicamente la diferencia entre un dromedario y un camello, sino que además descubrió la existencia del diccionario: ese enorme “mamotreto” que el coronel puso en su regazo mientras le decía “este libro no solo lo sabe todo, sino que es el único que nunca se equivoca”.
Aunque podríamos debatir eso de que un diccionario “nunca se equivoca”, me cuesta concebir a un escritor que no tenga ni haya tenido un vínculo especial con los diccionarios lexicográficos. Jean-Paul Sartre consagra varios párrafos de Las palabras al Grand Larousse de su abuelo.
Edmund Gosse evoca, en Padre e hijo, cuando leyó a escondidas de sus padres la primera obra de ficción y se arrodilló en el suelo para buscar una palabra en el diccionario. Pablo Neruda, en su “Oda al diccionario”, dice que “después de haberlo usado y desusado, después de declararlo inútil y anacrónico”, ya no lo ve “tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoleo, sino preservación, fuego escondido, plantación de rubíes, perpetuidad viviente de la esencia, granero del idioma”. Ralph Waldo Emerson leía el diccionario por placer, porque en sus páginas, “donde no hay hipocresía ni exceso de explicaciones, abundan las sugerencias y la materia prima para futuros poemas y relatos”.
Podría continuar la lista y hacer un libro entero sobre esta clase de vínculos, sin hablar de las muchas definiciones que han dado los escritores acerca de los diccionarios: desde Anatole France, para quien todos los libros posibles caben en sus páginas y el desafío pasa por extraerlos de allí, hasta Romain Gary, que los caracterizó como “el único lugar en el mundo donde todo está explicado” y quienes explican parecen “completamente seguros”; desde el mismo García Márquez, que veía en el diccionario un “juguete para toda la vida” y no un “libro de estudio” hasta la famosa frase de Jean Cocteau según la cual “cada obra maestra no es más que un diccionario en desorden”.
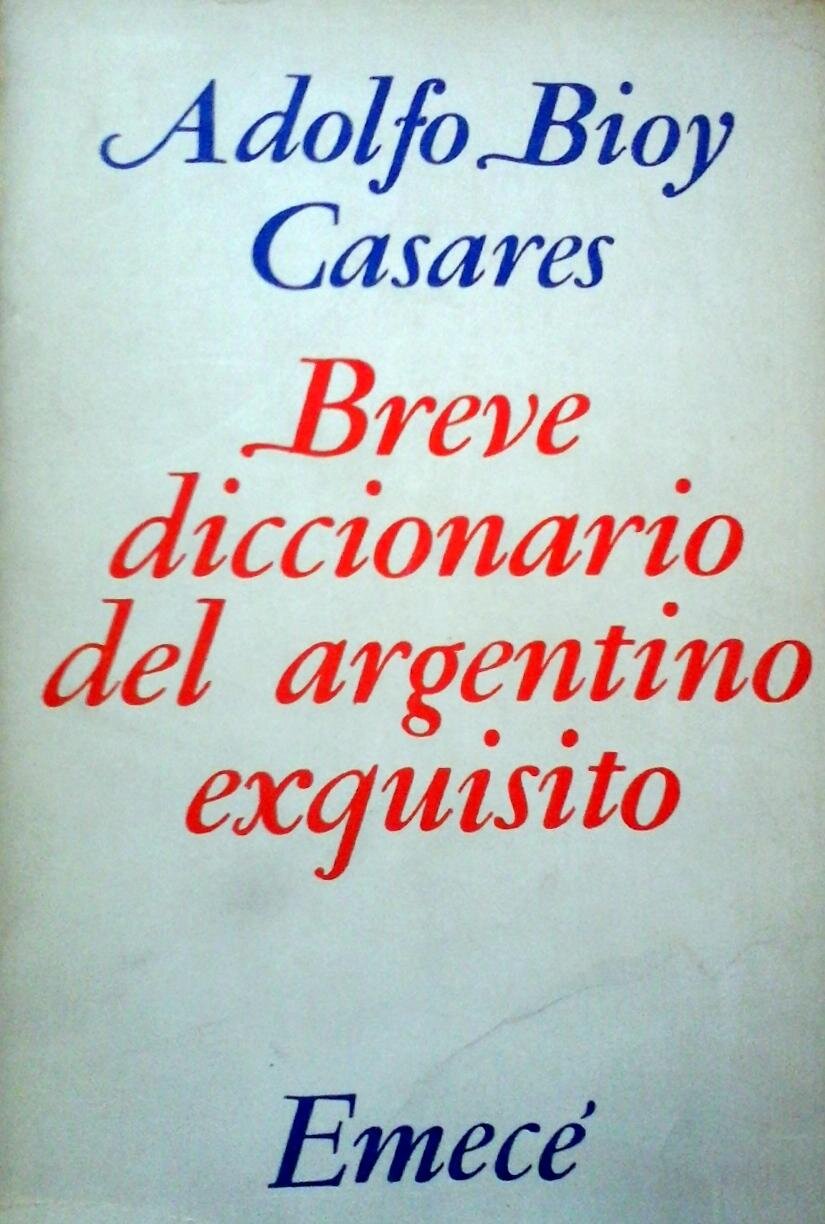
REVANCHA POÉTICA
Tendría yo diez, si no once años de edad, cuando la maestra de escuela empezó a faltar con demasiada asiduidad y el empeño de otros educadores, que se turnaban para suplantarla, no pudo evitar las horas libres. En una de esas horas libres nació el juego del diccionario. No digo que lo inventé porque, si bien eso pensaba en el momento, con el tiempo supe que muchos otros jugaban a lo mismo o casi lo mismo. Sin embargo, al menos en ese pequeño reino, entre mis pequeños compañeros de clase, cabía llamarme inventor. Por algo era yo quien tomaba el Rancés (“ilustrado” y de bolsillo), leía una palabra inusual (o que sonaba insólita o misteriosa para nuestros oídos infantiles) y ofrecía tres definiciones: la correcta y otras dos que correspondían a palabras vecinas. El que adivinaba era, por supuesto, el ganador.
Jugar con los diccionarios en el campo de la literatura implica, más que una degradación de ellos, una suerte de “revancha poética” o un acto de libertad: una respuesta creativa, más o menos irrespetuosa según el caso y por lo común bastante humorística, pese a que a menudo el lector no sepa “si hay que reírse o no”, según comentó Flaubert mientras pergeñaba su Diccionario de lugares comunes.
Si los diccionarios consagran una lengua oficial (y, al hacerlo, instauran un espacio sagrado), los antidiccionarios se encargan de “profanar” ese espacio, en el sentido que los antiguos juristas romanos le daban al término. Indica Giorgio Agamben, en un conocido ensayo, que la profanación es “la cosa restituida al uso común de los hombres”. Es decir, cuando a algo “consagrado” le damos un uso (un nuevo uso) inesperado, incongruente o fuera de sus reglas oficiales. Un “cambio en la naturaleza o en el destino de un objeto”, como reclamaban los surrealistas, que puede llegar a la disfunción.
El humor y el juego, se sabe, son estrategias efectivas para desacralizar. El humor pone en evidencia la rigidez, según explica Henri Bergson en su ensayo La risa, y lo hace burlándose de lo mecánico, lo pesado, lo inflexible que se instala de manera terca y absurda en la vida. Es lo que sucede, por ejemplo, en esta pequeña escena que narra Harry Mulisch en Dos mujeres: “En cierta ocasión, mi madre puso agua a hervir para hacer té, pero casi de inmediato mi padre dijo que, pensándolo bien, prefería tomar café. ‘Está bien’, aceptó mi madre, y arrojó el agua que ya estaba hirviendo en la pava para poner en el fuego agua nueva”.
Así como Mulisch, en pocas líneas y por medio de una escena que mueve a la risa, señala y subraya la rigidez de ciertos comportamientos, en el caso específico de los antidiccionarios el humor pone en evidencia la rigidez de una lengua, pero también más que eso: la brecha que suele haber entre teoría y práctica. Los agujeros entre, por un lado, “las cosas como son”, las cosas “en sí” o las cosas como “deberían ser” y, por el otro, nuestra experiencia, nuestro vínculo o nuestro “saber” acerca de las cosas.

UNA VERDAD COMÚN
Todas estas obras que, simplificando, tildo a menudo de antidiccionarios cristalizan la idea de que las palabras no son la imagen de las cosas, sino de quien habla: un cambio de perspectiva que se empieza a detectar a las claras, de acuerdo con Tzvetan Todorov, en las reflexiones de pensadores de fines del siglo XVIII y principios del XIX como, por ejemplo, Wilhem von Humboldt.
En vez de anhelar un control o un dominio sobre las palabras, los antidiccionarios establecen un diálogo e instalan una incertidumbre. A diferencia de los diccionarios oficiales (duros, estructurados), operan disfrazados de rigor e imitan o aplican la forma y la “fachada” con una lógica que no pretende ser científica, pero que muchas veces finge serlo por medio de la crítica abierta o de la ironía. Esto no significa destruir por completo el objeto o el modelo original, sino más bien sumarle (o a veces incluso restarle) algo. Ampliarlo, conmoverlo, transformarlo desde la movilidad y no desde la rigidez.
Julio Ramón Ribeyro presenta, en Dichos de Luder, este diálogo ingenioso:
–¿A que te dedicas ahora? –le preguntan a Luder.
–Estoy inventando una nueva lengua.
–¿Puedes darnos algunos ejemplos?
–Sí: dolor, soñar, libre, amistad...
–¡Pero esas palabras ya existen!
–Claro, pero ustedes ignoran su significado.
Salvo excepciones, la literatura emplea las mismas palabras que traen los diccionarios y las mismas reglas de sintaxis que proponen los manuales de gramática. No obstante, al mismo tiempo, la literatura se propone transformar o trascender el lenguaje y sus supuestas leyes: remodelarlo, agitarlo, explorarlo, agotarlo, manejarlo con propósitos estéticos que van más allá de la pura y simple comunicación. “El poeta dispone de las palabras muy diferentemente de lo que lo hacen la costumbre y la necesidad. Son sin duda las mismas palabras, pero en absoluto los mismos valores”, apunta Paul Valéry. Si las palabras se definen por su uso –como decía Wittgenstein–, en la literatura, como nunca, estas se nos aparecen más allá de sus fines puramente utilitarios y se definen por otras clases de usos o no-usos.
En los grandes escritores encontramos, con frecuencia, nuevas miradas y nuevas descripciones de las cosas. Definiciones particulares, más allá de las generales o universales. Es el caso de Osip Mandelstam cuando describe una hoja de afeitar como la “tarjeta de visita de un marciano” o el de Vladimir Nabokov cuando define la “vida” como “una breve rendija de luz entre dos eternidades de tinieblas”. No en vano se compilan y publican, cada tanto, “diccionarios” consagrados a un solo escritor, en los que su visión del mundo aparece organizada por “entradas” en orden alfabético, para que resulte posible consultar frases o pensamientos provenientes de sus distintos libros.
Vuelvo a Valéry: “Al bosque encantado del lenguaje, los poetas van expresamente a perderse, a embriagarse de extravío, buscando las encrucijadas de significado, los ecos imprevistos, los encuentros extraños”. Ese es el punto. Los diccionarios, a la inversa, quieren evitar que nos perdamos y se apoyan, para ello, en rigores y convenciones, en postulados, categorías y definiciones, todo lo cual plantea una “verdad común” en busca de la mayor infalibilidad posible.



