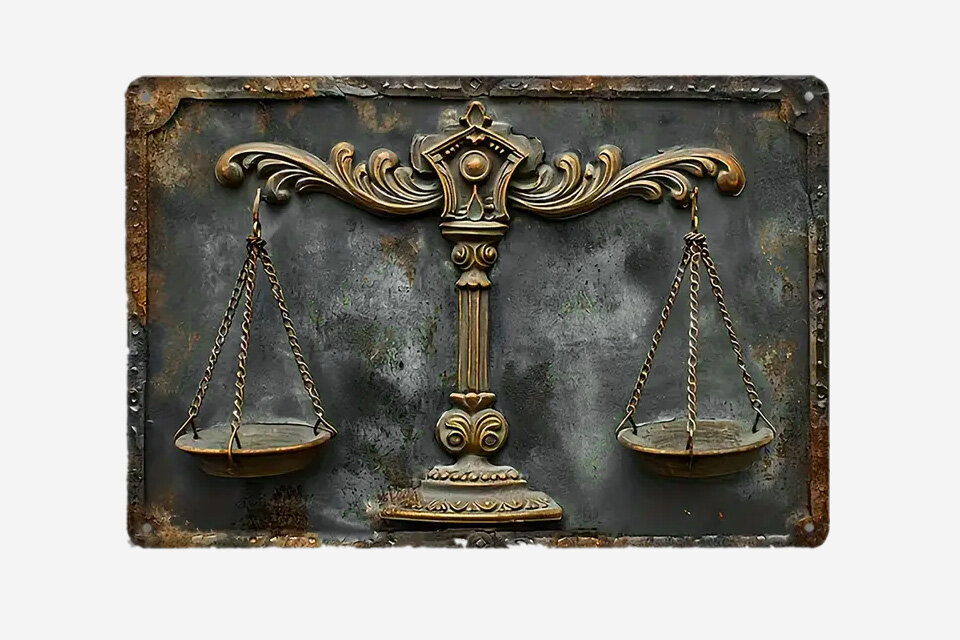El desacato al tribunal fue de tal envergadura que ocupó la portada de los medios locales y nacionales por varios días.
La presunción de inocencia que reinaba entre el circulo íntimo del acusado se desmoronó. Con un gesto de cabeza del juez fue retirado de la sala, custodiado por dos oficiales.
Juan pertenecía a una familia aristocrática de Salta.
Por cuestiones laborales, a su padre -y por ende a todos-, los trasladaron desde la capital a una ciudad de 100.000 habitantes en el interior de la provincia.
El niño asistía a la única escuela privada, de carácter confesional, que había en el lugar. Aparecía todas las mañanas acicalado: el cabello peinado con gel remataba en un jopo, el delantal blanco inmaculado y oliendo a apresto, los zapatos brillantes. Era rollizo, los cachetes rosados, los ojos pardos rasgados, y la sonrisa impostada. Su impericia para la actividad física era notoria.
Los compañeros se mofaban a sus espaldas pero mantenían una actitud afable ante su presencia.
En los recreos lo rodeaban y a cambio de halagos recibían sus dádivas, a veces, favores, otras en especias. Juan asistía diariamente munido de abundantes vituallas que repartía a diestra y siniestra para ganarse el beneplácito de sus camaradas.
Los años transcurrían sin sobresaltos. Juan era un alumno mediocre pero sus calificaciones eran buenas. Las religiosas no podían darse el lujo de perder las generosas donaciones de Don Francisco Álzaga Unzué, su padre.
En la casa se organizaban cónclaves a los que asistía lo más encumbrado de la sociedad salteña.
El personal de servicio se movía con diligencia: se lustraban los cubiertos; se repasaban platos y copas; se aspiraban alfombras y sillones. Al final Doña Adelaida, la dueña de casa, se aseguraba de que todo estuviera impecable.
Los invitados arribaban de los lugares más recónditos, se apeaban de sus autos de alta gama y dejaban las llaves en manos del valet contratado para la ocasión.
Culminando el secundario, el aspecto de Juan había cambiado mucho. Había alcanzado una altura considerable, el cabello negro mantenía su brillo pero el corte se había aggiornado y en el cuerpo se adivinaban los músculos. La inversión de los padres en entrenadores personales abocados a mejorar su aspecto físico y de asesores de moda para su indumentaria había dado sus frutos.
Con la anuencia de su padre, se trasladó a la capital para cursar la carrera de abogacía. El departamento propio se emplazaba en uno de los barrios más aristocráticos. Los edificios de lujo, con porteros bien entrazados, completaban el entorno.
Para evitar cualquier traspié, Don Francisco erogaba mensualmente una cantidad de dinero considerable, que le permitía a Juan cursar en una afamada universidad privada. Estudiaba poco.
La grandilocuencia de sus exposiciones solapaba el contenido paupérrimo. La resonancia de su apellido seguía dando sus frutos.
La vida nocturna era su fuerte. Bares, fiestas privadas, discotecas vip y frecuentes llamadas a la agencia de acompañantes formaban parte de su haber.
Aquella madrugada volvía en su bólido por la avenida principal. Sumido en los efluvios alcohólicos escuchó un golpe seco y el auto se tambaleó. Siguió su camino. No podría pensar con claridad. Guardó el Audi en la cochera que por fortuna conocía de memoria y se desplomó en su cama redonda con sábanas de seda.
El noticiero del mediodía encendió una luz de alerta en su cabeza. Un indigente había sido arrollado antes del amanecer en la Güemes. Se encontraba internado en el hospital de emergencias. Los investigadores convocaban a testigos posibles y habían pedido el registro de las cámaras viales. Todo apuntaba al incidente de la noche anterior.
Llamó a Don Francisco. Se activaron inmediatamente los estudios jurídicos de mayor renombre. La situación del indigente no parecía acarrear ninguna complicación que no se pudiera soslayar con influencias o con dinero. Los Álzaga Unzué contaban con ambos.
Establecer la identidad de la víctima requirió un trabajo exhaustivo de los investigadores. La revisión de las cámaras permitió establecer marca y modelo del automóvil y aunque la matricula era ilegible había muy pocos vehículos de ese tipo. Juan recibió la citación la semana siguiente.
Los últimos datos trascendieron en medios locales bastante insignificantes. Se habia logrado silenciarlos.
En la mansión salteña de los Gonzalez Catán sonó el teléfono. Ignacio, el hijo mayor, había sido arrollado. Sumido en la adicción a las drogas había desaparecido hacía unos años sin dejar rastros. Un alivio para el ilustre apellido.
Otros estudios afamados se activaron y se aprestaron para la querella. Ignacio fue trasladado de manera urgente a una clínica privada y Don Lucio monitoreó su evolución.
Se inició el juicio. Las declaraciones de los abogados eran tan escuetas que aun ante los requerimientos de varios medios importantes, los datos eran muy pocos. Cubrir el hecho con un manto de olvido era primordial. Fiscales y Defensores se batían en un duelo de pares.
Ignacio seguía internado, había sido sometido a varias intervenciones y el remanente sería que le quedarían algunas discapacidades físicas.
Juan cumplía con la prisión preventiva en su departamento, se debatía entre momentos de euforia y otros de desaliento.
Después de varios testimonios, pericias, etcétera, llegó el dia en que se leería la sentencia. Se vistió con esmero: traje oscuro, corbata discreta, camisa de un blanco impoluto, gemelos y Rolex de oro. Se mantenía sereno, confiaba en sus letrados.
La víctima ganó la pulseada y a Juan le esperaban 5 años de prisión no excarcelable por lesiones y abandono de persona.
Perdió la compostura, se paró y comenzó a vociferar, a insultar a las autoridades, a los fiscales. El cabello le caía en la cara.