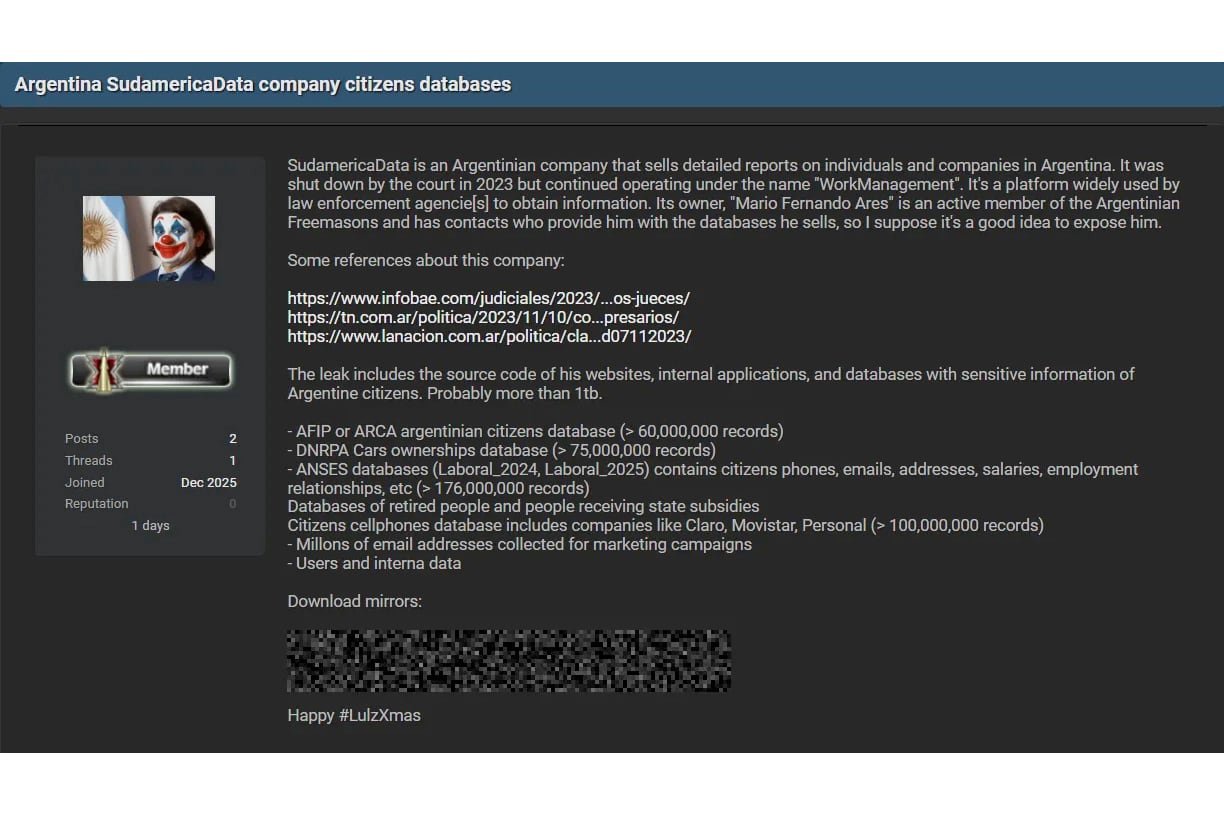"Semillas malas" de Federico Watkins
En Semillas malas Federico Watkins viaja a la región más agreste de la Patagonia para situar una trama múltiple con varias capas de sentido y personajes para nada ajenos al humor. Una apuesta que partiendo de las reglas más conocidas de la ciencia ficción, recrea el ritmo y los climas de la historieta.