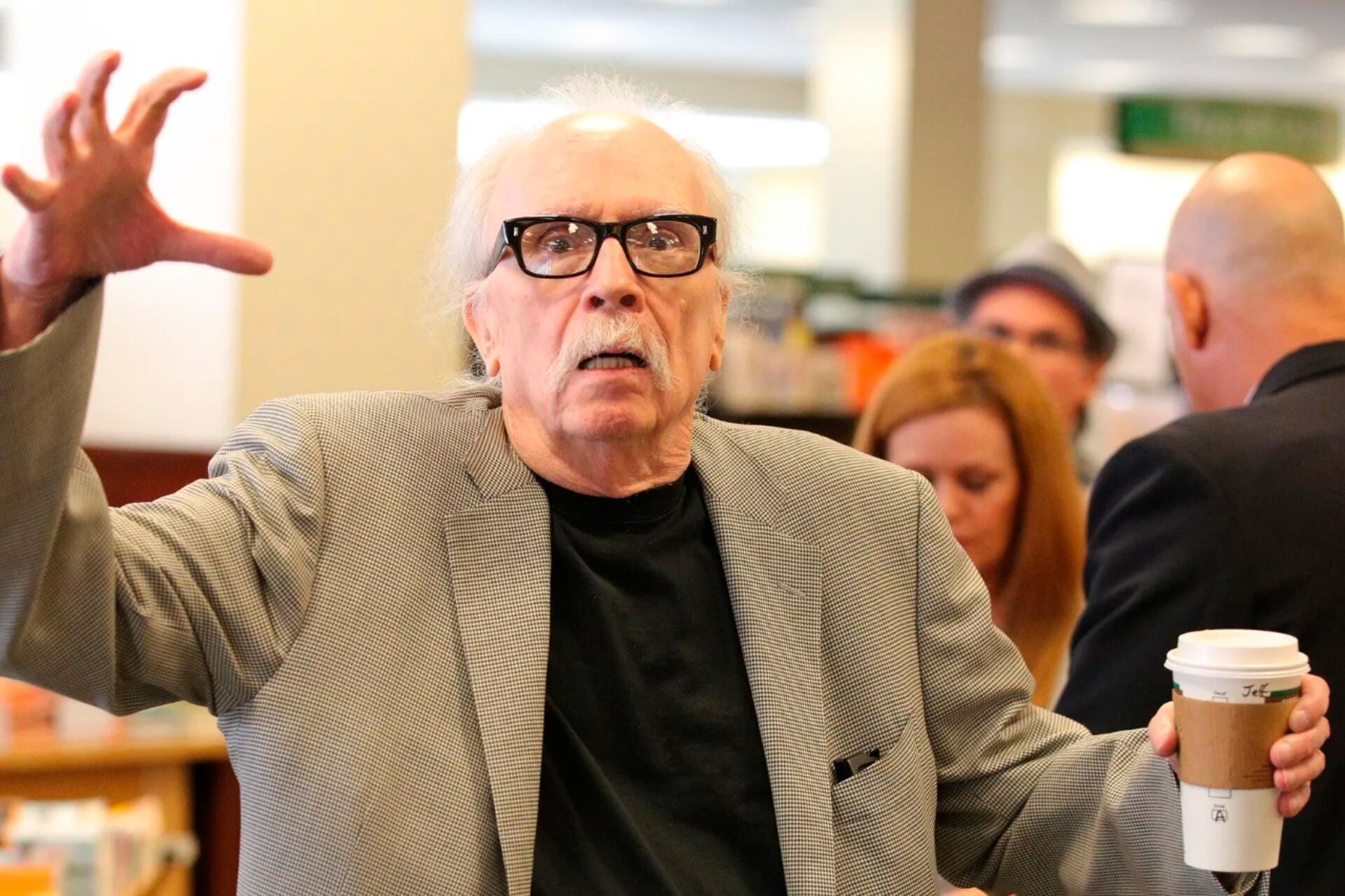Distante a una hora y cuarenta minutos de tren desde París, Charleville solo es visitada por sus lectores más dedicados
Un paseo por la ciudad natal del poeta Arthur Rimbaud
A 170 años del nacimiento de su poeta ilustre –la fecha exacta es el 20 de octubre– este es un recorrido por su tumba en el cementerio local, por el Museo que lleva su nombre, donde se exhibe la edición original de Una temporada en el infierno y por la Maison des Ailleurs, donde vivió.