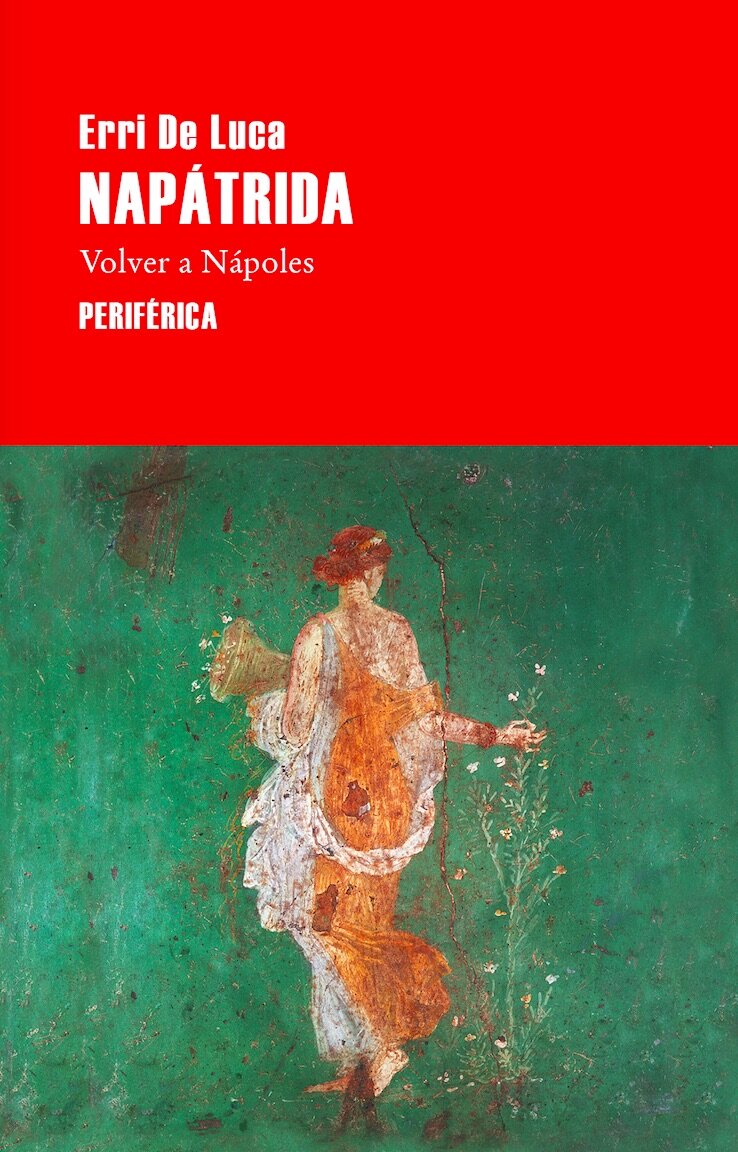El género de la ciudad es incierto. Hay quienes la cantan en femenino (“Adiós, mi hermosa Nápoles”) y quienes la declinan en masculino: “Este es el Nápoles sincero que también se perderá”. Ninguna duda envuelve el género del equipo de fútbol: “’o Napule”, el Nápoles.
De niño me desagradaba su símbolo, el asno, ’o ciuccio. En las otras banderas ondeaban lobos, toros, grifos, cebras, ¿por qué nos tocaban a nosotros aquellos cuadrúpedos tan denostados en las aulas escolares? Más adelante, mi lectura de la Sagrada Escritura ensalzó la imagen que tenía del asno, desde el establo de Belén hasta la elegante cabalgadura blanca de la entrada de Jesús en Jerusalén. Ahora amo esa especie y no es raro que me refiera a mi cuerpo con el afectuoso nombre de asno, en recuerdo de los años en que fue obrero. El peyorativo añadido de carga, por el peso soportado, es para mí hoy la honrada voz de una virtud. Me gusta verlo ondeando en una bandera.
Recuerdo la construcción del estadio, el San Paolo, un campo con una capacidad superior a la habitual en aquella época. Otras ciudades protestaban, pues ésa no era forma de gastar el dinero cuando la capital del sur tenía otras prioridades. Eran voces sabias, aderezadas con un poco de vinagre. Nos tocaría oírlas cada vez que el gasto destinado a la supervivencia se desviara a otra cosa. Pero el hecho es que en Nápoles la economía siempre se ha condimentado con el azar, con pequeñas menudencias, con la usura, con la lotería clandestina, llamada ’o iuoco piccolo, el juego pequeño. La economía local invirtió en apuestas, sueños, dilaciones. ’O iuoco grande, el juego grande, el fútbol, formaba parte de la necesidad de suerte, de los gastos misteriosamente indispensables por los que uno se endeuda.
En la posguerra Nápoles era una ciudad abofeteada: devastada por los bombardeos aliados, ocupada por los marineros de la Sexta Flota estadounidense. Se fue vaciando de hombres que emigraban y llenándose de niños aprendices. Por hostilidad hacia la república, era monárquica, si bien estaba menos encariñada con los Saboya que con los Borbones. Había puesto la alcaldía en manos de un armador que aceptaba el abusivo rango de almirante y hacía campaña electoral ofreciendo pasta y zapatos a cambio del sufragio. El voto era una mercancía: la ciudad vendía la preciosa oportunidad de que alguien tuviera algo que pedirle. Vendía sus urnas a módicos precios. Además, el almirante también era dueño del equipo de fútbol y, de vez en cuando, hacía fichajes sensacionales de ilustres delanteros centro. Los ciudadanos se mostraban agradecidos entonces por ese orgullo de oropel que sustituía su dignidad pisoteada.
Los domingos en que se jugaba en casa, la ciudad entera cruzaba a pie el largo túnel que desemboca en Fuorigrotta. A veces me llevaba mi padre, que me hacía recomendaciones como si me fuera al frente, filas apretadas, rancho temprano para salir de casa a mediodía. Allí aprendí, mirando a las gradas más que a la cancha, qué es una multitud, cuánta pólvora contiene, tan buena para la pirotecnia como para los cañonazos. Aquella muchedumbre era más grande que cualquier equipo, era King Kong sosteniendo en su mano a la muñequita rubia.
El fútbol es un juego de suburbios; se aprende en los escabrosos terrenos de las últimas casas, entre los escombros de los edificios en construcción. Uno aprende descalzo a encajar los golpes sin sentirlos, protegido por el capricho de gobernar el lanzamiento del balón con un pie. Las zapatillas, los árbitros y las superficies de hierba llegan tarde, después de la más gozosa selección natural. El fútbol es un juego que nunca cansa: uno sube a casa por la noche con las ganas intactas de volver a empezar de inmediato. En verano era una alegría cuando, después de la cena, a uno le daban permiso para bajar otra vez al patio y darse una última carrera. El fútbol es un juego que se aprende aun a solas frente a una pared haciendo voleas sin parar. Sólo en el fútbol los suburbios son una mina, una cantera de talentos legendarios.
Para cualquier otra profesión hacen falta las bocconi y las harvard; se necesitan las acreditaciones que proporcionan la pertenencia a una clase y la riqueza. En cambio, el fútbol hace brotar la gloria en las chabolas de los mortificados, junto a los vertederos de Buenos Aires, en las ardientes playas de Brasil. El astro más fulgurante, el más bravucón y el mayor prestidigitador del fútbol de todos los tiempos viene de las míseras Américas del Sur, súbditas del Norte, viene de las tiranías fratricidas. Maradona, Diego Armando, argentino como el tango, vino para que al viejo continente se le desorbitaran los ojos y se le desollaran las manos de tanto aplaudir. Su pie izquierdo fue el más sofisticado instrumento de precisión de la geometría y de los malabares del fútbol.
¿Vino para ganar? Sí, para eso también, pero no cuanto habría podido. No hay grandeza sin desperdicio. Grandeza y también despreocupación por los resultados, por las conclusiones extraídas. Prestar más atención, en cambio, al momento feliz del regate, al esprint, al pase que deja con la boca abierta. No era sólo talento: Maradona fue un deportista adelantado a su tiempo, con ese entrenamiento doble que ponía un resorte en sus cortas piernas, que parecían más un molinillo que las de alguien que echa una carrera para devorar el espacio. Nápoles lo tuvo en los años ochenta, en un momento en que cambiaba sus rasgos, se apartaba del sur para aferrarse a un retazo del norte. Nápoles tuvo a Maradona no como rey, sino como anillo en el dedo, un anillo nupcial. Los reyes son propios de las ciudades monárquicas, Roma, Turín.
Nápoles, ciudad anarquista, recibió a Maradona como un regalo de América del Sur, cual contrapartida de los millones de emigrantes que zarparon desde el muelle de Beverello hacia el Río de la Plata. Nápoles obtuvo los quilates preciosos de sus pies a modo de reembolso. Maradona se le parecía. Igual que él, con el tiempo la ciudad se dejó llevar, ya saciada del triunfo, que debe ser breve, o de lo contrario oprime.